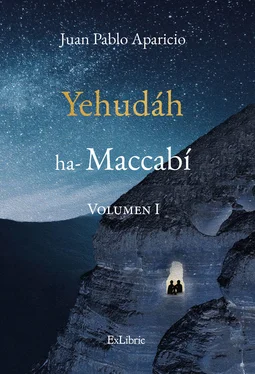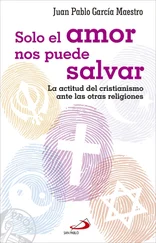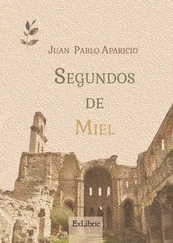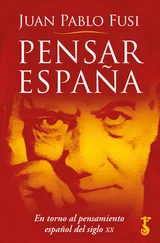Matityáhu y sus hombres pasaron los días practicando kibúd–ha–met, honrando y respetando a las víctimas. Al día siguiente de la masacre, antes de Arvít, ya habían dado sepultura a todos los hermanos. Se habían afanado en cumplir con la prescripción de hacer el enterramiento sin demora. Concluido el trabajo, exhaustos, se dispusieron a orar. Matityáhu realizó la keriáh desgarrando su túnica para expresar el dolor por los muertos y, acto seguido, mientras alcanzaba con la vista a todas las sepulturas, había pronunciado su bendición diciendo:
—Barúj Atáh, Adonay, Elohénu, Mélej ha–olám, Dayán ha–Emét. (3)
Al tercer día, muy temprano, hermanos de la comunidad martirizada, vinieron a buscar a sus heridos. Todos bebían un líquido macilento y parecían recuperarse de su debilidad. Fueron subidos a diferentes carros y, mirando con agradecimiento a todos, se despidieron tras inclinar sus cabezas hacia ellos y hacia los cuerpos que allí quedaban para siempre.
Desde que se retiraron a las montañas y, previendo que iban a afrontar muchas circunstancias de guerra y de muerte, Matityáhu había preparado una jevráh kadisháh (4), que se encargaría especialmente de cuidar los cuerpos y de su preparación para el sepelio, así como para vigilar que el entierro se realizara siguiendo todas las prescripciones. Siempre, claro estaba, que las circunstancias de guerra lo permitieran. Estos elegidos no podían luchar salvo en caso de ser atacados. Entonces se les permitía defender sus vidas, pero no les era lícito salir a combatir porque tenían que preservar su más alto grado de pureza para una labor tan sagrada.
La aninút (5) se había llevado con gran silencio y recogimiento por parte de todos. No les era fácil reponerse de la congoja y la angustia por lo ocurrido a tantos hermanos, pero el cumplimiento de su mitsváh como deber sagrado, les insuflaba ánimo para hacerlo.
En grupos de tres, habían recorrido las aldeas adquiriendo tajrijím suficientes para vestir con la dignidad debida a todos los cuerpos y no pararon hasta conseguirlo para no demorar los enterramientos. Un grupo de veinte hombres había preparado incansablemente las fosas para la kevuráh, la sepultura, y otros, los integrantes de la jevráh kadisháh, habían cumplido con la taharáh, la purificación ritual, lavando cuidadosamente los cuerpos.
Durante los treinta días siguientes al entierro harían sheloshím comprometiéndose a no llevar a cabo acciones bélicas, sino solo a rezar por las víctimas. Recitarían Kadísh, la oración fúnebre, en sus servicios durante once meses. También acordaron que, en ese último día, regresarían al lugar y harían Yizkór, las oraciones conmemorativas, para homenajear a los muertos como si fueran su propia familia. El catorce de Elúl sería un día especial de observancias para conmemorar el aniversario de la muerte de quienes habían sido ejemplo para todos. Poco más podían hacer como rebeldes en guerra. Pero, ni en esas circunstancias, olvidaban su compromiso con la Toráh. Por otra parte, aquellos hijos de Israel muertos en condiciones tan tristes y dolorosas para ha–Shem, habían merecido la honra y dignidad que pudieron darles.
Había un conocido sepulturero a las afueras de Yerushaláyim, cerca del barranco de Ben Hinóm, al sur de la ciudad. Allí se había trasladado Shim’ón, uno de los hijos de Matityáhu, a fin de encargar la lápida que traerían días después para colocar en el campo de los mártires. Cuando el picapedrero y grabador conoció la historia, dio prioridad a este encargo y admitió solo la mitad del precio de su trabajo como muestra de respeto al servicio que los rebeldes estaban haciendo por todos los muertos. Era un pesado monolito de cuatro amót y medio de alto por casi tres de ancho. (6) Lo trajeron en carreta y hubo de ser manejado por seis hombres con gran esfuerzo. El encargo, el traslado y su colocación llevaron ocho días, pero los muertos quedarían honrados por siempre. Le pidieron que grabase las siguientes palabras como memorial para el Pueblo:
Aquí yace el venerable sacerdote El’azár junto a la viuda Danah y sus siete hijos. Fueron sacrificados por defender la Toráh por lo que son dignos hijos de Israel.
Víctimas de la violencia de un tirano que pretendió destruir a la nación judía, vengaron a nuestro Pueblo con la mirada puesta en ha–Shem y resistieron las torturas hasta la muerte. Libraron un combate santo junto a toda la comunidad de hermanos cuyos cuerpos descansan en este campo de dolor.
Como no podían colocar un manto en cada uno de los cuerpos sepultados, en señal de respeto a todos, colocaron la talít, manto de oración, con su tsitsít, sobre el cuerpo de El´azár, el cohén. (7)
Después levantaron un cercado con las maderas quemadas de las casas y se señaló el emplazamiento donde habían sido sepultados los cadáveres. En lo sucesivo se convirtió en un lugar venerado y la improvisada empalizada fue sustituida por un muro de piedra circundante de poca altura. La estela en honor de los muertos traída desde ha-Hinóm, presidía la entrada al perímetro y allí muchos se sentaban a encontrar fuerzas rememorando el valor y la fe de aquellos yehudím. La muerte de los inocentes no fue en balde, sino que vigorizó la esperanza del Pueblo. En mucho tiempo nadie osó poner sus manos sobre aquella tierra.
Desde aquel día, también se estableció en el campamento rebelde un retén de tefiláh (8) que rogaba a ha–Shem por la paz del Pueblo y para que les diera fuerzas y guía en la lucha contra el opresor y asesino. Durante las oraciones del día, todos se juntaban en una improvisada sinagoga y, al terminar cada rezo y lectura, Matityáhu disponía quiénes se mantendrían en oración. Una vez más, como los siete brazos de la menoráh, tantos serían los elegidos para iluminarles con su oración. (9)
CAPÍTULO III
Matityáhu y Yehudáh
Yehudáh era un joven fuerte, el tercero de los hijos de Matityáhu. Su madre se llamaba Rivkáh y había fallecido a consecuencia de graves hemorragias sobrevenidas tras el parto de Yehonatán y El´azár, los gemelos. Matityáhu asumió entonces la crianza, educación y cuidado de sus cinco hijos a quienes formaba en el amor a la naturaleza, las labores del campo, el cuidado de los animales y, sobre todo, en la piedad y en los valores del judaísmo.
Matityáhu descendía de una familia Cohén. Brillaba por su disciplina y capacidad de entrega al Pueblo. Eran espejo para muchas comunidades que hablaban de ella como unos yehudím ejemplares en el cumplimiento de la Toráh.
Desde su infancia, todas las noches, antes de retirarse a descansar, los hermanos se reunían alrededor de su padre para escuchar la Toráh y recibir la especial instrucción que Matityáhu dispensaba a todos en general, y a cada uno en particular, porque los conocía y aprendía de ellos. Con una mirada, sabía lo que uno y otro comprendían y también quién de ellos requería de algún midrásh que iluminase su mente.(1) Una vez sentía la paz en la mirada de sus hijos, Matityáhu daba gracias a Di–s por ayudarle a encontrar las palabras que ellos precisaban. Hablaban también de las costumbres judías, de la historia del Pueblo, de cómo los deportados de Babilonia habían decidido, a su regreso, dar nombre a los meses del año. Ellos preguntaban toda clase de curiosidades. Desde saber por qué había meses con dos rashey jódesh (dos días de inicio de mes), o por qué se ponían símbolos a los meses, como el cabrito en Tevét, el balde en Shevát, los peces en Adár, etc. Sobre cómo era el lugar santo del beit–ha–Mikdásh y cómo era la vida de los leviím (levitas) y los cohaním allí. También habían hablado muchas veces de las razones por las que estaban en Mod’ín y no en Yerushaláyim.
Matityáhu respondía con paciencia y claridad a las inquietudes de todos porque algún día tendrían que hacerlo ellos con sus hijos y esto era lo que había preservado durante generaciones la esencia yehudit y la Alianza.
Читать дальше