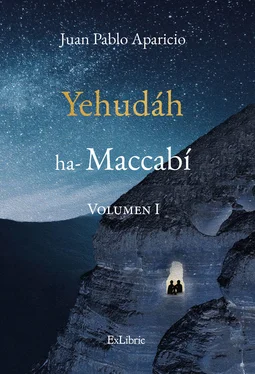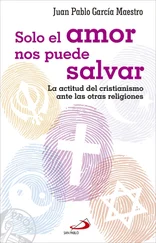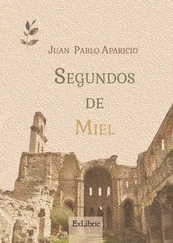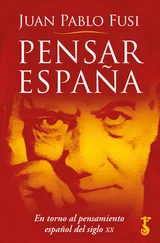Debido a esta comunicación tan cercana entre Matityáhu y sus hijos, cuando se inició la rebelión y huyeron a refugiarse al desierto y a la montaña, todos ellos se acostumbraron rápidamente a la vida nómada e incierta pues estar junto a su padre y cumplir la Ley era lo más preciado para cada uno de los hermanos.
La cabeza de Yehudáh presentaba una protuberancia en la parte posterior del cráneo, que daba una forma particular al hueso occipital. Las de sus hermanos, en cambio, eran de aspecto más redondeado o incluso cuadrado. Pero, además, Yehudáh era conocido por su insistencia y tenacidad. Desde niño, siempre que quería algo, por poco importante que fuera, insistía machaconamente hasta conseguirlo por sus propios medios o apelando a la ayuda de quien pudiera hacerlo. Lo que fuera menester para ver cumplido su objetivo. Su padre y hermanos le llamaban por todo ello maccabáh (mazo). Cuando querían jugar con Yehudáh, les gustaba tocarle la cabeza y le preguntaban una y otra vez qué guardaba ahí.
—¡Vale ya! —se quejaba—. ¡Me dejaré crecer el pelo hasta los hombros para que no me toquéis más!
Y así lo hizo. La amplia melena alcanzó a disimular su contorno, pero con los años comenzó a sentirse orgulloso de ser distinto y, en lugar de importunarle, hacía gala de ello. Desde entonces, tomó el gusto por recogerse el pelo, además, con una cinta en la cabeza que acentuaba su forma y le daba un aire de joven dispuesto a comerse el mundo.
De niño, Yehudáh había sido un estudiante normal. No solía destacar en la escuela, pero aguantaba cualquier disciplina que se le impusiera y mostraba unas cualidades extraordinarias de liderazgo. A menudo, comandaba a sus compañeros y hermanos en todo tipo de juegos y no tenía rival en las carreras, ya fueran mayores que él sus contrincantes.
Cuando tenía doce años, subió con su padre y sus hermanos a Yerushaláyim. Era yom–jamishí (2), de la segunda semana de jódesh Tamúz. Habían salido muy temprano de Mod´ín, pues prometía ser otro día muy caluroso del verano del 179 a. e. c. Un vecino les llevaba en su carreta y podían acortar a la mitad el tiempo de marcha hasta la Ciudad Santa que se encontraba a cerca de de ciento ochenta estadios de distancia.
Por aquel entonces, desde el beit–ha–Mikdásh se instaba a los yehudím a seguir las costumbres helenas y se promovía lo atractivo de esta cultura. En ese clima de favorecer el helenismo se organizaron unas pruebas de preparación para los Juegos Olímpicos que servirían de diversión para el Pueblo, siempre con el fin de que el rey se sintiera halagado con la demostración del compromiso adquirido por ha–Cohén–ha–Gadól en la conversión al helenismo por parte de los yehudím.
Como aún no se habían construido recintos para acoger y desarrollar eventos de ningún tipo, se prepararon pistas de entrenamiento y carreras extramuros, a la altura de la torre de los hornos de pan y la Puerta de Efrayím. Habían realizado un gran y costoso esfuerzo de preparación del recinto olímpico. No en vano, albergaría un acontecimiento único, convertido en un espectáculo para ganar adeptos al helenismo que cada vez se arraigaba más, porque siempre se mostraba atractivo, lleno de vida alegre y triunfante.
La jornada consistía en varias pruebas también preparadas para los yehudím renegados que representaban a la provincia de Yehudáh en competición con antioquianos, moavitas, nabateos, galileos, mitsrím (egipcios), shomroním (samaritanos), edomitas, celesirios, idumeos y de muchas otras naciones y provincias del Imperio. Jasón había conseguido que se considerasen las pruebas definitivas para ir a los juegos quinquenales de Tiro. La expectación era, por tanto, extraordinaria. Se veían por Yerushaláyim gentes que raramente venían por estas tierras. Seléuco IV era por entonces el rey, pero no podía asistir porque estaba en Macedonia intentando ganar aliados y financiación para sus campañas.
Ciertamente, repugnaba al Pueblo Yehudí ver a los suyos participando de esos juegos paganos en los que los atletas se ejercitaban en completa desnudez. Para mayor escándalo, con el fin de no ser repudiados por los helenos, habían llegado a encontrar la forma de disimular su circuncisión, considerada por ellos una sagrada distinción. Muchos conceptos y actitudes de la cultura griega eran inaceptables: la pluralidad de dioses y la banalidad con la que se relacionaban con ellos, los gimnasios, los ejercicios sin ropaje alguno por mera devoción al cuerpo humano, así como otras muchas costumbres y ritos. Se permitía que el beit–ha–Mikdásh, se convirtiera en un lugar al servicio de todo tipo de actividades, incluida la prostitución, el comercio y las más diversas relaciones.
Todo ello era una agresión para los yehudím piadosos, porque lo consideraban una herejía.
Los yehudím devotos más prudentes, intentaron que el Pueblo no estallara en una reacción violenta contra quien infamaba incansablemente lo más sagrado. Se temían que una guerra con los griegos podría acabar de exterminar a los pocos hijos de Avrahám que quedaban después de tantos siglos de sangrientas ocupaciones y destierros. Así que también hacían concesiones ante las autoridades para que, al menos, hubiera algo de paz aunque ello conllevara seguir su vida como yehudí de forma casi clandestina.
En semejante ambiente, este día declarado festivo por el beit–ha–Mikdásh, aportaba un cierto alivio a los habitantes de Yerushaláyim que se había abarrotado de visitantes agitados por ver a tantos pueblos diferentes enfrentándose en el campo olímpico. Tiradores de arco, lanzadores de jabalina, de pesadas piedras redondeadas y en forma de discos, saltadores de altura y en foso de arena, luchadores cuerpo a cuerpo y corredores eran suficiente atractivo para una sociedad que solo conocía el hostigamiento. Sin duda, era una oportunidad para descansar. Aquellos que no asistieran no se verían acosados ni castigados, porque estaba garantizada la presencia masiva de público en el recinto y era lo que importaba a las autoridades. Podrían, por tanto, reencontrar su paz y hacer vida normal en esa jornada mientras los demás se distraían. Aquellos otros que asistieran a estas fiestas eran bienvenidos. De una u otra forma, era una tregua para la ciudad.
Matityáhu y sus hijos habían subido a la Ciudad Santa para adquirir ciertos alimentos y ropas. Hacía muchos años que, por causa de las intrigas políticas y envidias en el seno del beit–ha–Mikdásh, Matityáhu se había visto forzado a dejar Yerushaláyim y marcharse a Mod’ín, so pena de embarcarse en una guerra de poder en la que nunca deseó participar. Desde entonces, siempre que regresaba tenía sentimientos contradictorios. La mezcla de alegría y pena le invitaban a procurar estar en la ciudad lo justo y necesario. Pero la algarabía que se vivía con motivo de los juegos echó por tierra sus previsiones y tuvieron que emplear toda la mañana hasta el mediodía para cumplir con sus objetivos. Debido a ello tuvieron que cambiar el plan inicial de estar de regreso para el atardecer. Al menos cumplieron con sus oraciones en el ezrát Israel, el atrio reservado para los yehudím varones del beit–ha–Mikdásh, tal y como les correspondía. No haber podido volver a orar en el ezrát cohaním, el atrio sacerdotal, seguía pesando en el corazón de Matityáhu.
Una vez terminaron su sagrado compromiso, bajaron por las calles de la desierta ciudad en dirección a la Puerta del Valle algo más alejada del tumulto festivo.
Cuando atravesaban la Puerta Vieja hacia la ciudad baja, se oyó un gran estruendo y multitud de voces gritando a la vez. Mediante una campanada se marcaba el paso de las vueltas de los corredores. Había comenzado la parte final de las carreras que clausuraban la jornada olímpica. Los más rápidos y fuertes de todas las fases eliminatorias competirían en la gloriosa final. Sonó de nuevo la señal poniendo fin a una prueba y de inmediato estallaron gritos de alegría por los vencedores y abucheos para los eliminados. Enseguida se anunciaba la última prueba de los juegos.
Читать дальше