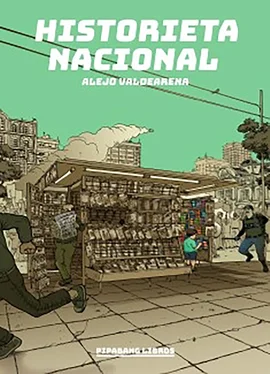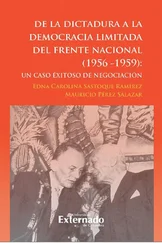—No voy a ir —repitió.
Después de desayunar, se encerró de nuevo en la biblioteca y le dio llave a la puerta. Retomó la lectura mientras la casa se volvía a llenar con los ruidos y las voces de la gente que llegaba para armar el cortejo. Reconoció algunas voces: la del almacenero, cascada por el tabaco que no paraba de fumar ni para cortar fiambre, y la de la vecina de enfrente, aguda, exasperante, que conocía a la perfección porque la mujer se había pasado la vida charlando con la tía, a los gritos, desde el otro lado de la calle. Dejó de leer los globos porque no podía concentrarse en las palabras pero no paró de pasar páginas; siguió el ritmo de las viñetas, metiéndose cada vez más adentro de ese mundo de colores planos y expresiones exageradas, esforzándose por quedarse a vivir ahí.
Golpearon la puerta.
—Querido… —sonó la voz de Fina—. Hay que salir.
No contestó.
—A ella le hubiera gustado que la acompañases, querido —sonó la voz de Marta.
¿Quién se creía que era esa mujer para hablar en nombre de la tía?
—Pensá que está con Dios en un lugar hermoso —dijo Fina.
—Cállense —gritó—. ¡Basta!
Siguió negándose a salir hasta que las mujeres se rindieron. Las voces y los ruidos se fueron apagando y la casa quedó en silencio.
Cuando salió de la biblioteca, pensando que ya no quedaba nadie, se encontró con el marido de Fina, que se había quedado de guardia.
—Mi más sentido pésame, muchacho —le dijo el hombre.
La frase resquebrajó el dique de espanto, negación y enojo que René había construido y el llanto empezó a brotar a chorros por sus lagrimales como si fuera un personaje de historieta japonesa, la única del mundo entero que no le interesaba.
Como la difunta les había avisado que su sobrino ni siquiera sabía encender una hornalla, Fina empezó a pasar al mediodía con el almuerzo y Marta a la noche con la cena. En cada visita aprovechaban para limpiar, para ventilar, para lavar medias y calzoncillos. Durante las primeras semanas, René casi ni les dirigió la palabra. Pero poco a poco fue entrando en confianza y empezó a ponerse exigente: las comparaba todo el tiempo con la fallecida como si fueran sus sucesoras en un puesto de trabajo. «La tía le sacaba los nervios a la carne». «La tía planchaba los calzoncillos». «La tía enceraba». Para las mujeres, lo más alarmante eran las cajas vacías de pizza o empanadas que encontraban en la basura; el muchacho gastaba como si el rollo de billetes que había en la lata de especias fuera infinito.
René usaba los imanes de delivery que había en la puerta de la heladera porque no le alcanzaba con la comida que le llevaban. Sabía que un día se quedaría sin fondos pero prefería no pensar en el futuro; le daba terror acercarse al borde de ese abismo; hacía como si no existiera. Su mayor preocupación era otra: ¿estaría guardándole el material su puestero de confianza?
Durante el velorio, había pensado que nunca más iba a poder disfrutar de la lectura. Sin embargo, con el paso de los días había empezado a sentir la necesidad de leer como sentía la de comer o la de ir al baño. Le daba pánico viajar hasta el mercado de coleccionistas sabiendo que estaba solo en el mundo. ¿Y si le pasaba algo por el camino? ¿Y si tenía un accidente o lo robaban? ¿Quién lo iba a llevar al hospital o la comisaría? ¿Quién iba a consolarlo después? Apenas se animaba a caminar dos cuadras hasta la panadería, de vez en cuando, para comprar facturas. La lectura de material infantil que había comenzado durante el velorio se había extendido y transformado en un plan de relectura total de la colección.
Cuando el rollo de billetes de la lata de especias llegó a tener el diámetro de un lápiz labial, Fina y Marta decidieron que era hora de darle un empujón al muchacho para ver si arrancaba. Preguntaron en los comercios del barrio si alguien necesitaba un ayudante pero no tuvieron suerte. Entonces Marta habló con su compadre, que era chofer del intendente, para ver si podía colocarlo en la municipalidad. El compadre dijo que seguro algo encontraba y quiso conocer al interesado.
Fina y Marta temieron que René opusiera resistencia y fueron las dos, con un quilo de helado, a comunicarle que le habían conseguido una entrevista.
René sospechó de inmediato que algo raro estaba pasando, por el helado y porque no las veía juntas desde el entierro.
—Te estuvimos buscando un trabajo, chiquito —dijo Fina.
Lo enfureció que la mujer usara su nombre secreto. Solo podía pronunciarlo la tía. Por otra parte, ¿cómo pretendían esas señoras que trabajara si apenas podía salir de la casa? ¿Y qué iban a ofrecerle? Mil veces las había escuchado charlar con la tía, mientras jugaban a la canasta en la cocina; cuando hablaban del trabajo de los hombres —de sus hijos, hermanos, maridos, vecinos, conocidos— hablaban de albañiles, gasistas, plomeros, electricistas y remiseros. Jamás hacían referencias a profesiones relacionadas, aunque fuera remotamente, con la industria cultural. Estaba seguro de que en el mundo de esas señoras nadie necesitaba un experto en comics, capacitado para desempeñarse como periodista especializado, crítico, editor o incluso director editorial.
—Marta habló con su compadre —dijo Fina—. Trabaja en la municipalidad.
—Nos recibe mañana —dijo Marta.
René se levantó de la mesa a pesar de que acababan de servirle helado y se encerró con llave en la biblioteca. Reventaba de furia. ¿Por qué se creían que podían planificar su vida? ¿Cuándo les había dado permiso para acordar entrevistas laborales en su nombre?
De nuevo, como en el velorio, las mujeres le hablaron a través de la puerta.
—Querido, nosotras no podemos mantenerte.
—¿Qué vas a hacer cuándo se acabe la plata?
¿Por qué no podían dejarlo tranquilo? ¿Por qué lo obligaban a asomarse al abismo? No contestó y se quedó en la biblioteca hasta que las escuchó salir de la casa.
El helado estaba en el congelador y también le habían dejado un tupper con canelones sobre la mesa de la cocina. Si esa era su cena significaba que no iban a volver hasta el día siguiente. Se sintió aliviado de no tener que enfrentarlas esa noche. Se terminó el helado y leyó sentado en el orejero hasta que volvió a tener hambre.
Fina le había enseñado a encender el horno pero le daba miedo hacerlo así que comió los canelones fríos. Después bajó de la alacena la lata de especias y sacó el rollo de billetes. Quedaba, ajustando mucho, para dos semanas. Llamó a su pizzería de cabecera y pidió una fugazza rellena. Cuando salió a atender al repartidor, había una sombra revisando la basura de la vecina de enfrente.
Marta llegó sobre las ocho de la mañana con un pantalón de vestir y una camisa blanca que había sacado a préstamo de la bolsa de donaciones de la parroquia. Colgó las prendas del respaldo de una silla de la cocina y preparó el desayuno. René comió con cara de niño enojado, mirando las prendas de reojo, con desconfianza. Usaba siempre pantalones deportivos de algodón, combinados con remeras en verano y camisetas de manga larga en invierno; para contar las veces que se había puesto camisa y pantalón de vestir sobraban los dedos de una mano: comunión, confirmación, graduación de la escuela secundaria.
—¿Para qué puesto es la entrevista? —preguntó.
—No sé, querido —contestó Marta.
La mujer dejó un toallón limpio sobre la mesa y dijo que ya había encendido el calefón.
René no sentía ninguna necesidad de ducharse pero lo hizo porque era una buena forma de demorar la salida. Había pasado la noche en vela, pensando en la entrevista laboral. Su experiencia en el tema era nula, pero sabía que lo normal, al menos en la ficción, era que el candidato estuviera al tanto de para qué puesto se ofrecía. ¿No era más práctico tener la información de antemano? No pensaba aceptar cualquier trabajo.
Читать дальше