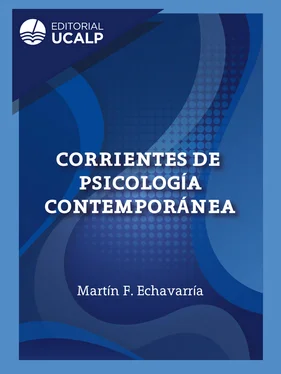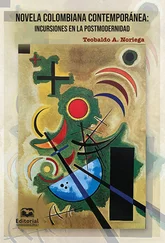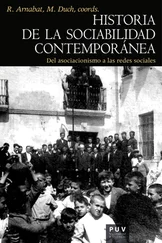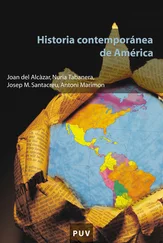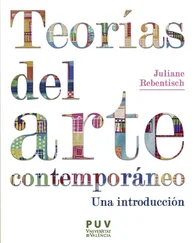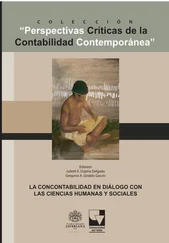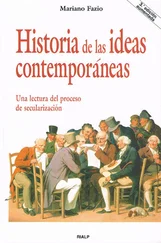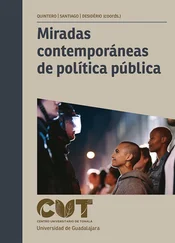18La gaya ciencia, Sarpe, Madrid, 1984, 24.
19Cf. Las siguientes cartas a su confidente W. Fliess: “Veo cómo has emprendido el largo rodeo a través de la medicina para materializar tu primer ideal –la comprensión fisiológica del hombre–, tal como yo abrigo secretamente la esperanza de alcanzar, por la misma vía, mi objetivo original, la filosofía” (Carta del 01/01/1896). “En mi juventud no conocí más anhelo que el del saber filosófico, anhelo que estoy a punto de realizar ahora, cuando me dispongo a pasar de la medicina a la psicología. Llegué a ser terapeuta contra mi propia voluntad” (Carta del 02/4/1896). Cf. S. Freud, “¿Pueden los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial”, en Obras completas, vol. XX, Amorrortu, Buenos Aires 1990, 237: “Tras 41 años de actividad médica mi autoconocimiento me dice que no he sido un médico cabal. Me hice médico porque me vi obligado a desviarme de mi propósito originario, y mi triunfo en la vida consiste en haber reencontrado la orientación inicial mediante un largo rodeo”.
20Para una introducción general a la historia de las neurosis, cf. J. Postel, “Las neurosis”, en J. Postel – C. Quétel, Nueva Historia de la Psiquiatría, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2000, 230-238; 230: “Es un destino por demás paradójico el de la palabra ‘neurosis’. En efecto, nunca un término médico había sido tan desviado de su sentido original en el transcurso de su evolución histórica. Creado por W. Cullen, médico escocés, en 1769, para definir el conjunto de enfermedades ‘nerviosas’, al afirmar su origen orgánico y dar un cuadro nosográfico específico a la naciente neurología, progresivamente abarcó el campo de las afecciones mentales, cuya causalidad psicogenética iba siendo cada vez más evidente; primero, las ‘vesanías’, es decir, todo el ámbito de la locura, de las psicosis; después, las ‘psiconeurosis’, de donde surgen como figuras dominantes, por una parte, la histeria, y por la otra, la neurosis obsesiva, a la que Sigmund Freud dio categoría nosológica y psicopatológica particularmente precisa”; ibidem, 236: “Sobre todo fue Charcot quien trató de precisar los trastornos ‘funcionales’ de la histeria, y ante su fracaso sus discípulos Raymond y Janet orientaron sus investigaciones hacia una causalidad psicológica de las neurosis. Con ellos aparece, en efecto, el término ‘psiconeurosis’, que marca un cambio decisivo en la evolución del concepto nosológico”.
21La preocupación por la hipnosis, cuyo descubrimiento se retrotrae al “magnetismo animal” del charlatán y esotérico Franz Anton Messmer, es típicamente romántica y por esa vía se conecta con las influencias mencionadas en el punto anterior. Cf. E. Pavesi, “Franz Anton Mesmer (1734-1815) e il magnetismo animale. Da teoria medica a conoscenza iniziatica”, en M. Introvigne (curatore), Massoneria e religione, Editrice Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1994.
22Cf. P. Janet, L’automatisme psychologique: essai de psychologie expérimentale sur les formes inférieures de l’activité humaine, Félix Alcan, Paris 1889 (4ª edición editada por Société Pierre Janet et le Laboratoire de psychologie pathologique de la Sorbonne avec le concours du CNRS, Paris 1973).
23En realidad la expresión “psicología clínica” se la debemos al psicólogo estadounidense Lightner Witmer (1867-1956), quien había estudiado con el pionero de la psicología americana James McKeen Cattell en la Universidad de Pensilvania y doctorado con Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig. En el año 1896, Witmer funda la primera clínica psicológica, y más tarde acuña la expresión “psicología clínica”. Esta psicología clínica consistiría en una adaptación de los conocimientos surgidos de la psicología experimental a la ayuda de los individuos. No se la llama “clínica” por ser de corte médico, pues es sobre todo pedagógica, sino por centrarse en el estudio del individuo. Así lo dice Witmer: “Los métodos de la psicología clínica siempre se implican necesariamente dondequiera el estado de la mente de un individuo se determine por la observación y el experimento y el tratamiento pedagógico aplicado para efectuar un cambio, a saber, en el desarrollo de dicha mente individual” (citado por B. R. Hergenhahn, Introducción a la historia de la psicología, Thomson, Madrid 2001, 510). Este es el origen de la psicología profesional, que sólo más tarde incorporará las teorías y prácticas provenientes de la psicoterapia, que durante la primera mitad del siglo xx estuvo casi exclusivamente en manos de médicos.
24Freud consideró que el hecho de que sus teorías se basaran en experimentos de laboratorio y no en la experiencia clínica, es lo que habría impedido a Janet descubrir el mecanismo de la represión; cf. S. Freud, “Cinco conferencias sobre psicoanálisis”, en Obras completas, vol. XI, Amorrortu, Buenos Aires 1991, 19: “Cuando luego me apliqué a continuar por mi cuenta las indagaciones iniciadas por Breuer, pronto llegué a otro punto de vista acerca de la génesis de la disociación histérica (escisión de conciencia). Semejante divergencia, decisiva para todo lo que había de seguir, era forzoso que se produjese, pues yo no partía, como Janet, de experimentos de laboratorio, sino de empeños terapéuticos”.
25Por esto, según Janet, Freud sería un plagiador de la escuela francesa; cf. P. Janet, La médecine psychologique, Flammarion, Paris 1928, 41: “En esa época, un médico extranjero, el Dr. Freud (de Viena), vino a la Salpêtrière y se interesó por estos estudios, constató la realidad de los hechos y publicó nuevas observaciones del mismo género. En esas publicaciones, él modificó para empezar, los términos de los que yo me servía. Llamó psico-análisis lo que yo había llamado ‘análisis psicológico’; llamó complejo, lo que yo había denominado ‘sistema psicológico’, para designar ese conjunto de hechos de conciencia y de movimientos, sea de miembros, sea de vísceras, que permanece asociado para constituir el recuerdo traumático; consideró como una ‘represión’ lo que yo atribuía a un ‘estrechamiento de la conciencia’; bautizó con el nombre de ‘catarsis’ lo que yo designé como una ‘disociación de la conciencia’ o como una ‘desinfección moral’. Pero sobre todo transformó una observación clínica y un procedimiento terapéutico con indicaciones precisas y limitadas, en un sistema de filosofía médica”.
26Berta Pappenheim (1859-1936), de origen judío como el mismo Freud, y como la mayoría de sus primeros discípulos y pacientes, además de por ser el arquetipo de caso de neurosis sobre el que versa el psicoanálisis, es famosa por su posterior militancia feminista.
27Para un relato completo y detallado de este caso, cf. J. Breuer - S. Freud, Studien über Hysterie, trad. esp. “Estudios sobre la histeria” (1895), en S. Freud, Obras completas, vol. II, Amorrortu, Buenos Aires 1990.
28S. Freud, “Cinco conferencias sobre psicoanálisis”, 8.
29Estudios sobre la histeria, 47-48.
30Este término fue utilizado por Aristóteles en su Poética para explicar la purificación de las emociones que se produce en el espectador de la Tragedia, por su identificación con los protagonistas de la misma.
31Según el célebre psicólogo Hans J. Eysenck, “Ana O.” no habría padecido realmente de histeria, sino de una meningitis tuberculosa, que no habría sido bien diagnosticada: Cf. H. J. Eysenck, Decline and fall of the Freudian empire, 32: “Además, Anna no sufría de histeria en absoluto, sino de una seria enfermedad física, llamada meningitis tuberculosa. Thorton da cuenta de toda la historia:
La enfermedad sufrida por el padre de Bertha [el verdadero nombre de Anna era Bertha Pappenheim] era un absceso sub-pleurítico, una complicación frecuente de la tuberculosis pulmonar, sumamente frecuente en Viena. Ayudando como enfermera, y pasando muchas horas en la cabecera de la cama, Berta habría sido expuesta a las numerosas ocasiones de infección. Además, a principios de 1881, su padre había tenido una operación –probablemente incisión del absceso y la inserción de un drenaje–; esto fue realizado en casa por un cirujano de Viena. El cambio de los drenajes y la limpieza de las secreciones purulentas llevó a la diseminación de los organismos infecciosos. La muerte del padre a pesar de todos los cuidados indicaría la fuerza virulenta de la invasión del organismo”. Según Eysenck, Freud y varios discípulos habrían sabido del rotundo fracaso terapéutico del caso Ana O., y las presunciones basadas en tal cura (fracasada) serían absolutamente infundadas (ibidem, 56).
Читать дальше