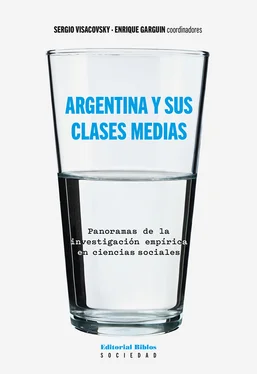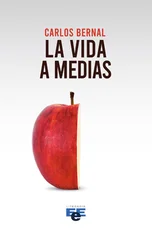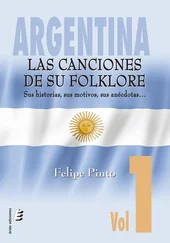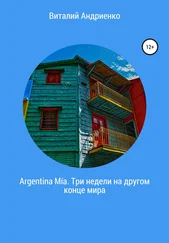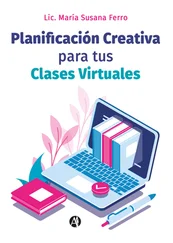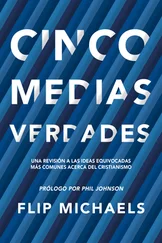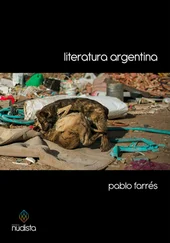En el curso de la primera década del presente siglo, se produjo en gran parte de América Latina un proceso de crecimiento económico, el cual permitió a vastos sectores (merced a un incremento sensible de los niveles de ingreso) acceder a bienes y servicios que transformaron significativamente sus estilos de vida. Diversos estudios académicos y organismos como el Banco Mundial caracterizaron este proceso como “crecimiento de la clase media”; lo que resultaba remarcable era que este aumento transformaba profundamente la realidad de países que, históricamente, habían tenido una clara polarización entre ricos y pobres (como Brasil) o que, si bien se habían caracterizado históricamente por una fuerte clase media, también habían sufrido una reducción aguda de esta en la década de 1990. Este último era el caso de la Argentina. Precisamente, tanto desde organizaciones financieras, gobiernos e incluso la academia se impuso la noción de “clase media global”, la cual supone que la pobreza a escala global se ha reducido progresivamente y esa será la tendencia irremediable en el futuro (así, todo estancamiento o retroceso sería visto como transitorio). En suma, que la globalización ha impulsado la incorporación de amplios sectores a los mercados de trabajo, que los ingresos han aumentado significativamente para amplios sectores de la población mundial y, por ende, participan en consumos globales de bienes y servicios, tales como marcas transnacionales de electrónicos, vestimenta, alimentos, informática, turismo, etc. Como se advierte, se trata de una concepción teleológica del desarrollo: determinados países o regiones son considerados modelos a los que otros deben tender. La noción de “clase media global” constituye, pues, una creencia según la cual la mejora de los niveles de vida de la población mundial será algo indudable, que el acceso cada vez mayor a bienes y servicios de circulación global conducirá a una homogeneización en los estilos de vida e identidades, los cuales perderán sus vínculos locales y se tornarán, en tal caso, globales (López-Pedreros y Weinstein, 2012: 1-5; véase también Knauss, 2019).
En contraposición, emergieron programas de investigación empírica que, por un lado, acentuaron la dimensión comparativa al abordar la emergencia tanto de las “clases medias europeas” como de las “nuevas clases medias”, caso India, China, Nepal, Egipto o los países que surgieron tras la caída del bloque soviético, entre otros. El ambicioso proyecto para el estudio comparativo de las clases medias europeas, dirigido por el historiador alemán Jürgen Kocka, 5puede considerarse pionero en cuanto al estudio de la formación de clases medias específicas a partir de las diversas prácticas sociales, tales como las formas de reproducción familiar, el trabajo, el consumo o la constitución de asociaciones voluntarias. A su vez, diversos estudios realizados sobre las clases medias por fuera del mundo noroccidental señalaron no solo el carácter contradictorio de la modernidad periférica sino que revelaron el sesgo “fracturado” del propio proyecto de la modernidad, sea en Europa, Asia, África o América (Joshi, 2001; Liechty, 2003; Gunn, 2012; Heiman, Freeman y Liechty, 2012).
La clase media siempre constituyó una piedra en el zapato para las teorías de las clases sociales, especialmente para las diferentes variantes del marxismo, pero también para las teorías de la estratificación social. Entre las razones, podemos señalar la heterogeneidad económica, política y cultural de los sectores que la integran; la consiguiente vaguedad de la categoría, cuyos límites se tornan frecuentemente imprecisos, y la pretensión científica de establecer un criterio objetivo y universal de delimitación. Desde el comienzo, los estudios sobre el sistema de clases en el capitalismo debieron afrontar el problema de cómo explicar la existencia de un vasto segmento conformado, básicamente, por comerciantes, profesionales y burócratas, indistintamente propietarios o asalariados. Como hemos señalado, la solución predominante fue emplear la noción como una categoría objetiva y universal, que clasificaba a determinados segmentos de la población en los países capitalistas, homogeneizando sus variaciones empíricas merced a criterios seleccionados por el observador o analista, tales como el nivel de ingreso, la ocupación o el nivel educativo. Ahora bien, como quienes usualmente han sido clasificados en cuanto “clase media”, aun bajo condiciones análogas, actúan y piensan de modos muy disímiles, es necesario preguntarse qué sentido ha tenido la unificación de conductas e ideas disimiles bajo una misma categoría. Frente a esto, la teoría de la estratificación social ha insistido en que la solución consistiría en establecer buenos criterios clasificatorios desde el punto de vista del observador. Pero rápidamente nos percataremos de que los límites son problemáticos, porque siempre podemos preguntarnos qué justifica que alguien esté de un lado u otro de la frontera. Claro está que la sectorización o división por estratos de la sociedad para diseñar un modelo basado en los niveles de ingreso tiene una gran utilidad para el diseño de las políticas públicas, por ejemplo. Pero lo que estamos poniendo en foco aquí es cómo logramos entender formas específicas de actuar y pensar o, dicho de otro modo, la clase (media) como una categoría social (Visacovsky, 2008, 2018b).
Los nuevos desarrollos emergentes en el curso de los primeros años del siglo XXI fueron acompañados de una renovación teórica y metodológica intensa del estudio de las clases sociales en general y de las clases medias en particular, que incluyó las obras de Pierre Bourdieu (1998 [1980]), Edward Thompson (1989 [1963]), Leonore Davidoff y Catherine Hall (1994 [1987]) o Erik Olin Wright (2018 [2015]), e incluso la del crítico literario Philip Nicholas Furbank (2005 [1985]). El propósito central consistió en comprender cómo determinados conjuntos sociales se constituían como clases medias bajo condiciones locales específicas. Esto obligó a prestar atención de manera muy especial a las prácticas concretas en la vida cotidiana. Dicho de otro modo, lo que resultaba imprescindible era conocer los procesos específicos de constitución que hiciesen inteligibles determinados modos de acción y adhesión política, así como orientaciones relativas al consumo, las pautas residenciales o las formas de presentar públicamente la persona, variables en el tiempo y el espacio (Adamovsky, 2009; Visacovsky y Garguin, 2009b; Adamovsky, Visacovsky y Vargas, 2014; Cosse, 2014a). Estudios etnográficos como el de Mark Liechty (2002) sobre Nepal o el de Leela Fernandes (2006) sobre la India abrirían un nuevo camino para el estudio de las clases medias como objeto plural y en abierta disputa con los defensores de la idea de la “clase media global” a partir de enfoques etnográficos (Donner, 2017), que combinaron el abordaje de la cotidianeidad con el de los medios de comunicación, con la pretensión de entender fenómenos complejos y multidimensionales en los que sistemas de identificación clasistas emergían en contextos locales donde prevalecían, simultáneamente, cuestiones religiosas, de casta y género profundamente arraigadas (Heiman, Freeman y Liechty, 2012; López-Pedreros y Weinstein, 2012).
Para América Latina, el punto de partida lo constituyó The Idea of the Middle Class: White-Collar Workers and Peruvian Society, 1900-1950 , del historiador David Parker (1998). Parker investigó cómo y por qué los empleados en las oficinas, los bancos y las tiendas de Perú comenzaron a definirse como miembros de la clase media a principios del siglo XX. Él se propuso cuestionar ideas bien establecidas en la historiografía occidental acerca de la incompatibilidad entre concepciones y lenguajes estamentales y la moderna política clasista. Y lo que encontró fue que detrás de un lenguaje clasista y combativo, los empleados de Lima perseguían no solo defenderse de ciertas amenazas propias del capitalismo, sino también preservar determinadas prerrogativas adquiridas en tiempos de la sociedad de castas. De modo singular, la persistencia de figuras retóricas propias de una sociedad estamental no fue vista por Parker como mero vestigio, sino como parte integral de la constitución de una identidad de clase media. Por su parte, centrándose en el período 1920-1950, Brian Owensby (1999) mostró cómo hombres y mujeres brasileños reformularon el significado del trabajo y el hogar basándose en legados de jerarquía y mecenazgo y, a la vez, orientándose hacia el ideal de clase media de la modernidad occidental, para diferenciarse de los que estaban debajo de ellos y proyectar, así, un sentido de superioridad moral sobre “los de arriba”. 6
Читать дальше