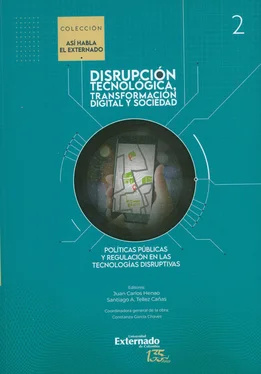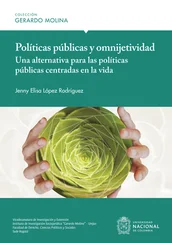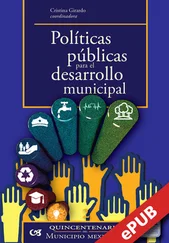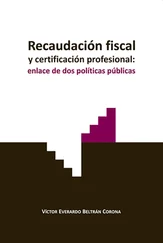Hay pocas mujeres en Colombia que estudian carreras relacionadas con este campo; estudios de la Universidad Nacional de Colombia (2015) indican que:
De los estudiantes admitidos entre el segundo semestre de 2007 y 2014 al pregrado Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), 1.215 corresponden a hombres y 99 a mujeres, lo que equivale al 92% y 7%, respectivamente. Y en Ingeniería de Sistemas e Informática las cifras no distan mucho: 1.237 (91%) de hombres y 123 (9%) de mujeres admitidos en el mismo lapso... por otro lado, de los graduados de la Universidad de Antioquia entre 2004 y 2014 en la Facultad de Ingeniería, las mujeres representan el 33% (1.881) y los hombres el 67% (3.770).
Todas las cifras mencionadas contrastan fuertemente con el déficit de 62.000 profesionales que hay en Colombia en este sector (MinTIC, 2019) y con el 61% de mujeres del país que dicen que estarían interesadas en asistir a cursos de formación en TIC, también se contraponen con la cifra que indica que el 43% de las adolescentes ha pensado estudiar sistemas o una carrera relacionada con las TIC, pero muchas de ellas desisten argumentando que donde viven no hay oferta de esas carreras o que consideran que hay estereotipos que indican que “esas son carreras para hombres” (MinTIC, 2018a).
Por lo anterior, para cerrar la brecha digital es necesario que se trabaje en los dos aspectos mencionados, en aras de incluir a las mujeres en las políticas destinadas al acceso, apropiación y trabajo de las mujeres en el sector TIC, máxime si se tiene en cuenta que esto, como lo afirma el Observatorio de Igualdad de Género para Latinoamérica y el Caribe (2013), es un proceso que permite a las mujeres ser parte activa de la sociedad, empoderándolas, brindándoles beneficios como la productividad en el trabajo y disminución de costos en el campo de la salud y educación, que deben ser asuntos de los cuales puedan obtener provecho todos los géneros.
3. LA BRECHA DIGITAL Y EL NIVEL EDUCATIVO
El nivel educativo de un individuo condiciona su posibilidad de acceder a las TIC, la manera de hacerlo y el nivel de desenvolvimiento que pueda tener en ellas, lo que a su vez constituye una limitante para el acceso a la información y al conocimiento al que se puede llegar por medio de estas tecnologías.
Se ha hablado de analfabetismo digital para hacer referencia a la ausencia de capacidades que permiten el uso y apropiación de las TIC y el acceso a los diferentes beneficios que de ellas se derivan, lo que suele ir ligado directamente con el nivel de educación que ha tenido una persona en estos asuntos.
Lo anterior resulta preocupante si se tiene en cuenta la brecha educativa que hay actualmente en Colombia: 56 de cada 100 colombianos no han culminado su secundaria, siendo 7,3 el promedio de años de escolaridad en el país, lo que es grave si se tiene en cuenta que, de conformidad con la CEPAL, culminar el bachillerato constituye el umbral mínimo para aspirar a niveles de bienestar y desarrollo a lo largo de la vida. Además, de quienes culminan ese nivel de estudio, solo el 38% continúa su camino hacia la educación superior de acuerdo con la información dada por esta organización, y de aquellos que se gradúan de un pregrado, solo 3 de cada 10 culminan un posgrado y únicamente 16 personas por cada millón de habitantes terminan un doctorado, siendo así Colombia uno de los países con menor porcentaje de adultos con estudios universitarios, pese a ser uno de los que pertenecen al grupo donde este tipo de estudios generan más ganancias (NinezYA, 2018; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019; Adecco, 2016; El Espectador, 2019; Comisión Económica para América Latina y El Caribe –CEPAL–, 2013).
Esa brecha educativa tiene un impacto directo en las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los hogares, siendo una de las vías principales por la cual estas condiciones se transmiten y reproducen a lo largo de la vida de las personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 (El Mundo, 2018).
Por ello, es de vital importancia superar la brecha educativa y para esto resulta imprescindible incluir en los programas de estudio –de los diferentes niveles educativos– componentes relacionados con la implementación, uso y aprendizaje de las herramientas TIC, como sugiere la vanguardia internacional, pues de lo contrario lo único que se hará será potenciar y perpetuar la brecha existente.
4. LA BRECHA DIGITAL Y LOS GRUPOS ÉTNICOS
Otro factor relacionado con la exclusión del mundo digital es la pertenencia a un grupo étnico. En respuesta a esto, las comunidades indígenas colombianas, en virtud de su autonomía y autodeterminación, publicaron un documento denominado “Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas”, donde establecen la manera en la que consideran que deben ser incorporadas las TIC a sus comunidades, de conformidad con sus necesidades particulares, reconociendo la importancia de estos medios en sus formas propias de comunicación. Así, por medio de este documento, pretenden que el Estado fortalezca la comunicación indígena propia, el uso y apropiación de los medios modernos de comunicación, y que se garantice el derecho indígena a la comunicación, información y a su visibilidad y articulación con otros sectores (Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas CONCIP – MPC, 2017).
Al respecto, es preciso hacer referencia a la necesidad de generar la oportunidad para estas comunidades de acceder, hacer uso y apropiarse de las TIC, desde un enfoque diferenciado que sea respetuoso de las tradiciones, costumbres y cosmovisión de estas comunidades, acorde con su lengua y útil para las pretensiones y necesidades de comunicación –tanto al interior como al exterior de la comunidad– que se tengan.
En ese sentido, tal como lo expone Movil (2019), la implementación de este tipo de tecnologías debe hacerse teniendo en cuenta las características propias de cada comunidad indígena, respetando su diversidad cultural y étnica y promoviendo derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión, la educación, el libre desarrollo de la personalidad y la participación.
Así mismo, resulta oportuno destacar la importancia de establecer la opción de una multicanalidad para las comunidades o miembros de ellas que sean reticentes a utilizar este tipo de tecnologías, pues no se trata de forzarles a usarlas, sino de otorgar una herramienta que sea útil para los fines que ellos determinen.
5. LA BRECHA DIGITAL Y LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La ubicación geográfica de una comunidad es uno de los factores que determinan sus posibilidades de acceder a las TIC: particularmente, se ha visto cómo el hecho de habitar en áreas rurales dificulta el acceso, uso y apropiación a estas, debido a aspectos como los costos que implica para los operadores llegar a determinados territorios de difícil acceso, la baja cantidad de personas que demandan el servicio en esas zonas y, en consecuencia, la poca rentabilidad que esto significa para los prestadores del servicio, que se traduce en la reducción del interés de invertir en estos lugares.
Para ejemplificar esta situación, puede verse cómo ciudades principales de Colombia –como Medellín o Bogotá– logran indicadores de penetración y acceso a internet similares a los de países desarrollados, en tanto que departamentos caracterizados por ser mayoritariamente rurales –como Chocó o La Guajira– presentan un gran rezago en este sentido, según expone Constaín (2019b).
Otras cifras que demuestran esta brecha han sido presentadas por el MinTIC, que ha indicado que en Colombia solo una de cada dos personas cuenta con internet fijo o móvil, determinando que el sector rural es el más afectado por la ausencia de la conectividad; estadística que concuerda con la presentada por esta misma entidad que señala que en el país solo cerca de 21,7 millones de personas tienen acceso a internet, por lo que es un reto llegar a los 23,8 millones de habitantes que aún no cuentan con esta herramienta, principalmente por encontrarse en regiones apartadas y/o pertenecer a un estrato socioeconómico bajo (El Nuevo Siglo, 2019; MinTIC, 2019b). Esta situación tiene gran relevancia en el contexto colombiano, si se tiene en cuenta que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2015), únicamente el 0,3% del territorio del país corresponde a áreas urbanas.
Читать дальше