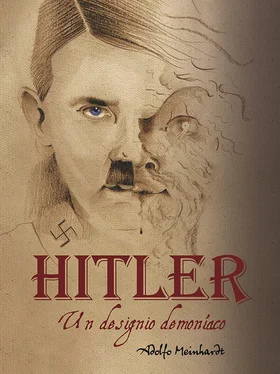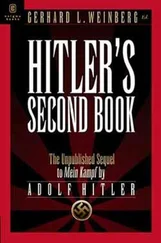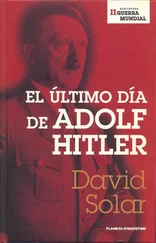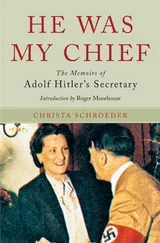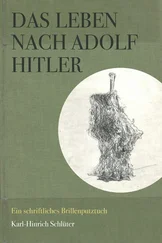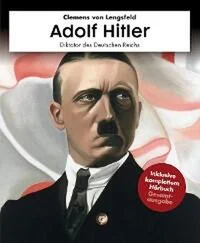La contundencia de Hitler, su poderosa voluntad, su ambición y uso indiscriminado de la fuerza, fuese cual fuese su intensidad, ya tenían cauce. Iba a poner toda su energía, su inteligencia, su falta de escrúpulos, y su indudable genio político al servicio del proyecto. Con lentitud y firmeza iba a impulsar al partido y a los miembros del comité, faltos de ideas y carentes de formación, a buscar medios idóneos que ayudaran a reclutar nuevos seguidores. Se compró un multígrafo con el exiguo dinero existente en caja, se publicó un pequeño anuncio en un periódico y se alquiló una sala más espaciosa para las reuniones que, a partir de entonces, se realizaron con mayor frecuencia. Hitler discursó por primera vez en la Hofbräuhaus Keller en el mes de octubre, pero asistieron sólo un poco más de cien personas. Karl Harrer, en aquel entonces presidente del comité, se atrevió a poner en duda su comentado talento para la oratoria. Pero el hombre persistió y fue aumentado el número de los que iban a escucharlo, y en octubre, cuando habló de Rusia y el tratado de Brest-Litovsk, y de Alemania y el tratado de Versalles, los oyentes rozaron la cifra de doscientos.
En los primeros meses Hitler, sin dudarlo, asumió personalmente la propaganda del partido y audazmente empezó a planificar su primer mitin de masas. Utilizó anuncios con mucho efecto. Karl Harrer se quedó con la boca abierta cuando vio a más de mil personas apiñadas en una sala de fiestas de la Hofbräuhaus, escuchando en silencio los discursos. Esta vez el orador fue el Dr. Dingfelder, pero cada vez más era Adolfo Hitler quien marcaba el rumbo y dictaba lo que había que hacer. Harrer, finalmente, presentó su renuncia como directivo. Un incidente que no tuvo nada de baladí le dio el pretexto que necesitaba. Hitler, poco a poco lo había aislado. Un estatuto hecho a su medida, y acordado con Drexler, fue el aviso que Harrer necesitó.
Casi seis años después de haberse puesto el uniforme militar, finalmente el 1º de abril de 1920 Hitler abandonó definitivamente el ejército y se entregó, a tiempo completo, a la tarea de hacer crecer el Partido de los Trabajadores Alemanes, del que iba apoderándose lentamente sin ningún pudor y sin titubear. Estaba convencido que si seguía en ese camino iba a llegar su oportunidad.
El que era ya el partido de Hitler y Drexler no significaba nada, sin embargo; era simplemente una organización nacionalsocialista más entre las tantas que operaban en Alemania. En la propia Baviera estaba el Partido Socialista Alemán, de Seep Dietrich, y en Austria y en el Sudete operaba el Partido Social de Obreros Alemanes, fundado antes de la conflagración. Fue este partido austriaco el que primero adoptó, en mayo de 1918, la denominación D.N.S.A.P. y usó la hakenkreus, (esvástica) como distintivo.
Hitler se había liberado finalmente de una de sus torturantes dudas; sabía ya que, pasase lo que pasase, nadie lo iba a echar de la política, donde ahora tenía un púlpito gracias al poder proselitista de su oratoria. Se estaba convirtiendo a la vez en un experto que conocía como se montaban esos actos, los poco ortodoxos métodos de los que se podía echar mano para amilanar al contrario, el instante psicológico ideal para provocar una interrupción que desconcertara al orador rival en su discurso y otras lindezas del oficio. También estaba aprendiendo a utilizar métodos expeditivos para aplacar a los alborotadores de izquierda, muy aficionados a sembrar el pánico entre los asistentes a los mítines contrarios a su ideología. Ya tenía el embrión de un grupo de matones dedicados a ello, embrión que se fue desarrollando lentamente y que a partir de 1920 creció a la par que el Partido hasta transformarse en las fuerzas de asalto (Sturmabteilung) o sea: las S.A. También estaba descubriendo todo el poder añadido que podía extraer de sus discursos. Había observado que podía remover los sentimientos más profundos de sus congéneres subiéndose a una tarima para dar rienda suelta a su verbo, lleno de pasión y plagados de palabras al alcance de los oyentes más obtusos. Pero, como no era tonto, desde la adolescencia había usado la reflexión como recurso y no ignoraba que sin el apoyo que el ejército le estaba prestando, su andar político no tendría nunca el impulso que lo ayudara a destacar. Sin el olfato y la intuición de Karl Mayr —aunque Hitler nunca lo reconoció así— quizá no se habría oído hablar de un tal Hitler en algunos rincones de Alemania. Y también intuía que todas las ayudas recibidas en su camino habrían valido muy poco sin la atmósfera creada por la derrota, especialmente en Baviera, donde quizá nunca habría encontrado oyentes para su talento. Ahora, en cambio, olvidadas ya las artes pictóricas y también la arquitectura, se abría ante él una amplia perspectiva política llena de oportunidades. Y no las iba a desaprovechar.
Cuando se enganchó al grupo de Antón Drexler era un don nadie; ahora, a tres años de aquello, recibía cartas de todos los rincones del país y en los círculos nacionalistas algunos exagerados llegaban a compararlo con Napoleón. Compararlo con el gran corso era una tontería, desde luego, pero también era un sueño del que no quería despertar. Su oratoria no buscaba la perfección lingüística y mucho menos las alturas de Demóstenes o Cicerón. Su hablar estaba a la altura de las masas que lo escuchaban y aplaudían su odio profundo, su burlona ironía y su hiriente desprecio hacia los que quería destruir. Y todo aquello no salía de la nada. Sus demonios lo alimentaban, por supuesto, pero poseía una inteligencia y una fuerza de voluntad con las que había que contar. Menospreciarlo fue un error que muchos cometieron al principio, cuando no tenía ningún poder; algunos de ellos lo lamentaron cuando ya no tenía solución.
Veintiséis años después, en Núremberg, Hans Frank (1900-1946), que había sido gobernador general de la Polonia esclava y su sayón mayor, esperando en su celda la inminente llegada del hombre que lo iba a colgar recordó el día de enero de 1920 en que, con diecinueve años, ferviente nacionalista, antimarxista por convicción y aburrido de tanto escuchar los insípidos discursos de oradores del montón, saboreó el ácido verbo de Adolfo Hitler por primera vez. Ahora, poniendo a un lado su dramática situación, y sin importarle lo que iba a ser de él no titubeó, y en pocas líneas dejó su testimonio para la posteridad:
“Aquella época era solo el orador popular grandioso, sin precedentes… y para mí, incomparable.
“Me impresionó mucho enseguida. Era completamente distinto y simple. Cogió el tema dominante del día, el Diktat de Versalles y planteó la cuestión básica: ¿Ahora qué, pueblo alemán? ¿Cuál es la verdadera situación? ¿Qué se puede hacer ya? Habló unas dos horas y media con frenéticas interrupciones de torrentes de aplausos… y podría haberle oído hablar durante mucho más tiempo, mucho más. Todo salía del corazón, y pulsaba un acorde en todos nosotros. Decía lo que estaba en la conciencia de todos los presentes y vinculaba las experiencias generales a la clara comprensión y los deseos comunes de los que estaban sufriendo y estaban esperando un programa”. En la materia en si no era original, sin duda… pero era el destinado a actuar como portavoz del pueblo… no ocultaba nada… del horror, la angustia, la desesperación a que se enfrentaba Alemania. Pero no solo eso. Mostraba un camino, el solo camino que quedaba a todos los pueblos arruinados de la historia, el del desagradable nuevo comienzo desde las profundidades más hondas a base de valor, fe, diligencia en la acción, trabajo duro y devoción a un objetivo grande, luminoso y compartido… Se puso bajo la protección del Todopoderoso con una exhortación profundamente seria y solemne a la salvación del obrero y del soldado alemán como la tarea de su vida… Cuando terminó no cesaban los aplausos… A partir de esa noche, aunque no era miembro del partido, estaba convencido de que si había un hombre que pudiese hacerlo, ese hombre era él, solo Hitler sería capaz de dirigir el destino de Alemania.” Ian Kershaw. Ibid. p.164
Читать дальше