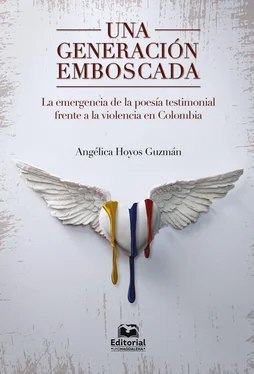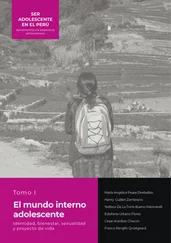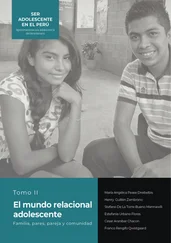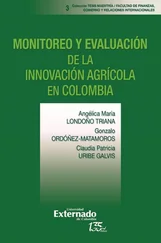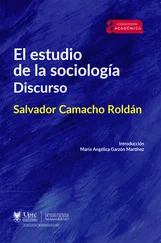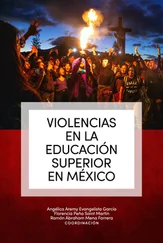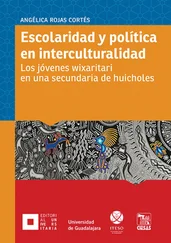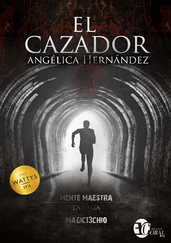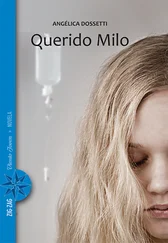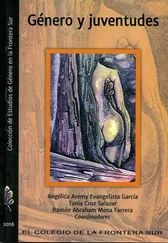Lo que propongo como hipótesis interpretativa es que en los dos autores que convoco para el análisis se puede apreciar el sensorium de la tendencia testimonial como alternativa a los discursos hegemónicos del país en la última parte del siglo XX y en los veinte años que van del XXI. Pero antes de desarrollar esta idea debo ampliar la comprensión del panorama histórico-social y explicar las tendencias de la crítica de poesía que me permiten ubicar ambos poemarios en tal sensibilidad de la época, en los afectos y estéticas particulares.
Violencia de fin del siglo XX y memoria histórica en la entrada del siglo XXI
Con respecto al contexto histórico social tengo que hablar, por un lado, de la definición de violencia en la época finisecular; entiendo entonces que la guerra en Colombia se presentó como una tendencia predominante durante la mayor parte del siglo XX, salvo por los momentos de pacificación. Estos períodos de violencia tuvieron un fuerte impacto tanto en lo rural como en lo urbano, donde los actos de barbarie perpetuados por paramilitares, guerrillas y grupos militares conformaron un cierto orden social que puede ser equiparable a una de las formas de ejercicio del poder contemporáneo en lo que Agamben denomina “estado de excepción” (2005) muy en consonancia con el epígrafe que vengo siguiendo desde el comienzo de este texto:
El totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. Desde entonces, la creación voluntaria de un estado de emergencia permanente (aunque eventualmente no declarado en sentido técnico) devino una de las prácticas esenciales de los Estados contemporáneos, aun de aquellos así llamados democráticos (Agamben, 2005, p. 25).
De tal suerte que cuando se habla de estado de excepción, incluso en esta relación con la poesía, se remite al orden y presencia del Estado en las poblaciones a través de la guerra como único fundamento de la cotidianidad, telón de fondo de la producción poética y literaria de la época. Para lo que corresponde a esta investigación, asumo el estado de excepción como la operación del orden social impuesto sobre los ciudadanos no integrados al sistema político hegemónico establecido que se perpetúa mediante dinámicas de miedo y terror.
De aquí derivan las masacres, desaparición forzada de más de 82.998 personas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018), 6.000.000 de desplazados a lo largo y ancho del territorio colombiano (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015), en un país como Colombia cuya estructura social y legislativa se conforma en el Estado Social de Derecho y la democracia; en este sentido vale acotar las palabras de Agamben (2005): “El estado de excepción se presenta más bien desde esta perspectiva como un umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo” (p. 26).
Según lo anterior, me remito a dos hechos que no puedo dejar pasar por alto: el primero el de la criminalización que se adjudicó a los poetas asesinados y el segundo el del umbral de indeterminación de la legalidad, de la norma, al mismo tiempo que las políticas de memoria que contempla el nuevo milenio, derivadas de esta cruenta época finisecular. En el primer caso, ese umbral se materializa a partir del orden, la vigilancia que se instaura en Colombia a través de los conflictos que se dan entre los grupos armados, dejando como víctimas a quienes estaban en diferencia o disidencia de cualquier opción alternativa ante la guerra; es decir, a gestores culturales, poetas, escritores, periodistas o todo aquel que hiciera uso y derecho de la palabra en contra de cualquier acción armada para la resolución del conflicto.
En este caso, los poetas Julio Daniel Chaparro y Tirso Vélez, así como otras personas víctimas de la imposición violenta de este orden que aparecen recordadas en sus poemas, constituyen una virtual peligrosidad para los dispositivos de control que se normalizan por la violencia y la memoria. La peligrosidad está en el decir, en la denuncia a través de la poesía y en las implicaciones que en ambos momentos tiene ese decir, los llevó a ser estigmatizados como criminales para el orden establecido.
En este contexto de estado de excepción normalizado en la época finisecular y extendido hasta nuestros días a través de las políticas de la memoria, en la medida en que permanece la impunidad de los crímenes y violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el fin de siglo, entiendo que el denunciar, aunque fuera a través de poemas, los despojos cometidos contra la población e incluso la falta de justicia, constituye una forma de tal peligrosidad en el sentido en que se trata entonces de una sociedad disciplinar que castiga el decir dónde, según Foucault (1996):
La noción de peligrosidad significa que el individuo debe ser considerado por la sociedad al nivel de sus virtualidades y no de sus actos; no al nivel de las infracciones efectivas a una ley también efectiva sino de las virtualidades de comportamiento que ellas representan (p. 42).
La noción de peligrosidad es una clave para tratar de comprender lo que pasa con la poesía de ambos autores y con sus obras después de su muerte, de su asesinato. También es una noción que me permite entender la condición de escritura en emboscada, puesto que deriva de tal peligrosidad. Estos poetas, mientras estaban vivos, hicieron parte de grupos partidos políticos de izquierda y se mostraron como potencialmente peligrosos en el momento de relacionar la poesía con su pensamiento político a través de la palabra. Se convirtieron en blanco de persecuciones políticas, como en el caso de Vélez, a quien apresaron en una ocasión por denunciar las injusticias de la guerra en uno de sus poemas, pero también por sus acciones como líder político de partido. A Chaparro, el oficio del reportaje lo volvió amenazante por lo que mostraba en sus crónicas. Ambos murieron silenciados por las balas.
Esta infracción de la poesía y el ejercicio de escritura nos muestran las resistencias que la palabra tiene con respecto al orden establecido y su efectividad con respecto a las formas alternativas frente a la guerra instaurada en las poblaciones. Los poemas de ambos autores se pronuncian, sin ser panfletarios de partidos políticos, con respecto a la movilización de sentimientos diferentes a los que operan con el estado de excepción y con ello se establece una política de escritura y una manera de ser autor, en peligro por la infracción que supone su palabra para el orden de violencias generalizado.
Por tanto, la construcción de autoría está ligada a estas problemáticas. Julio Daniel Chaparro era periodista y estaba ejerciendo como tal en 1999, cuando fue asesinado, hacía crónicas sobre la situación del conflicto en las poblaciones rurales de Colombia y las entregaba al periódico El Espectador; además, hacía parte activa de grupos políticos cuya ideología era de izquierda. Tirso Vélez era candidato a la gobernación de Norte de Santander cuando fue asesinado en 2003; antes de eso, había sido apresado en 1993, acusado de prestar vehículos a las guerrillas, la denuncia se hizo luego de que el entonces alcalde de Tibú publicara un poema titulado para entonces “Tíbú, sueño de paz”.
Ambos autores, con su poesía reunida, se publican en el marco de implantación de políticas de la memoria, en otro de los períodos de pacificación que contribuyen a nombrar lo sucedido, pero que no desvinculan la categoría de peligrosidad de los poemarios por lo que en ellos se interpela, como observo y quiero definir a partir del enfoque de la crítica de la memoria en Colombia.
Читать дальше