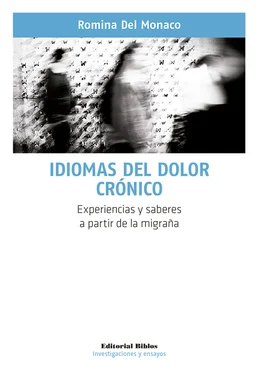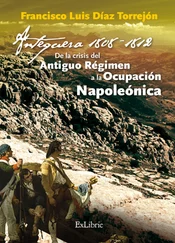En estrecha vinculación con las discusiones sobre el lugar del lenguaje en los usos cotidianos, Wittgenstein (1968: 31) elude la tentación de suponer que tiene que haber un proceso mental de pensar, creer, esperar o desear, independientemente del proceso de expresar, hablar. Es decir, no existe una conexión oculta entre la mente y una palabra, porque los significados del lenguaje dependen de las distintas acciones en las que se involucra y adquiere sentidos.
A modo de ejemplo, en distintos estudios sobre procesos de dolor y sufrimiento, se hace referencia a las metáforas como la conexión entre cuestiones conceptuales con prácticas corporales, donde el significado surge de esa capacidad de usar la experiencia para pensar metafóricamente y viceversa (Kirmayer, 1992, 2001; Jenkins y Valiente, 1994; Lowe, 1995; Bonet y Tavares, 2007). Es decir, en la búsqueda de transmitir ciertas sensaciones y situaciones, las experiencias pueden traducirse en metáforas y en distintas formas de expresión. En este sentido, retomando los debates sobre la relación entre lenguaje y experiencia, los estudios de George Lakoff y Mark Johnson (2009) parten del lugar privilegiado que tienen las metáforas en la vida cotidiana, tanto en el lenguaje como en el pensamiento –conceptual– y la acción. Señalan que los conceptos que rigen nuestro pensamiento y tienen consecuencias en las realidades cotidianas están estructurados, en gran medida, por metáforas. Por lo tanto, las metáforas estructuran tanto las maneras en que pensamos como nuestras experiencias y acciones (Lakoff y Johnson, 2009).
De este modo, las experiencias se convierten en procesos variables que están situados dentro de relaciones intersubjetivas y que se construyen a partir de diversas dimensiones (cognitivas, normativo-valorativas, emotivas, etc.) (Grimberg, 2003: 81). Desde una perspectiva fenomenológica, Merleau-Ponty (2003) enfatiza el carácter vivencial de la experiencia cuando señala que la “experiencia de vivir en el mundo” no es algo pensado, sino vivido. Es decir, el mundo se encuentra en la intersección de mis experiencias y las del otro. Además, es inseparable de la subjetividad y de la intersubjetividad, porque su unidad está integrada por la reasunción de mis experiencias presentes, de las experiencias del otro y de las experiencias del otro en las mías.
Así, las narrativas se convierten en la forma de traducir y analizar las intersecciones entre lenguaje y experiencia a partir de problemáticas asociadas a dolencias y malestares. En este sentido, dichos trabajos visibilizan el lugar privilegiado que adquieren los relatos en las investigaciones sobre enfermedades crónicas (Grimberg, 2001, 2003; Margulies, Barber y Recoder, 2006; Margulies, 2010; Epele, 2001a, 2002, 2010).
En síntesis, los relatos permiten acceder a los modos en que los sujetos organizan y dan un orden a acontecimientos vividos como fragmentarios (Grimberg, 2009). Se trata de procesos de construcción de sentido y de significación a partir de los cuales, y en interacción con otros, quienes padecen organizan tanto la convivencia con el malestar como su visión de sí y de los otros (Margulies, Barber y Recoder, 2006).
Preguntarse por los modos de padecer requiere tener en cuenta las particularidades de los cuerpos y las emociones en las sociedades actuales, bajo el régimen capitalista, ya que en estos dolores participan dominios heterogéneos de saberes, experiencias y prácticas que modelan y que, a su vez, son modelados por la dolencia.
Diferentes emociones que se vinculan con la vida urbana son sistematizadas por las personas con migraña como elementos centrales de este malestar. Se trata de un padecimiento en el que se articulan y tensionan los saberes expertos, las regulaciones del sentir en y con los cuerpos –específicamente, los involucramientos, los aguantes y las resistencias corporales–, las modificaciones en las relaciones sociales y los vínculos próximos, cambios en la apropiación del espacio, particularidades adjudicadas y vividas de acuerdo con el género, y modos de transitar con dolor diferentes ámbitos laborales.
No es lo mismo una mujer de clase media que trabaja en una oficina y padece migraña que un varón empleado en una fábrica o una empleada doméstica. Los tres pueden tener dolores de cabeza, pero es el análisis de sus relatos y las distintas situaciones en las que conviven los que darán forma a un tipo de dolor que incluye consultas a profesionales, aislamientos, expresión/regulación de emociones y problemas vinculares.
De esta forma, los modos de padecer migraña pueden ser analizados a partir de diferentes abordajes teóricos sobre los cuerpos y las emociones. Dichas perspectivas parten de distintos niveles de análisis que relacionan los cuerpos con: poder y dominación, articulaciones y tensiones entre lo natural/biológico y lo social, situaciones de vulnerabilidad social. Las emociones también se ubican en un mapa de relaciones sociales, prácticas corporales, discursivas y técnicas de subjetivación dentro de contextos particulares, que hace posible historizarlas y ponerlas en relación con procesos económicos y políticos estableciendo una suerte de “economía política de las emociones” (Scheper Hughes, 1992; Fassin y D’Halluin, 2005; Epele, 2010).
A comienzos del siglo XX, mediante la teoría de las técnicas corporales, se formula la noción de habitus como aquello de naturaleza social que se adquiere a través de la educación. Mediante distintos ejemplos, Marcel Mauss (1979) llama la atención sobre el carácter social de los cuerpos y el disciplinamiento emocional a través de las instituciones sociales. Desde esta perspectiva, las actividades mundanas –como trabajar, comer, descansar, dormir o enfermarse y padecer– son formas de expresividad y praxis que representan dinámicas sociales, culturales y relaciones políticas. El habitus es retomado luego por Pierre Bourdieu para analizar los efectos que las clases sociales y la posesión de diferentes capitales ejercen sobre los cuerpos al punto de diferenciar las hexis teniendo en cuenta el lugar que ocupan los agentes en la estructura social (Bourdieu, 2001, 2007).
Frente al habitus como algo socialmente adquirido, el embodiment parte de un punto de vista fenomenológico en el que se introduce al otro como necesario para la construcción intersubjetiva del ser en el mundo, pero se deja en un segundo plano el aspecto contextual e histórico al que se hacía referencia previamente. La noción de “ser en el mundo” implica el reconocimiento de una dimensión “preobjetiva” del ser, de la cual el cuerpo es el dominio de experiencia (Merleau-Ponty, 2003). De esta forma, retomando esta perspectiva fenomenológica, el embodiment se propone como un campo metodológico indeterminado que está definido por experiencias perceptuales y por el modo de presencia y compromiso con el mundo (Csordas, 1994, 1999, 2008a, 2008b).
Desde otro lugar, se cuestiona el embodiment y se señala que las formas de representar los cuerpos dependen de dimensiones políticas, históricas, científicas y lingüísticas locales, que están implicadas en la experiencia corporal. En otras palabras, lo biológico y lo social se coproducen y reproducen dialécticamente; y, en un primer momento, esta relación toma lugar en la experiencia subjetiva, en el cuerpo socializado (Lock, 2001). Si se sigue y se profundiza en esta línea de análisis, hay condiciones materiales y de producción que se imprimen en las corporalidades, y por eso es necesario tener en cuenta, para su análisis, la interacción entre el cuerpo político, el social y el individual (Scheper Hughes, 1992). De esta forma, los cuerpos son objetos de disciplinamiento, control y regulación (Foucault, 2008a), dominios de experiencias y de procesos materiales, simbólicos, individuales, sociales, políticos, con una base de resistencias y reconstituciones identitarias (Scheper Hughes y Lock, 1987).
Читать дальше