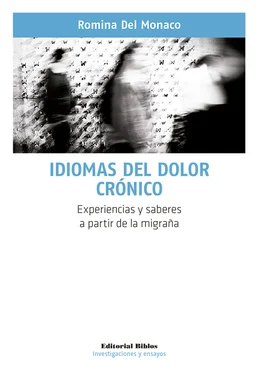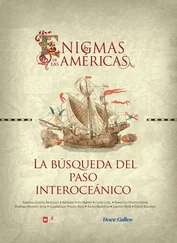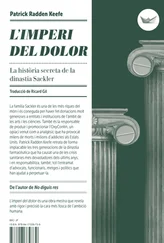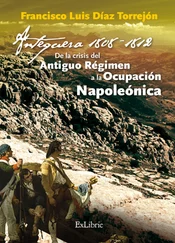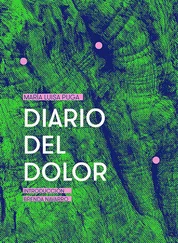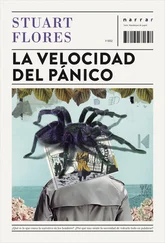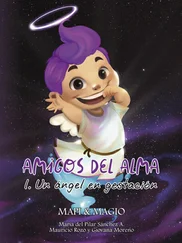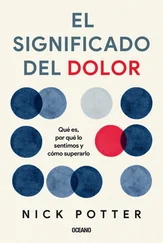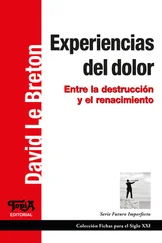En nuestro país, la mayoría de las investigaciones sobre cronicidad se han concentrado en enfermedades crónicas y refieren a padecimientos como el VIH (Epele, 1997a; Grimberg, 1999, 2000, 2003; Domínguez Mon, 1997; Kornblit, 2000; Margulies, Barber y Recoder, 2006; Margulies, 2010; Pecheny, Manzelli y Jones, 2002), diabetes (Saslavsky, 2007) y otras enfermedades crónicas no transmisibles (Domínguez Mon, 2012; Mendes Diz, 2012; Schwarz, 2012a).
En cambio, la migraña es un tipo de dolor crónico cuyas apariciones pueden ser recurrentes, aunque se desconocen la frecuencia y el momento en que se desencadenará. Puede estar acompañada de nauseas, vómitos, molestias e intolerancia a la luz, al ruido, a los olores; y, generalmente, afecta la mitad de la cabeza. Otros síntomas que la acompañan con cierta frecuencia son: molestias en las articulaciones, mareos, sensaciones de cosquilleo, y una sensación particular denominada “aura” que, según los dichos de los pacientes, se trata de alteraciones visuales (destellos de luz, rayos) y, ocasionalmente, pérdidas temporarias y breves de memoria.
A pesar de que los estudios epidemiológicos con cifras tanto a nivel mundial como local son escasos, de acuerdo con profesionales especialistas en el estudio de la migraña este dolor afecta al 14% de los individuos en países occidentales; además, en promedio, al 16% de las mujeres y al 7% de los varones, a nivel mundial. Se trata de dolores que constituyen uno de los motivos más frecuentes de consulta neurológica y de asistencia a las guardias (Sevillano, Manso Calderón y Cacabelos Pérez, 2007).
Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1señalan que la prevalencia mundial de la cefalea 2(al menos, una vez en el último año) en los adultos es de aproximadamente 50%. Entre la mitad y las tres cuartas partes de las personas de dieciocho a sesenta y cinco años han sufrido una cefalea en el último año, y el 30% o más de este grupo han padecido migraña. De acuerdo con esta organización, con variaciones regionales, la migraña es un problema que afecta a personas de todas las edades, niveles de ingresos y zonas geográficas en todo el mundo. Incluso, para la OMS, la migraña genera amplias consecuencias en distintos ámbitos de la vida, y con incidencias tanto a nivel físico como emocional, que afectan el desempeño laboral y dificultan el normal desarrollo social 3(no obstante, se dejan de lado otras cuestiones que hacen a la convivencia con el dolor y su variabilidad de acuerdo con niveles socioeconómicos).
Desde una perspectiva epidemiológica, se plantea el carácter problemático de estos dolores de cabeza, debido a las repercusiones que tienen en los sistemas productivos. Algunos de los factores que mencionan son las frecuentes ausencias a los lugares de trabajo y el aumento de gastos en servicios de salud por consultas reiteradas. De hecho, la OMS ha calificado la migraña como una de las veinte enfermedades más discapacitantes.
Desde la biomedicina, en la última revisión del manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), la migraña se encuentra en la categoría de “enfermedades del sistema nervioso”, dentro del subgrupo “trastornos episódicos y paroxísticos”, junto con la epilepsia, otras cefaleas, trastornos del sueño, entre otras.
En la Argentina, estudios realizados en pequeños grupos poblacionales y acotados a regiones particulares señalan que algunas de las consecuencias del padecimiento de la migraña son consumo excesivo de fármacos, suspensión de tareas diarias varias veces al mes, sensaciones de insatisfacción, ansiedad y depresión, deterioro de las actividades sociales y disminución del rendimiento académico (Zavala y Saravia, 2003; Buonanotte, Fernández y Enders, 2008).
Como puede verse, la migraña constituye una dolencia altamente recurrente en distintos conjuntos sociales; pero, al no poner en juego la vida de los pacientes, se ha convertido en una forma rutinizada de sufrimiento, que pierde importancia ante otros padecimientos asociados a “catástrofes de salud” y que tienen directas consecuencias en la supervivencia de determinados conjuntos y poblaciones.
Sin embargo, desde una perspectiva social, se cuestiona la categorización medicalizadora de la migraña como enfermedad. Su extraño estatuto queda expuesto al examinar diferentes dimensiones que incluyen la estructura de las consultas médicas. En ellas se efectúan exámenes (tomografías, electroencefalogramas, resonancias) para descartar distintas enfermedades (tumores, esclerosis, anomalías en el cerebro, accidentes cerebrovasculares); pero, si los resultados se encuentran dentro de lo esperado, es decir, dentro de los parámetros “normales” según los profesionales, se diagnostica “migraña”.
De esta forma, el análisis de los dolores crónicos en general, y de la migraña en particular, cobra relevancia en la actualidad debido a las transformaciones socioeconómicas relacionadas con el despliegue del capitalismo contemporáneo y la implementación del neoliberalismo (Harvey, 2005, 2007). Además, el lugar protagónico que adquiere el trabajo en las sociedades occidentales y capitalistas hace que las enfermedades y los dolores, en especial aquellos que se prolongan indefinidamente en el tiempo, amenacen la continuidad laboral.
Poner en palabras el dolor
En dolores crónicos como la migraña, se da un vínculo dialéctico entre experiencia y lenguaje, a partir del análisis de las percepciones y las vivencias de quienes padecen, dado que hay experiencias que llevar al lenguaje, pero también el lenguaje es el que les da forma a esas experiencias (Turner, 1986).
Esta relación, desde la perspectiva de la antropología médica, es un modo de acceder a la convivencia con malestares que se prolongan en el tiempo, a través del registro de los relatos. Tanto Byron Good (1994a) como Linda Garro (1994) han señalado que las narrativas de pacientes crónicos siguen una estructura similar, que se inicia con el momento de origen del dolor, y continúa con las trayectorias por distintos profesionales en búsqueda de alivio y diagnóstico, la realización de varios tratamientos, y las descripciones sobre los vínculos entre el padecimiento y las experiencias de la vida cotidiana. En la misma línea, los estudios realizados por Kleinman, en clases sociales medias y bajas, proponen explorar la diversidad de experiencias teniendo en cuenta los contextos sociales y económicos, a fin de que dichos malestares no sean reducidos a aspectos físicos y biológicos (Kleinman, 1988; Epele, 2001a). Desde este enfoque, se sostiene que la convivencia con dolores crónicos hace que las experiencias sean polisémicas y tengan distintos significados, que van más allá de los eventos asociados a la enfermedad (Kleinman, 1988, 1994). Es decir, hay dimensiones que rodean la convivencia con el dolor y dan cuenta de modos diferenciales de padecer.
Analizar estos dolores de cabeza teniendo en cuenta diferentes conjuntos sociales visibiliza cómo, a partir de los relatos, los modos de padecer adquieren distintas formas que responden a mayores o menores condiciones de fragilidad de las personas involucradas. El carácter contextual de la relación entre lenguaje y experiencia se da a partir de cómo los individuos se sitúan, comportan y dan sentidos a dolencias que se constituyen socialmente, y remiten a creencias, prácticas y valores compartidos (Alves, 1995). Dicha narración de los distintos eventos se configura como una trama que permite que los fragmentos de experiencias adquieran un sentido como un todo (Ricœur, 2000, 2009). Por eso, y en discusión con estudios de la lingüística tradicional, que parte de un carácter ahistórico y arbitrario del signo y la lengua (Saussure, 2008), en las narraciones sobre estos dolores es fundamental dar cuenta del carácter histórico ligado a procesos sociales que modelan el proceso de enunciación, el hablar y los dichos de los propios actores sociales. Es decir, los intercambios lingüísticos son también relaciones de poder simbólico, en las que se actualizan las relaciones de fuerza entre los locutores y sus respectivos grupos (Bourdieu, 2001: 11).
Читать дальше