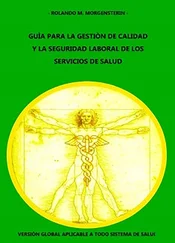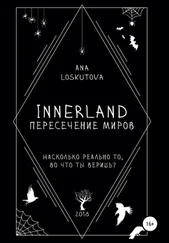Quería pensar por un instante que todo lo oído no era verdad, pero hasta si fuese Atcuash un hombre sin facultad extraordinaria alguna, venía en su busca y con un innumerable escuadrón de hombres con su mismo sentir y pensar despiadado.
¿La encontrarían? ¿Sería su fin? Esa enmarañada mata que le servía como escondite de un momento a otro podía traicionarla. Y así fue. Tal vez alguna rama obligada a una tensa presión que ella misma ejercía, se había quebrado; tal vez fue un involuntario movimiento provocado por su continuo temblar; o en verdad alguien la había encontrado y estaba allí detrás de ella. Lo cierto es que en medio del perturbador silencio que dominaba la noche en aquel recóndito lugar del Bosque de los Encantos, la pequeña mujer oyó a sus espaldas un ruido similar al crujido de una hoja de árbol seca. Del mismo modo como el ave emprende vuelo al sentir la presencia de algún enemigo, ella giró su cabeza. Pero no había allí nada más que sombras mezcladas con maleza, y más allá la oscuridad.
En medio de su agonía sintió un alivio, dejó escapar un leve suspiro al mismo tiempo que volvía su mirada hacia el frente. La breve calma se esfumó tan pronto como sus ojos se posaron en otros, enormes, brillantes, furiosos y malignos. Allí, a agobiante corta distancia, se encontraba un hombre de pie. Era Atcuash sin lugar a dudas, ya que solamente sus ojos en toda la Tierra Conocida refulgían como dos llamaradas rojas en medio de la oscuridad. Además, únicamente él a diferencia de sus súbditos, utilizaba una prenda que lo cubría de pies a cabeza. Y sobre el pecho pendiente de una cadena sujeta a su cuello dejaba ver el símbolo de la muerte, representado por una negra calavera de horribles ojos rojos.
Alto, soberbio; su vestimenta tenebrosa como su persona, solo dejaba ver los enormes ojos y las manos, ya que al resto del cuerpo lo cubría la túnica, o bien las sombras que esta proyectaba.
Tal como si su cabeza hubiera sido atravesada por un puñal, la acorralada mujercita lanzó un horroroso grito de terror. Quería convertirse en brisa, o hacerse savia y correr libre por el tallo de cualquiera de los arbustos que la rodeaban. Pero nada le era posible inmovilizada por el miedo y por el enredo de sus cabellos entre las ramas. En sus pensamientos desfilaban sin descanso los rostros de los pobres inocentes que después de su muerte quedarían sin protección ni sustento. Entonces, y solo por pensar en ellos, sus ojos se nublaron y sus desesperados sollozos irrumpieron en un triste lamento en el enmudecido bosque acostumbrado ya a similares sucesos. Por sus seres queridos recobró la fortaleza y se dispuso a entregar cara su vida. Pero al secar sus ojos con las manos y aclarar la mirada, observó con espanto que los pocos pasos que la separaban del cazador ya no existían, porque él estaba tan cerca que podía sentir su fría respiración. Sus ojos inmóviles y fijos en los de ella lanzaron tan furiosa mirada, que al igual a una ráfaga mortal fueron helando cada uno de sus miembros. Nada. Nada sentía ni veía ya, solo sus terribles ojos y el implacable miedo.
De pronto dos relámpagos interrumpieron la triste escena, eran Diamantina y Adagium, que una vez más obedecían la voluntad del Amo. Irremediablemente los filos impactaron con su destino... y esto fue lo último.
Capítulo 3OSCURO DESAFÍO
No era una buena noche para Zarúhil. Por más vueltas que diera en la cama no lograba conciliar el sueño. Había tenido una horrible pesadilla en la cual su hermana Koralhil era cruelmente perseguida por Quemadores y sus hambrientos canes, y una vez vista libre de semejante escolta lograba treparse a la enramada más alta de un árbol. Pero sin embargo resbalaba, y en su caída observaba con espanto a un ser oscuro con la infame insignia de la muerte colgando de su cuello que la aguardaba con dos majestuosas espadas en sus manos impuras. Sin que la mujer muriera en el impacto de dar contra la tierra, en un diabólico arrebato, aquel tomaba impulso y de un salto le salía al encuentro y le rebanaba la cabeza con ambos filos.
Al despertarse de tan horrible espanto, sin ánimos ya para seguir durmiendo, los pensamientos lo habían asaltado con mayor tenacidad que otras veces. Y en verdad no era esta la primera noche de insomnio. Hacía ya un tiempo que las preocupaciones, en especial las referidas al futuro próximo, ensombrecían sus momentos de calma convirtiéndolos en largas jornadas de cavilaciones.
Se puso de pie, dio algunas vueltas por la habitación hasta que finalmente se detuvo frente a la gran ventana que sin obstáculo alguno permitía el paso del fresco aire nocturno. Desde allí podía ver parte de las viviendas de su pueblo y observar el fuego de los centinelas junto a la Puerta Oculta. ¿Por cuánto tiempo más podría seguir llamándose así? Él no lo sabía.
Su postura inmóvil, su mirada fija, pensativa y distante reflejaban la noble sangre que corría por sus venas. Toda su fisonomía denotaba la magnífica fusión de dos pueblos muy fuertes en otro tiempo, aunque silenciado uno y maldecido el otro. Su estatura elevada y renegridos cabellos eran herencia de su padre, quien en vida había sido Señor de los Ocultos, un antiguo Imperio del Norte llamado Gydox, obligado a emigrar al sur por los Supremos y a ocultarse del mundo por los Quemadores. También a él debía su espíritu de lucha e inquebrantable fortaleza a prueba de toda adversidad.
Su madre había sido ermagaciana; de ella había adquirido la capacidad de amar a todos los seres y de aprender de cada uno de ellos. Así había acrecentado una sabiduría precoz pero no por eso menos profunda. Los finos rasgos de su rostro le pertenecían, porque la belleza sin igual de los ermagacianos era algo que ni el tiempo ni la Maldición que sobre ellos pesaba podían mancillar. Túkkehil, su padre, la había conocido en una de las expediciones de comercio, y aun siendo la joven Erma-A-Kora de las castas más bajas de su reino, no dudó en tomarla por esposa y convertirla así en Señora de un pueblo completamente distinto al de ella. Vinieron años muy felices luego (a pesar del continuo asedio de los Quemadores) porque la «Hermosa Señora» como era llamada por los Ocultos, no solo era amada por todos, sino que además les enseñaba sus conocimientos sobre las artes naturales. Y fue así como el árido suelo rocoso se transformó en poco tiempo en un fértil valle que ofrecía a sus moradores toda clase de vegetales comestibles, e incluso variados ejemplares de flores bellísimas que ningún gydox (ni siquiera en el esplendor del antiguo reino) había conocido. La hierba crecía aun en la roca desnuda, y por primera vez, desde que habitaran el Reino Oculto, pudieron criar animales, y ya no necesitaban intercambiar con otros pueblos sus preciosas piedras para abastecerse de alimentos.
Los días transcurrieron tan prósperos y afables que el mismo Rey de los Ocultos olvidó pronto que su querida esposa era del linaje ermagaciano y que sobre ella existía un Oráculo maligno; Oráculo que afloró cuando el Reino Oculto recuperaba lenta pero indeteniblemente la majestuosidad y esplendor de épocas pasadas; cuando su poderío competía con los Supremos.
Por ese entonces Túkkehil y Erma-A-Kora vivían con gozo al ver crecer a sus hijos Zarúhil, el primogénito y la pequeña Koralhil, además de un tercer vástago que se desarrollaba aún en el vientre de la Reina. En esos momentos de dicha, fue cuando la despiadada Muerte Blanca (llamada así por el singular tono que tomaban sus víctimas cuando morían), sorprendió al pueblo gydox a lo largo y a lo ancho de todo el imperio. Las construcciones se abandonaron, los animales al igual que las personas enfermaron y los sembrados y jardines se fueron marchitando. Era todo muy triste y confuso para los Reyes; veían día a día morir a su gente sin poder hacer algo para remediarlo. Las Inmortales, montañas que los resguardaron de los peligros del mundo exterior por siglos, se habían convertido en una prisión tan cruel como asesina.
Читать дальше