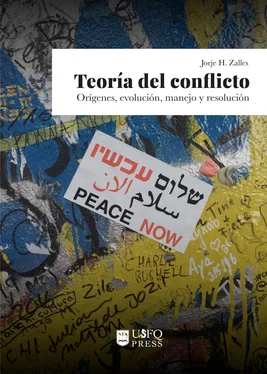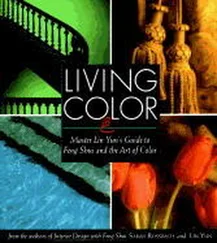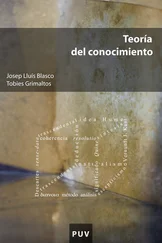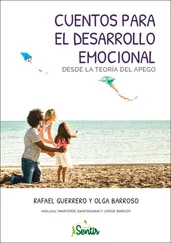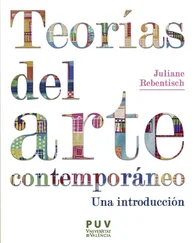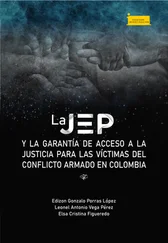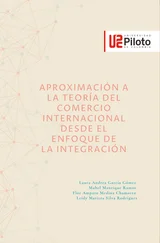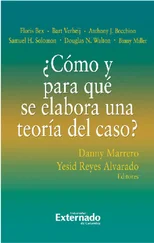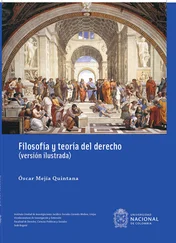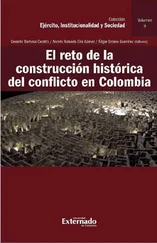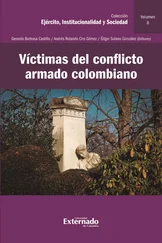Si regresamos a la definición del ‘conflicto’ propuesta por Rubin, Pruitt y Kim, podemos observar que nada en ella sugiere hostilidad, ira o pelea. La incompatibilidad de aspiraciones en determinado momento, como aquella entre Juan e Isabel, puede surgir, ser reconocida por las partes, y luego ser resuelta pacíficamente entre éstas. El conflicto no implica, inevitablemente, que se va a generar una pelea.
No obstante, cuando uno pide a un grupo de personas que digan lo primero que se les viene a la mente al oír la palabra ‘conflicto’, algunas de las respuestas más frecuentes incluyen:
| Disputa |
Pelea |
| Diferencia |
Violencia |
| Desacuerdo |
Guerra |
Aunque todas las palabras en las dos columnas implican la presencia de aspiraciones incompatibles, existe una sutil pero muy importante diferencia entre unas y otras que es necesario enfatizar. Tres de las palabras que aparecen más arriba evidentemente sugieren la existencia de un conflicto, pero no necesariamente sugieren que éste se ha tornado hostil o destructivo. Estas son las tres palabras de la primera columna:
Disputa
Diferencia
Desacuerdo
Las palabras de la segunda columna, por el contrario, sugieren tanto la presencia de un conflicto como el hecho de que éste se ha tornado hostil, duro y potencialmente dañino, o, para describirlo en los términos de la teoría de conflicto, sugieren que el conflicto ha escalado :
Pelea
Violencia
Guerra
La distinción que estamos introduciendo entre el conflicto y el escalamiento no siempre está clara en las mentes de muchas personas.
¿Por qué es importante esa distinción? Porque el conflicto y su escalamiento son fenómenos diferentes que demandan procesos muy diferentes para su manejo y su solución. Si esos procesos no son diferenciados y no son ejecutados cada uno en su momento oportuno, tienen escasas posibilidades de éxito. Como veremos en la Segunda Parte, existe sustancial evidencia que respalda la creencia de que la situación empeorará si se intenta resolver al mismo tiempo un conflicto y su escalamiento, lo cual lamentablemente se intenta hacer con bastante frecuencia.
Otra pregunta crítica a la cual es importante dar una respuesta desde el principio se refiere al porqué del conflicto.
La respuesta depende, por supuesto, de cómo se define el conflicto. Si uno acepta la definición propuesta por Rubin, Pruitt y Kim, la respuesta tiene sus raíces en tres realidades: la intensidad de las necesidades y las aspiraciones humanas; el hecho que no son infinitos los medios para satisfacer esas aspiraciones, y la tendencia gregaria de la humanidad.
Los humanos entramos en conflicto, primero, porque nuestras casi infinitamente diversas necesidades y aspiraciones con frecuencia son bastante fuertes, y pueden llegar a ser enormemente intensas. Si fuésemos esencialmente indiferentes respecto de si comemos o nos quedamos con hambre, tenemos calor o frío, tenemos o no las muchas, muchas cosas con las cuales satisfacemos nuestros deseos y nuestras necesidades, entonces es bastante posible que no surgirían conflictos: ante la incompatibilidad de nuestras aspiraciones con las de otros, simplemente nos encogeríamos de hombros y seguiríamos nuestro camino. Pero lo cierto es que no somos indiferentes entre la satisfacción o la insatisfacción de nuestras necesidades y aspiraciones: cuando queremos algo, y otra persona quiere lo mismo, y, en consecuencia, pudiera interferir con la satisfacción de nuestro deseo, esa incompatibilidad con la otra persona crea la situación que describimos como un conflicto.
Segundo, nuestras aspiraciones con frecuencia resultan ser incompatibles con las de otros simplemente porque no hay suficientes medios para satisfacer a todos. Cuando dos personas o grupos tienen una misma aspiración —territorio, agua, bosques, una mujer, un puesto de trabajo— y no hay suficientes opciones disponibles para satisfacer los deseos de todos, surge un segundo motivo importante por el cual ocurren los conflictos.
Tercero, nuestras aspiraciones con frecuencia son incompatibles con las de otros por el simple hecho de que somos animales sociales, que solemos vivir en grupos. Si cada uno de nosotros fuese un ermitaño que vive aislado de todos los demás, nuestras necesidades y aspiraciones casi nunca serían incompatibles con las de otras personas.
¿Es evitable o no, y es deseable o no el conflicto?
Otra interesante pregunta se refiere a si es o no evitable el conflicto. Dados sus orígenes, es bastante evidente que es inevitable. No existe una base lógica para pensar que podríamos atenuar la intensidad de nuestras diversas necesidades, ni la escasez de recursos disponibles, ni nuestra necesidad de vivir en sociedad. Lo que es más, al menos dos de esas características de la existencia humana —la diversidad de nuestras necesidades y nuestra sociabilidad— son importantes para que nuestras vidas sean más interesantes y satisfactorias, de manera que aun si se identificasen buenos motivos para querer evitar los conflictos, también existen muy buenos motivos para no querer hacerlo. De hecho, la mayoría de nosotros asignamos alto valor tanto a la diversidad individual como a la sociabilidad humana, y estamos interesados en la defensa de ambas.
Ahora bien, resulta lógico preguntarnos si algo es evitable en tanto es dañino, como lo son las sustancias tóxicas o las enfermedades cardiovasculares. Pero ¿es dañino el conflicto? Si lo es, entonces deberíamos, por lógica, preocuparnos por evitarlo. Pero si no lo es, no debería ser ésa una de nuestras preocupaciones.
Muchos de nosotros estamos convencidos de que el conflicto en sí no es dañino. Al contrario, como lo expresan Rubin, Pruitt y Kim:
Primero, el conflicto nutre el cambio social. (…) Una segunda función positiva del conflicto social consiste en facilitar la reconciliación de los legítimos intereses de la gente. (…) El tercer efecto positivo es que, en virtud de las primeras dos funciones, el conflicto estimula la cohesión grupal. 2
Si el conflicto no es evitable ni es dañino, deberíamos más bien preguntarnos por qué la idea de evitarlo surge con tanta frecuencia en tantos contextos diferentes.
Primero, el hecho que no se distingue entre el conflicto y el escalamiento, que ya hemos explorado, suele generar una aversión al conflicto , cuando, en realidad, a lo que la mayoría de personas tenemos aversión es al conflicto escalado — aquella condición en la cual un conflicto se vuelve una pelea y se torna doloroso y destructivo—. Ciertas personas son descritas como “reacias al conflicto”, pero tal vez resultaría más apropiada la expresión “reacias al escalamiento”. Una vez que se comprende la crítica distinción entre el conflicto y el escalamiento, y se aprecia que es el escalamiento el que típicamente causa dolor y destrucción, podemos volvernos menos propensos a preguntar si el conflicto en sí puede o debe ser evitado.
Por otro lado, muchos de nosotros hemos vivido situaciones en las cuales decidimos no evitar un conflicto, sino más bien intentar resolverlo, solo para descubrir que no podemos resolverlo y, en el peor de los casos, que el intento por resolverlo solo empeoró las cosas. Intentamos, por ejemplo, conseguir que la otra persona o el otro grupo converse con nosotros sobre el tema, y nos encontramos con un silencio hostil; o, si logramos que se sienten a conversar, nos culpan del problema sin mostrar la más mínima voluntad de aceptar alguna responsabilidad por lo sucedido; o comenzamos a culparnos mutuamente, y, al sentir frustración e ira, decimos cosas hirientes, que quién sabe ni siquiera pensamos o sentimos en realidad, pero que pueden conducir a que causemos dolores permanentes y pongamos fin a una relación.
Читать дальше