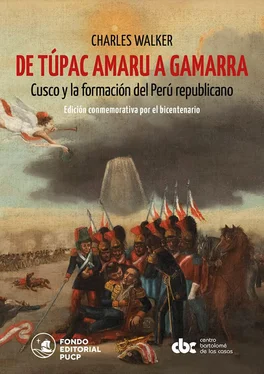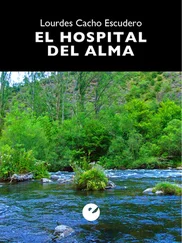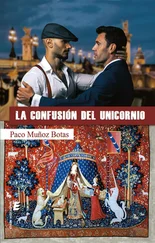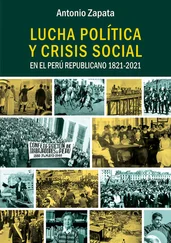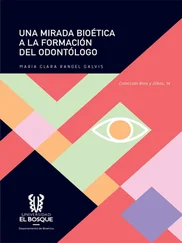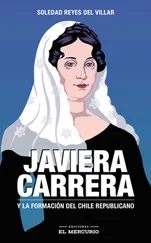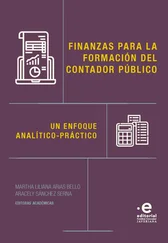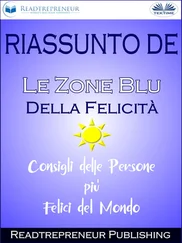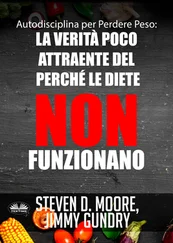1 ...6 7 8 10 11 12 ...26 4Esta ha sido una cuestión clave relacionada con los estudios subalternos. Sobre este asunto véase el artículo de Florencia Mallon “The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American History”, en American Historical Review, 99.5, 1994, pp. 1491-1515; y su libro Peasant and Nation; y de Peter Guardino. Peasants, Politics and the Formation of Mexico’s National State: Guerrero, 1800-1857, Stanford, Stanford University Press, 1996. El decano de los historiadores peruanos modernos, Jorge Basadre, ha abordado largamente esta cuestión; véase, por ejemplo, La iniciación de la República, 2 vols., Lima, F. y E Rosay, 1929.
5Son trabajos particularmente influyentes los de Lynn Hunt. Politics, Culture and Class in the French Revolution, Berkeley, University of California Press, 1989; Keith Baker (ed.). The Political Culture of the Old Regime, Oxford, Pergamon Press, 1987.
6El historiador alemán Thomas Krüggeler ayudó en esta empresa. Al igual como ha ocurrido con muchos “descubrimientos” en los Andes, muchos residentes locales tenían conocimiento de estas fuentes.
7Por ejemplo, véase los ensayos en los siguientes volúmenes editados: Lelia Area y Mabel Moraña (eds.). La imaginación histórica en el siglo XIX, Rosario, UNR Editores, 1994; William H. Beezley et al. Rituals of Rule, Rituals of Resistance: Public Celebrations and Popular Culture in México, Wilmington, SR Books, 1994; Beatriz Gonzáles Stephan et al. (eds.). Esplendores y miserias del siglo XIX. Cultura y sociedad en América Latina, Caracas, Monte Ávila Editores, 1994; Iván Molina Jiménez y Stephen Palmer (eds.). El paso del cometa. Estado, política social y culturas populares en Costa Rica, 1800-1950, San José, Porvenir, Plumsock Mesoamerican Studies, 1994.
8Esta es mi principal crítica al trabajo de François-Xavier Guerra, el escritor más influyente sobre la cultura política de la América Hispana del siglo XIX. Veáse su libro Modernidad e independencias, Madrid, Ediciones MAPFRE, 1992.
9Para una revisión perspicaz sobre el auge de los estudios campesinos, veáse la Introducción que Steve Stern hace al libro del cual es editor; Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, I8th to 20th Centuries, Madison, University of Wisconsin Press, 1987, pp. 3-25. Otro importante análisis es el artículo de William Roseberry; “Beyond the Agrarian Question in Latin America”, en Frederick Cooper et al. Confronting Historical Paradigms: Peasants, Labor and the Capitalist World System in Africa and Latin America, Madison, University of Wisconsin Press, 1993, pp. 318-368. Hay una serie de ensayos sobre el campesinado de la América hispana del siglo XIX en el libro de Heraclio Bonilla y Amado A. Guerrero Rincón (eds.). Los pueblos campesinos de las Américas. Etnicidad, cultura e historia en el siglo XIX, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 1996.
10Nicholas B. Dirks, Geoff Eley y Sherry B. Ortner (eds.). Culture/ Power/ History: A Reader in Contemporary Social Theory, Princeton, Princeton University Press, 1994, Introducción, p. 5. Véase también el ensayo introductorio de Joseph y Nugent en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.). Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, Durham, Duke University Press, 1994, pp. 12-15. Otros estudios que han investigado esto son los de Guardino. Peasants, Politics..., Mallon. Peasant and Nation... y Nelson Manrique. Campesinado y nación: las guerrillas indígenas en la guerra con Chile, Lima, C.I.C., Ital Perú S.A., 1981. Se puede encontrar una revisión de trabajos sobre México en el artículo de Eric Van Young. “To See Someone Not Seeing: Historical Studies of Peasants and Politics in Mexico”, en Mexican Studies, 6.1, 1990, pp. 133-159.
11Domingo F. Sarmiento. Life in the Argentine Republic in the Days of the Tyrants or Civilization and Barbarism, Nueva York: Hurd and Houghton, 1868.
12Se puede encontrar un análisis incisivo de los caudillos y sus biógrafos en John Lynch. Caudillos in Spanish America, 1800-1850, Oxford, Clarendon Press, 1992, particularmente el primer capítulo.
13Richard Morse. “Towards a Theory of Spanish American Government”, en Journal of the History of Ideas, 15.1, 1954, pp. 71-93; y del mismo autor, “The Heritage of Latin America”, en The Founding of New Societies, Nueva York, Harcourt, Brace & World, 1964. Para una revisión, véase de Frank Safford. “Politics, Ideology and Society”, en Leslie Bethell (ed.). Spanish America after Independence c. 1820-C.1870, Cambridge History of Latin America, Cambridge University Press, 1987, especialmente las pp. 117-118.
14Tulio Halperín Donghi ha analizado estos factores con particular amplitud intelectual y geográfica en The Aftermath of Revolution in Latin America, traducido por Josephine de Bunsen, Nueva York, Harper Torchbooks, 1973. Véase también Lynch. Caudillos..., cap. 2; Guerra. “Identidades e Independencia” en su libro Modernidad e independencias.
15Esta explicación muestra que se requiere un análisis de la relación entre la política y la economía. Donald P. Stevens concluye que la política da forma a la economía más que a la inversa en: Origins of Instability in Early Republican Mexico, Durham, Duke University Press, 1991.
16Lynch. Caudillos..., cap. 10, p. 404. Halperín Donghi y Basadre también han analizado estos temas.
17Joseph y Nugent, Everyday Forms, pp. 12-15.
18En décadas recientes el término Cusco ha sido objeto de un gran debate. En la década de 1970, se cambió oficialmente el término de Cuzco a Cusco, pues los especialistas en quechua argumentaban que la letra z era una aberración española. En 1990 el alcalde de Cusco cambió el nombre, nuevamente a Qosqo, para acercarse más aún a la fonética quechua. En este libro utilizaré Cusco, salvo en las citas.
19Véase Alberto Flores Galindo. Buscando un Inca, cuarta edición, Lima, Editorial Horizonte, 1994 y, en relación a las tradiciones inventadas, Hobsbawm y Ranger, The Invention...
20Paul Gootenberg. “Population and Ethnicity in Early Republican Peru: Some Revisions”, en LARR, 26.3, 1991, especialmente las pp. 123-135; Thomas Krüggeler. “Unreliable Drunkards or Honorable Citizens” Artisans in Search of their Place in the Cusco Society (1825-1930)”, Tesis de Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign, 1993, pp. 27-32.
21A fines del siglo XVIII algunas zonas del actual departamento de Puno fueron transferidas hacia Cusco y otras fueron incorporadas de Cusco a Puno, en tanto que los distritos de Abancay, Aymaraes y Cotabambas pertenecieron a Cusco hasta mediados del siglo XIX, antes de convertirse en el departamento de Apurímac. Magnus Mormer. Perfil de la sociedad rural del Cuzco a fines de la Colonia, Lima, Universidad del Pacífico, 1978, pp. 7-28 y 163-165.
22Sobre la geografía de Cusco, véase el libro citado de Mormer; también Víctor Peralta Ruiz. En pos del tributo. Burocracia estatal, élite regional y comunidades indígenas en el Cusco rural, 1826-1854, Cusco, CBC, 1991; Pablo Macera y Felipe Márquez Abanto. “Informe geográfico del Perú colonial”, en Revista del Archivo Nacional, N° 28, 1964, pp. 132-147; y Deborah Poole. “Landscapes of Power in a Cattle-Rustling Culture of Southern Andean Peru”, en Dialectical Anthropology, N° 212, 1988, pp. 367-398.
23Neus Escandell-Tur. Producción y comercio de tejidos coloniales: los obrajes y chorrillos del Cusco 1570-1820, Cusco, CBC, 1997.
24José Tamayo Herrera. Historia social del Cuzco republicano, segunda edición, Lima, Editorial Universo, 1981, pp. 46-49; El Cuzco y sus provincias, Arequipa, Imprenta Miranda, 1848. Las poblaciones de la cuenca amazónica y de los Andes son muy diferentes, por lo menos desde el período de los Incas. Véase José Manuel Valdez y Palacios. Viaje del Cuzco a Belén en el Gran Para. Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 1971 [1844].
Читать дальше