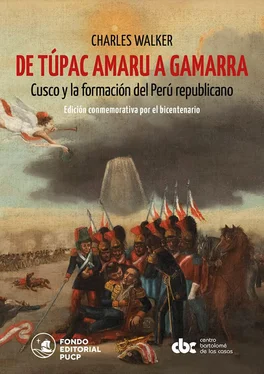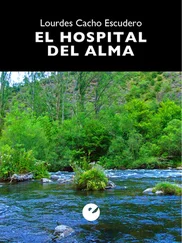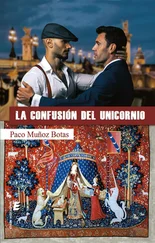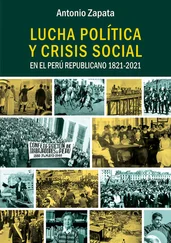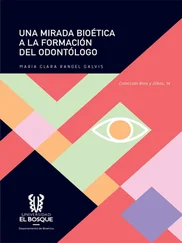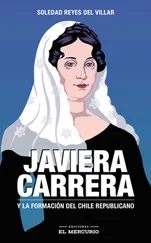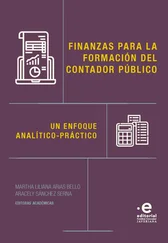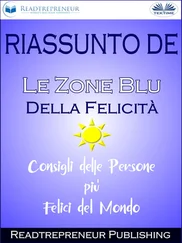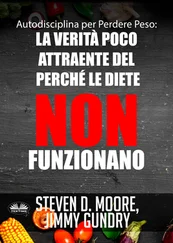Un elemento ausente en estos trabajos es un análisis detallado de cómo los caudillos erigieron alianzas, elaboraron programas y manejaron el Estado: pese a la importancia que el caudillismo tiene para entender a América hispana, pocos estudios se han concentrado en estudiar su funcionamiento. Las estructuras burocráticas y los proyectos culturales creados por figuras como Gamarra han tenido una duración mucho mayor que los propios caudillos, y han signado el Estado y la sociedad por décadas e incluso por siglos. Por ejemplo, el sistema tributario de la década de 1820 permaneció por muchos años y el discurso conservador de Gamarra de “primero el Cusco” resuena hasta el día de hoy. El presente texto analiza cómo Gamarra creó su movimiento en el Cusco, destacando los mecanismos administrativos e ideológicos del Estado poscolonial, y se centra en la cuestión de por qué miembros de grupos tan diversos como la élite, los sectores medios, y las clases bajas, apoyaban o se oponían a determinados caudillos. Este análisis intenta responder al argumento de Joseph y Nugent de que es necesario volver sobre el Estado pero sin ignorar a las personas.17
Asimismo, se resalta la influencia que las luchas ideológicas —que datan del siglo XVIII— han tenido sobre la naturaleza poscolonial del Perú, pues las guerras civiles dirigidas por caudillos no eran simplemente luchas por el poder entre militares codiciosos, sino que involucraron intensos debates en la prensa y en foros públicos en todo el país acerca del Estado posindependentista, particularmente sobre las cuestiones de estabilidad política y el rol de las clases más bajas. De esta manera, los representantes del gobierno y sus aliados inculcaron su noción de Estado y sociedad —su proyecto cultural— a través de diversas políticas y acciones, y por medio de la prensa; en este trabajo se hace un seguimiento de la forma como estas opiniones fueron difundidas y debatidas por diversos sectores de la sociedad cusqueña, que van desde la élite urbana hasta el campesinado rural.

Mapa 1. Sur andino.
Cusco y su gente
El antiguo centro del Imperio inca, la ciudad y región del Cusco, constituye un caso particularmente rico para analizar la cultura política de la América Latina actual. Fueron movimientos basados en el Cusco los que dirigieron las primeras luchas contra el dominio español y, luego de la Independencia, contra los esfuerzos por centralizar el poder en Lima.18 Estos movimientos proponían diversos proyectos ideológicos contrahegemónicos, todos los cuales implicaban una utopía andina, ya que el pueblo de Cusco intentaba crear alternativas tanto al colonialismo como a la dominación de la costa, invocando al Imperio inca. Estas “tradiciones inventadas” iban desde cambios revolucionarios, en los cuales eran indios quienes estaban en la cúspide de la pirámide, hasta el monarquismo inca, con un “Inca” en reemplazo del rey Borbón, lo que mantenía las jerarquías sociales en su lugar.19 Estos diversos proyectos fracasaron no solo por la oposición de Lima y otras regiones sino debido a las tensiones y desacuerdos entre la población urbana de Cusco —particularmente los mestizos— y la mayoría rural indígena. No obstante, aun cuando no fueran puestos en práctica, estos proyectos constituyeron esfuerzos por construir un Estado poscolonial y por definir a quiénes se consideraba ciudadanos. El propio Gamarra incorporó a los Incas en su discurso y en este trabajo se estudia la transición del revitalismo Inca, desde una plataforma revolucionaria durante la rebelión de Túpac Amaru, hacia una plataforma que apoyó a un caudillo conservador en los primeros años de la República.
La ciudad y la región de Cusco, en esos tiempos ubicada solo después de Lima en términos de población y de poder político y económico, estuvo a la cabeza de los levantamientos anticoloniales, las guerras de caudillos, y las tensiones entre la Lima costeña y los Andes. En 1827 el departamento de Cusco tenía aproximadamente 250 000 habitantes, 40 000 de los cuales vivían en la ciudad, y el Perú en su conjunto tenía una población de un 1 500 000 de habitantes.20 El departamento estaba rodeado por las provincias altas por el sur, la cuenca amazónica por el este y el norte, y Ayacucho y Arequipa por el oeste, y tenía once provincias, incluyendo la correspondiente a la ciudad del Cusco. Los límites políticos de Cusco —que en 1784 se había convertido en intendencia y en 1824 en departamento— han permanecido siendo los mismos desde fines del siglo XVIII hasta el día de hoy, con solo cambios menores al sur y al oeste.21 En algunos momentos el presente análisis se extiende desde las comunidades, pueblos y ciudad de Cusco hacia otras áreas de Perú y Bolivia, lo que demuestra los beneficios de un estudio enfocado en el ámbito regional, que mantiene en la perspectiva tanto a las sociedades locales como a las nacionales.

Mapa 2. Cusco en el siglo XVIII.
La mayor parte de relatos sobre el Cusco antiguo y actual se centran en tres áreas diferenciadas: la ciudad majestuosa de Cusco, con sus “ruinas” incas, al lado y debajo de las iglesias españolas y la arquitectura colonial; las imponentes cadenas de montañas y los estrechos valles que corren hacia el norte y el sur; y la “exótica” selva amazónica al este. Más específicamente, la región puede dividirse en aproximadamente media docena de zonas productivas, principalmente según su altitud y su proximidad a los mercados. Las más elevadas de ellas están ubicadas en las provincias altas en los distritos de Chumbivilcas, Cotabambas, y Canas y Canchis hacia el sur, la mayor parte de las cuales están ubicadas a por lo menos 4000 metros sobre el nivel del mar y están especializadas en ganadería. La región que rodea a Cusco, los distritos de Anta, Paruro, Quispicanchi, Urubamba, y Calca y Lares, era notable por su producción de granos, que abastecía a gran parte del mercado de Cusco.22 Los valles fértiles que rodean a la ciudad proporcionaban alimentos, mientras que los obrajes situados principalmente en Quispicanchi y Abancay, al noroeste, producían los textiles de la región.23 El azúcar se sembraba principalmente en los distritos occidentales de Abancay y Aymaraes. Paucartambo —particularmente sus áreas de ceja de selva— era el centro del cultivo de coca, aunque en el siglo XVIII la producción entre Urubamba y Calca y Lares creció. Al principio de la República las tierras bajas del este, que los mapas de ese período denominan “frontera de indios salvajes”, en gran medida seguían estando en manos de pueblos amazónicos con culturas distintas a la de la población andina y a la de la población hispano hablante.24
La región de Cusco, ubicada entre Lima y el Alto Perú —que en 1825 se convirtió en Bolivia—mantenía importantes lazos con la costa y con otras áreas andinas. Así, los productores de Cusco comercializaban la mayor parte de su azúcar y textiles en el Alto Perú, particularmente en la ciudad minera de Potosí; de regreso, los arrieros traían una variedad de mercancías, sobre todo mulas. Los comerciantes de Cusco también operaban en Arequipa, Ayacucho y Lima. Estos circuitos, así como los que estaban más localizados, se concentraban en el tráfico constante en el Camino Real, a lo largo del río Vilcanota. Pero el comercio no era el único vínculo con otras regiones, pues de igual manera diversos peregrinajes religiosos reunían a los pueblos andinos.25 Las rutas de correo pueden dar una idea de la distancia de otras regiones. Por ejemplo, en 1834, las rutas que vinculaban a Cusco con el exterior eran tres y los transportistas del correo salían de Cusco dos veces al mes por cada ruta: para un viaje de cinco días a Arequipa; luego para la larga jornada de una semana hacia Puno, en el sur, donde se reunía el correo para Bolivia; y, el viaje más importante, de trece días, a Lima. Para llegar a esta última ciudad, los transportistas iban primero a Ayacucho, en el noreste, y de allí bajaban a la costa’’.26
Читать дальше