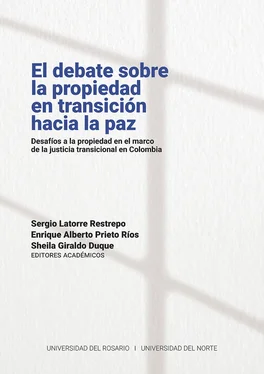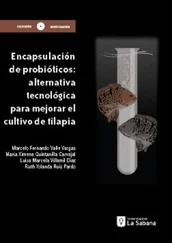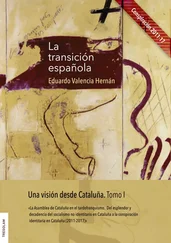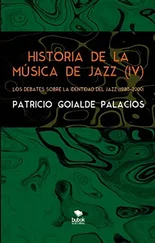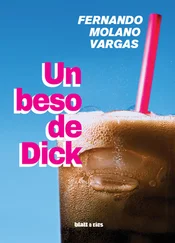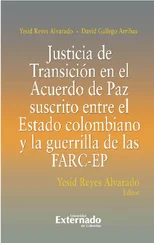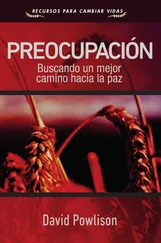Así, desde la perspectiva de la Tercera Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada Forzada en Colombia (Garay Salamanca et al., 2011), la cual hasta el momento constituye la única fuente estadísticamente representativa que refleja con mayor rigurosidad la situación de las víctimas de desplazamiento en Colombia, a pesar de que fue realizada en el año 2012, y por dicha razón ha servido como base fáctica a la Corte Constitucional para tomar decisiones respecto a las políticas públicas en la materia, es claramente factible demostrar que el fenómeno masivo y sistemático de desplazamiento forzado implicó una afectación particularmente enfatizada en la población campesina o de arraigo rural.
Lo anterior ha permitido afirmar a autores como Salgado (2010) o Vargas Valencia (2012) que el desplazamiento es la manifestación más despiadada de la falla de reconocimiento e incluso su máxima culminación. Bajo esta idea podría pensarse que las comunidades y pueblos rurales de arraigo sobrarían en los territorios más atractivos para el modelo económico imperante y en los que el actuar macrocriminal de los grupos armados fue funcional a ciertos intereses no comunitarios.
En este contexto, el uso, disposición y explotación del territorio han sufrido especiales alteraciones a la luz de la dinámica del desplazamiento forzado, lo cual también se ha visto reflejado en el mercado de tierras, es decir, en el derecho de propiedad. Como se dejó enunciado anteriormente, dichas mutaciones se han visto activadas o fortalecidas por las causas humanitarias del desplazamiento forzado y han implicado la posesión o apropiación indebida de las tierras y territorios de la población desplazada. En este sentido, la Tercera Encuesta aquí destacada señala cómo más del 80 % de la población desplazada manifiesta haber abandonado sus tierras y dejado de percibir ingresos por actividades agropecuarias con ocasión de su desarraigo violento (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2012).
En el marco de dicho proceso de abandono masivo de tierras productivas o en producción por parte de comunidades campesinas y étnicas, se han llevado a cabo actos posesorios y dispositivos que constituyen despojo o usurpación indebida por parte de actores económicos poderosos, como se empieza a constatar en sentencias de jueces y salas civiles especializadas en restitución de tierras, particularmente en el norte del país, lo cual dibuja la relación del conflicto armado, el desplazamiento y propósitos de contrarreforma agraria.
Es aquí donde las teorías de derecho privado sobre la propiedad se ven interpeladas por cuanto dichas teorías suponen la presunción de legalidad de las relaciones de propiedad mediadas por el mercado de bienes, pero, en el caso colombiano, el despojo de tierras como aprovechamiento económico y jurídico del desplazamiento forzado de personas cuestiona la aplicación de tal presunción en muchos territorios del país.
Dicho de otra manera, el mercado de tierras en Colombia se encuentra viciado en ciertos territorios del país por propiciar cadenas de tradición inmobiliaria revestidas de ilegitimidad, circunstancia documentada incluso desde 1959 con la implementación de la Ley 201, que reconocía contextos excepcionales de violencia generalizada en territorios rurales del país como fuentes de fuerza o constreñimiento que configuraban anomalías en la voluntad respecto de compraventas llevadas a cabo en condiciones de tal desventaja para una de las partes, que harían presumir que no hubieran sido aceptadas en circunstancias de normalidad en el contexto .
Como es sabido, a partir de la implementación del modelo de restitución de tierras contemplado en la Ley 1448 de 2011 y los decretos legislativos 4633 y 4635 del mismo año, se han reconocido institucionalmente los efectos de la guerra en las transacciones y actos posesorios sobre bienes inmuebles rurales como fenómenos de desposesión violenta que comprometen principios neurálgicos de la teoría de la propiedad, como son la buena fe y la confianza legítima, y, por ende, se ha reafirmado en cierta medida la obligación del Estado de garantizar su restitución y su no repetición.
En términos de justicia, estos fenómenos exigen por parte del Estado acciones encaminadas a la corrección de los daños (Coleman, 2010) inherentes a la desposesión y expropiación violenta, y a la inaplicación de normas del derecho privado cuya validez y legitimidad solo serían posibles en tiempos donde ningún ciudadano o grupo humano se encuentre expuesto al riesgo de ser victimizado y, por ende, de ser expulsado de su tierra, su territorio y su comunidad de vida.
3. La intersección entre el derecho de propiedad y la transición democrática como un problema de justicia estructural
A partir de lo anterior surge la tercera propuesta de pensar la intersección aquí destacada como un problema de confluencia entre modelos de justicia distributiva y de justicia correctiva. El reconocimiento de esta confluencia ha sido presentado por autores como Uprimny y Saffon (2009) alrededor de la expedición de la Ley 975 de 2005 (considerada por algunos sectores como el primer antecedente normativo explícito de justicia transicional en Colombia) como un elemento necesario para la transición política de sociedades que, además de vivir los vejámenes de un conflicto armado, se caracterizan por presentar un contexto estructural de carencias y profundas desigualdades socioeconómicas.
En el caso colombiano, la pertinencia de dicha confluencia interpela al acceso a la propiedad rural, claramente desigual e inequitativo, por un lado, y a la obligación del Estado de transformar las vidas de aquellos ciudadanos y ciudadanas sobre las cuales se ha ensañado el conflicto armado en términos de sus impactos diferenciales y desproporcionados sobre derechos humanos, como garantía de no repetición de las violaciones, por el otro, por cuanto es altamente probable considerar que la situación de carencias ha facilitado el acaecimiento de tales violaciones (Sánchez y Uprimny, 2010).
Ello tiene sentido en una dimensión estructura-coyuntura que se encuentra relacionada con el reconocimiento de multiplicidad de poderes de facto en los territorios rurales colombianos que vienen a ser impulsados o reforzados por los actores armados del conflicto. En diversidad de regiones del país, especialmente en el Caribe, existieron alianzas entre grandes terratenientes y estructuras narcoparamilitares que tuvieron como efecto la expulsión de masas campesinas y étnicas de tierras y territorios de interés agroindustrial o extractivo, y la apropiación o usufructo tergiversado de tierras de origen público, inicialmente destinadas a la redistribución en favor de las y los trabajadores agrarios de escasos recursos o de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Tales variables no solamente han obedecido a intereses meramente económicos, ya que históricamente en dichos territorios existe un fenómeno arraigado de distorsión de la propiedad de la tierra, ya no entendida como factor de producción, sino como manifestación del poder social. A este fenómeno, Garay Salamanca (2016) lo ha denominado rentismo, en el sentido de que representa el usufructo de la posición social privilegiada de ciertas élites rurales con el objetivo de satisfacer sus intereses privados y egoístas, sin la debida retribución social.
Dicho rentismo ha contribuido, según Garay Salamanca (2016), al enraizamiento de cierta aculturación de la ilegalidad, pues ha sido funcional a prácticas opacas, incluso abiertamente ilegales, como el contrabando, el narcotráfico o la explotación minera. La apropiación y acumulación de tierras se encuentra relacionada, a la luz de esta perspectiva, con la finalidad de ciertos actores o estructuras armadas de ejercer poder social y territorial como estrategia detentada en asocio con diversas redes de poder fáctico para dominar a las comunidades de arraigo o expulsar a aquellas que no obedezcan a tales estructuras de poder, incluso a través de la violencia. Los factores económicos estarían vinculados estrechamente a intereses políticos que buscan copar los territorios no solamente desde la perspectiva militar o armada, sino también apropiarse de las tierras o monopolizar el uso de los territorios, incluyendo el subsuelo, para reproducir poderes rentísticos.
Читать дальше