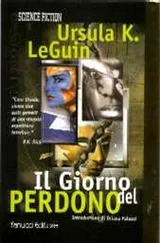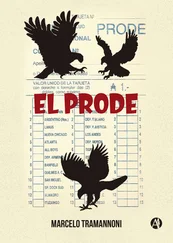Un sábado a la mañana, don Jerónimo, un hombre de unos 65 años, le pidió a su hija Marta que le permitiera sacar a pasear a Matías, si nietito de seis años.
Era un día soleado en la ciudad de Buenos Aires. Don Jerónimo había proyectado llevar al niño a desayunar unas ricas tortas y luego invitarlo a ver un partido de fútbol, el deporte favorito del pequeño.
Pero nada de eso se cumpliría porque les aguardaba una tragedia.
Al cruzar una calle, un vehículo que venía a gran velocidad, los arrolló y mató a los dos.
Como una estocada fatal, en aquel minuto, Marta perdió a dos de sus seres más queridos: su hijo y su padre.
No pasó mucho tiempo para que la policía ubicara aquel automóvil. El propietario ya lo había reparado para disimular las averías provocadas por el choque.
El conductor, que fue detenido por la justicia, no resultó ser ni un joven alocado ni una persona drogada. Era Francisco, un hombre de unos 45 años, padre de familia, una persona de bien, que había salido a hacerle algunas compras a su esposa.
En su declaración dijo que cuando vio, por el espejo retrovisor, los cuerpos caídos, se asustó mucho y el miedo lo indujo a huir, y luego a ocultar el vehículo.
Al poco tiempo este hombre fue dejado en libertad, pero Marta se llenó de dos venenos terribles: un dolor insoportable y un tremendo deseo de venganza.
José, el padre de Matías y esposo de Marta, decidió huir de la angustia: se entregó a las drogas.
Pero luego de un año de este episodio, alguien –Dios siempre envía a alguien en los momentos límites- le habló a Marta de Jesús.
Ella y su esposo José se entregaron al Señor de inmediato. Tomaron la fe como un compromiso profundo. Al poco tiempo, José abandonó las drogas. Marta –me lo dijo personalmente- comenzó a sentir que si bien el dolor persistía, ya no abrigaba odio por Francisco, el conductor.
Se hicieron miembros de una iglesia y comenzaron a estudiar La Biblia casi con desesperación.
-Me hace mucho bien leer la Palabra –me contó Marta.
Al poco tiempo quedó embarazada y llegó Manuel como un regalo del cielo.
Un domingo, cuando servían la Santa Cena, Marta le dijo al pastor que no quería tomarla, que el Espíritu Santo le decía que necesitaba ir a perdonar a Francisco.
El pastor César Soriano, diligente, hizo los arreglos necesarios y a primera hora del lunes, él, Marta y su esposo golpearon en la puerta de la casa de Francisco.
Aquel hombre se asombró mucho y los hizo pasar. Marta usó muy pocas palabras:
-Dios me ha pedido que venga a perdonarte. Y quiero obedecerle. Francisco rompió a llorar. Esa fue toda su respuesta. Lloró, con gemidos, por más de cinco minutos, según el relato que me hizo el pastor.
Cuando pudo hablar, recién al otro día, le contó al pastor que esa fue la primera noche que pudo dormir desde que había sucedido el accidente, que había perdido veinte kilos de peso; que había sido despedido de su trabajo; y que su familia –su esposa y tres hijos- se había desunido.
El pastor le dijo que Cristo podía restaurar todo. Francisco recibió al Señor. Confesó que jamás imaginó que Marta podría perdonarlo y que ahora había quedado impresionado por ese amor, por esa actitud.
El final de esta historia, que solo puede concebirse en el contexto del Reino de Dios, es que un domingo el pastor César Soriano me invitó a predicar la Palabra en su iglesia. Lógicamente, hablé sobre el perdón. Pero grande sería mi sorpresa y mi gozo cuando vi, en un mismo banco, a Marta, su esposo José con Manuelito en brazos, y junto a ellos a Francisco, con toda su familia.
-El día en que fui a perdonarlo sentí un gozo tan grande... solo comparable al momento en que tuve a Manuel– me confesaría después Marta.
Francisco no le había pedido perdón a Marta. El perdón llegó por iniciativa propia.
Francisco quizá no se merecía el perdón, por haber huido sin auxiliar a las víctimas, pero igualmente Marta lo perdonó por iniciativa propia.
JESÚS PERDONA A POR INICIATIVA PROPIA
Todos conocemos ese pasaje del Evangelio de Lucas, (5:17-26) donde Jesucristo sanó a un paralítico.
Allí se cuenta que unos jóvenes, enterados que Jesús estaba en su pueblo, decidieron –llenos de misericordia- llevar a su amigo paralítico para que lo sanase.
La noticia que Jesús sanaba y liberaba a las personas había corrido, así que donde iba lo seguían multitudes.
Me imagino que aquellos hombres armaron un rústico lecho con algunas ramas y cueros, subieron al joven paralítico e intentaron llegar a Jesús. Pero no se podía. Había tantas personas rodeándolo, que se hacía imposible.
Me gusta pensar que en el diccionario de aquellos muchachos no figuraba la frase: “No se puede”. Insistieron por un lugar, luego por otro, y al ver que esos intentos eran en vano, dice la Biblia que subieron al terrado, al techo –se nota que el Señor atendía a la gente debajo de una especie de galería- hicieron un agujero en ese techo que sería de paja y barro, y, trabajosamente, lograron bajar aquella “camilla” y colocarla justo delante del Señor.
Lo que se advierte es que no se produjo ningún diálogo entre los hombres que trajeron al paralítico y Jesús. Ellos no le dijeron: “Sabemos que tienes poder para sanar a las personas, pon, por favor, tus manos sobre nuestro amigo y hazlo caminar”. Nada de eso. La Escritura no registra palabras.
No me cuesta creer que Jesús miró con mucho agrado la fe y la actitud de aquellos jóvenes, luego miró con profunda compasión al paralítico y solo dijo:
-Ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados (Mateo 9:2).
Y tras perdonarlo, lo hizo caminar.
El paralítico no le había pedido perdón al Señor. El perdón se brindó por iniciativa propia del perdonador.
Hay otro caso en la Biblia, que me conmueve, porque me muestra el infinito amor de Jesús y esa ausencia de condenación que tienen todos sus actos.
Jesús comía en la mesa de Simón, el fariseo. De pronto, según narra Lucas 7:36-50, entró en ese lugar una mujer pecadora.
Pienso que se trataba de una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo al mejor postor; una mujer con la cual no quisiéramos ni cruzarnos en la calle, para que no manche nuestro testimonio. Hay un dicho popular que puede llegar a tener algo de cierto, pero en realidad a mí no me gusta mucho. Es ese que dice: “Dime con quién andas y te diré quién eres”.
Yo miro la Biblia y veo que Jesucristo andaba con los pecadores. Conversaba con ellos, entraba en sus casas, participaba de sus fiestas. Él detestaba claramente el pecado, pero amaba a los pecadores.
Si le huimos a los impíos, si nos alejamos de los pecadores la Palabra de Dios nos gritará: “¿Cómo oirán si no hay quien les predique?” (Romanos 10:14).
Pienso en esa escena, Jesús y la mujer pecadora frente a frente. La blancura inmaculada de la santidad de un lado y la negrura del pecado del otro.
Me cuenta la Escritura que al verlo a Jesucristo, ella se hincó de rodillas y comenzó a lavarle los pies con sus propias lágrimas.
¡Qué profundo sería su llanto! Amorosamente se los perfumó volcando sobre ellos una fragancia que llevaba en un frasco de alabastro. Luego, en lo que interpreto como un acto de supremo arrepentimiento, comenzó a secárselos con sus cabellos a la par que se los besaba con ternura.
Otra vez, no hay diálogo entre la prostituta y Jesús.
Hay situaciones en la vida donde evidentemente las palabras están de más.
El Señor miró a esta mujer con enorme misericordia y solo rompió el silencio para decirle:
Читать дальше