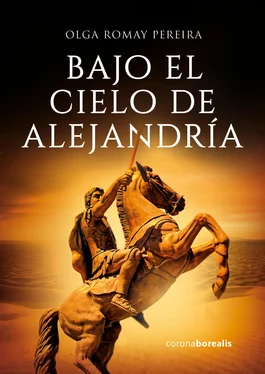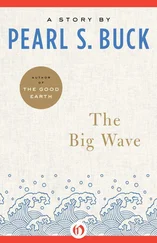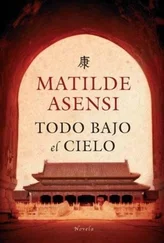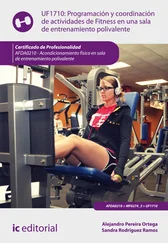1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 —¡Oh, los macedonios, os creéis los dueños del mundo! Te crees que todo es tan fácil como apuntar con un hueso de aceituna a otro. Tengo un hijo en alguna parte de Cartago, ¿puedes conseguir que le vuelva a ver? No, ni tú, ni el rey de Persia, ni tu dios Alejandro.
—¿Y si lo consiguiera? Conozco un dios poderoso que puede hacerlo. Tengo buenas relaciones con él. ¿Y si te digo si tu hijo vive o está muerto? ¿Y si te digo dónde está? ¿Accederías a ser el nuevo administrador?
—Entonces, no sólo sería tu administrador en Alejandría, sino que te convertiría en un hombre rico como deberías de serlo en este momento —le respondió retador señalándole con una copa de vino en la mano—. ¿Por qué extraña razón no has acuñado una moneda? Podrías hacerlo, un país sin moneda es como un granero sin grano —luego, después de beber un sorbo, le dijo con tristeza—. Pero ese dios del que hablas no puede encontrar a mi hijo. Ni tus dioses, ni los dioses egipcios pueden emitir un oráculo que lo encuentre. Sólo mi dios podría decirme cual es el camino, pero te recuerdo que estoy maldito por tu culpa desde que has conquistado Jerusalén.
Ptolomeo no sabría decir si Absalón todavía seguía enfadado con él. Ipue a su lado acariciaba la mano de su esposo hebreo para tranquilizarle. Si no hubiese sido por ella, el judío hubiese cerrado la puerta de un portazo ante las narices de Ptolomeo.
Después los dos hombres bebieron y dejaron que Ipue hablase de su templo. Ptolomeo sonreía. Le gustaba aquella sacerdotisa, había algo en ella beatífico, como si con su suave acento egipcio le bendijese cada vez que se dirigía a él. Estaba exultante de hermosura, la maternidad la había transformado. Sabía que tenían una hija, y pidió verla. Cuando la trajeron, Ptolomeo le puso su collar de oro al cuello, del cual colgaba un león de malaquita y le dijo que lo considerase un regalo.
Ptolomeo regresó esa misma tarde a Menfis. Debía visitar la tumba de Alejandro.
Cuando se marchó, Absalón pasó el resto de la tarde arrojando huesos de aceituna a una bandeja. ¿Cómo diablos conseguía Ptolomeo aquella puntería?
—Déjalo ya —le regañó Ipue—. Te comportas como un niño.
Desconocía que su esposo tenía un hijo en alguna parte, y una esposa fenicia que había perdido tras el sitio de Tiro. Luego ella se dijo cuan estúpida había sido por no haber considerado la posibilidad de que su esposo pudiese tener un pasado.
Capítulo 4:
La petición de Casandro
Nimlot puso por segunda vez un pie en Macedonia con un hatillo en una mano y una cesta de mimbre en la otra. Era verano, lo cual mejoró su percepción del clima macedonio. Nimlot no guardaba buenos recuerdos de su tormentosa visita seis años atrás.
Giró a su alrededor y vio que la actividad del puerto de Anfípolis era notable. Había barcos de guerra que asomaban sus espolones en los arsenales del ejército y en ese momento tropas con soldados armados estaban desembarcando en el puerto militar. Todo anunciaba una guerra, se preguntó cómo sería una contienda, nunca había visto una batalla, lo más cerca que había estado era cuando en Karnak leían párrafos de un papiro titulado la Guerra del Peloponeso en las lecciones de griego.
Oyó el nombre de Casandro varias veces. Se acordaba de aquel hombre, no le causó buena impresión cuando lo vio en casa de su padre Antípatro en Pella, la capital del reino de Macedonia. Su rostro le recordaba una pequeña comadreja, su espíritu el de un áspid en reposo.
Se preguntó si el poder habría cambiado a Casandro. Desconocía que el poder sólo acentúa los defectos y raras veces hace aflorar la virtud. Su padre, Antípatro, había muerto un año atrás y le había desheredado en el último momento. Se pudo imaginar su rostro encendido por la ira cuando Casandro supo que Poliperconte, uno de los generales de su padre, había heredado en vez suya el reino de Macedonia. El desprecio de un padre en el lecho de muerte es un trago amargo en cualquier país del orbe, y más cuando lo que está en juego es ser gobernador de toda Grecia.
En el muelle del puerto de Anfípolis, Nimlot abrió el hatillo y sacó un recipiente de barro con una tapa de madera ajustada con un trapo, cambió el agua de su interior con cuidado. Allí vivían dos pequeñas caracolas de concha cónica que debía de alimentar con mariscos por lo menos una vez a la semana. Arrancó un mejillón del muelle, rompió la concha contra el suelo y se lo dio a comer a los caracoles.
Luego tomó con mucho cuidado la cesta de mimbre. Allí moraba un animal más peligroso. Abrió rápidamente una ranura del tamaño de un puño e introdujo un ratón vivo que llevaba en un saco y había cazado en la sentina del barco. Esperó a que la serpiente que había en su interior lo mordiera y paralizara con su veneno. El chillido del roedor y el silencio que vino después, le hicieron suponer que la caza y muerte había concluido. La serpiente engullía a su presa.
Su equipaje, que los marineros del barco habían dejado en el espigón, se reducía a un hatillo con ropa de abrigo y un bulto con varios papiros que le había entregado Petosiris. No le enviaba Ptolomeo a aquella misión, aunque debía informarle de lo que iba a suceder. Cargó al hombro sus pertenencias y luego con una mano tomó la vasija y la apretó contra sus caderas y con la otra, la cesta que apartó lo más posible de sí. Temía más a la serpiente.
—¿Dónde están los reyes? —preguntó a un soldado que juzgó como oficial por sus largas plumas negras en el yelmo.
El hombre lo miró extrañado. Desde que Alejandro había iniciado sus conquistas, no era infrecuente ver esclavos de todas las nacionalidades llegar al puerto de Anfípolis, pero rara vez se veía un egipcio, y menos uno que hablase griego y de condición libre.
—Tenemos cuatro reyes, dos griegos y dos persas —le dijo el oficial. Le informó de que un mes antes habían desembarcado en Anfípolis Filipo Arrideo y Adea invitados por Poliperconte. Y poco después, como si jugasen a perseguirse, habían llegado Roxana y su hijo Alejandro desde Persia invitados también por éste.
— Y además de los reyes, ¿quién gobierna Macedonia? —volvió a preguntar Nimlot. Cuando partió de Egipto el gobernador de Macedonia era Poliperconte, pero ahora desconocía qué estaba ocurriendo.
—¿Es que no sabes que tenemos una guerra entre Poliperconte y Casandro? —le respondió el oficial. Señaló a un hombre que se aproximaba: —. Estás de suerte ahí tienes a Casandro. Esta semana él es el gobernador de Grecia, apresúrate, mañana puede serlo Poliperconte.
Casandro apareció caminando a grandes zancadas desde el arsenal donde los barcos de guerra estaban siendo sacados del agua cuidadosamente y puestos a secar. Los esclavos del puerto esperaban sus órdenes para comenzar a limpiar los cascos de moluscos y algas y calafatearlos para una nueva singladura. Todo olía a brea, que se calentaba en unos grandes calderos. La serpiente de Nimlot se revolvió en su cesta horrorizada por el olor nauseabundo.
—Casandro —gritó Nimlot a su paso, esperando que se acordase de él. Pero Casandro no recordaba al sacerdote que había cenado en casa de su padre con motivo de los esponsales de Eurídice. No solía recordar a los hombres que juzgaba insignificantes. Aun así, Nimlot no había atravesado el Egeo para ser despreciado por aquel macedonio. Sacó fuerzas de sus pulmones y le gritó: —. Traigo un mensaje para ti de tu hermana Eurídice desde Menfis.
Casandro, que ya desaparecía por el muelle seguido de una corte de generales y diversos varones más parecidos a banqueros que a soldados, frenó al instante su enérgico paso. Se volvió en redondo y viendo a Nimlot en la distancia esgrimiendo un papiro, movió la cabeza como aquel que ha sido sorprendido y hablándole a uno de sus oficiales le señaló al egipcio. Al momento, los guardias escoltaron al sacerdote hasta donde se encontraba Casandro, incluso uno de ellos cargó con el cesto de mimbre y la vasija.
Читать дальше