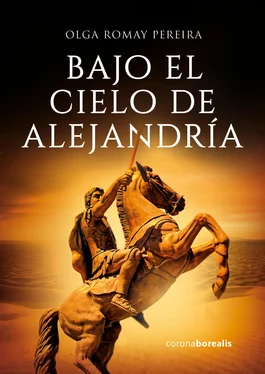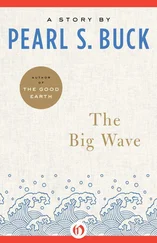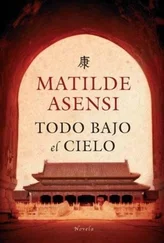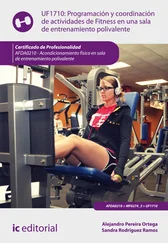—Puedes leerlo —le dijo Filipo al mensajero que esperaba paciente al lado del eunuco.
—Rey Filipo —leyó con voz firme. Filipo escuchó su acento macedonio y se sintió por unos instantes en Pella, donde había pasado su infancia—. Ha llegado el tiempo de que vuelvas a Macedonia donde ya reina la paz y el pueblo te reclama. Yo, Poliperconte, ahora gobernador de Grecia, tengo a bien solicitar tu presencia en la ciudad de Pella donde junto con tu esposa Adea está tu hogar, tu reino y tu trono.
—¿No hay nada más? —preguntó Filipo.
—Nada más mi rey —le respondió el mensajero. Filipo se sintió aliviado, a esas alturas de la vida agradecía los mensajes breves. Si por él fuera, todos los funcionarios del orbe debían de ser instruidos en Esparta donde las palabras se usaban lo justo. El resto de los griegos atormentaba a la raza humana con sus interminables juegos lingüísticos.
Filipo ordenó a todos que se retirasen. Aunque su voz era débil, en la corte de Babilonia le obedecían con temblores, como si un león hubiese rugido. Los eunucos y soldados le hacían creer que era el hombre más poderoso del mundo. El espejismo de su gran poder duraba ya demasiados años, nunca hubo un hombre sobre la faz de la tierra que fuese más consciente de su fragilidad. Se sentía un vaso de fino cristal al borde de una mesa coja.
Suspiró, con un suspiro especial que sólo emiten los hombres acostumbrados a vivir al filo de la muerte. Miró a su esposa Adea y le hizo un gesto ganchudo con la punta de su dedo índice.
Ella abandonó con brusquedad su sillón y se acercó a Filipo hasta que casi sus cabezas chocaron. Se movía de forma varonil, como si llevase una espada a la cintura en vez de un cinturón de oro y seda roja.
—¿Y si fuese una trampa? —dijo ella—. Tal vez Poliperconte quiera que abandonemos Babilonia y cuando lleguemos a Macedonia nos tome prisioneros. Recuerda que tu hermanastra Cleopatra está retenida en Sardes por Antígono el Tuerto. Poliperconte no es un gobernador poderoso, asegura que Macedonia está en paz, pero no es verdad. Casandro reclama Macedonia para él, dice que, si su padre Antípatro era el gobernador, a él le corresponde el reino una vez muerto. Y luego está Olimpíade, tu madrastra, que ha reunido un ejército en Épiro y se dirige a Macedonia para enfrentarse a Poliperconte. ¿Quién se fía de Olimpíade? Ella ya intentó matarte una vez, ahora estás fuera de su alcance, pero en cuanto pongas un pie en el puerto de Anfípolis, ¿acaso no se atreverá a asesinarte? ¿Y qué crees que haría conmigo?
—Lo sé, lo sé —le respondió Filipo al oído—. Pero cada día el hijo de Roxana está más sano y fuerte. Ahora tiene siete años, pero en cuanto pueda alzar una espada, me matará y su madre arrojará mi cadáver al Éufrates. Dicen que en la desembocadura hay tiburones esperando los despojos que bajan por el río. ¿Has visto un tiburón alguna vez Adea? Pues yo sí, y te aseguro que no quiero que mi cadáver termine en el estómago de esas bestias. Prométeme que me darás un funeral griego.
Adea pensó en los tiburones. Nunca había visto ninguno, pero le habían enseñado una vez una enorme mandíbula de triple dentadura que le produjo temblores. Luego imaginó lo que Roxana haría con ella y se irritó moviendo sus manos como aquel que espanta a una avispa. Su ataque de ira sólo cesó después de tirar a su paso un candelabro, una pátena de perfumes y una mesa con viandas.
—Está bien —respondió la reina—, volvamos a Macedonia—dijo claudicante.
Miró el techo artesonado, las paredes llenas de tesoros traídos de todas partes del mundo y las copas de oro que había tirado al suelo. Cerró los ojos con fuerza, debía renunciar a aquel lujo y volver a la corte de Pella. Nada podía compararse a Babilonia. Dijo compungida:
—Reinar en Macedonia después de haber vivido en el palacio de Nabucodonosor será como volver a ser mortal después de haber sido una diosa —se llevó las manos al rostro y ahogó su pena con algo parecido a un gemido. Luego asomó su rostro implorante y alargó un brazo solícito hacia su esposo. Cambió de opinión y añadió: —. Por otra parte, podemos quedarnos. Aquí hay mil hombres en el patio de armas que me son fieles. Me aman, levanto la espada... y gritan entusiasmados.
Filipo cabeceó condescendiente. Su mujer no había aprendido nada de los años vividos con él. Le dijo sin alzar la voz:
—Deseo volver a Macedonia. Lo deseo intensamente. Odio este palacio, está lleno de fantasmas y ruidos inquietantes. Hay días que odio a mis súbditos, con sus supersticiones, sus dioses abominables, sus exorcismos y sus nigromantes. Babilonia para mí es como una serpiente, falsa y astuta. Dejemos que reine Roxana, ella sin duda ha nacido para dominar el mal, su mirada tiene un abismo peligroso, húmedo y oscuro.
Era la oportunidad de abandonar Persia para siempre. Filipo Arrideo odiaba las costumbres de la corte persa. Le rodeaban poderosos enemigos, al noroeste, Antígono el Tuerto y su hijo Demetrio tenían prisionera a su hermanastra Cleopatra en una torre lujosa de Sardes, donde languidecía. Era la prisionera más valiosa de todo el reino. Quien se casase con ella podría reclamar el trono de Alejandro, o por lo menos la regencia. Al norte de Babilonia se agitaban en guerras caóticas todos esos generales griegos cada uno defendiendo su satrapía, peleándose entre ellos para ver quien conseguía mayores porciones del lote que les asignaron en Triparadiso.
Había consultado a los astrólogos y habían sido claros al respecto: la familia de Alejandro moriría derramando sangre, y Filipo III sería el primero.
Huyendo del destino que los astrólogos habían escrito en una tablilla de barro, Filipo abandonó Babilonia con su esposa Adea. Empaquetaron en cincuenta carros todo lo que valía la pena conservar y Adea seleccionó cien soldados para escoltarlos a modo de guardaespaldas y otros cinco mil que formaron su ejército.
Un sacerdote babilónico al ver salir al rey por la puerta de Istar, se acercó a su litera y le dijo que, por mucho que huyese, su destino era inmutable. Filipo le respondió:
—Apenas puedo andar, y hay días en los que no puedo abandonar la cama; pero sé cómo huir de la muerte desde que tengo uso de razón.
—Pero está en las estrellas escrito —le dijo como respuesta el sacerdote, mostrándole el texto del vaticinio.
—No, te equivocas, mi futuro no está en la tablilla de barro que portas.
Adea llegó a caballo, tomó la tablilla del astrólogo y la arrojó contra una pared con todas sus fuerzas. Se estrelló contra un azulejo con el dibujo de un dragón rojo. Se abrió una hendidura vítrea, el dragón perdió su ojo izquierdo. Los habitantes de Babilonia lo tomaron como un signo funesto, comenzaron a lamentarse, cubrieron sus cabezas con los extremos de los mantos y arrojaron tierra sobre sus espaldas encorvadas. Pronosticaron para ella una muerte terrible, los dioses de Babilonia son vengativos.
— ¿Ves lo que ha ocurrido? —continuó diciéndole Filipo Arrideo al pasmado astrólogo. La boca desdentada de este último parecía una caverna—. Ahora ya no está escrito en ninguna parte.
—Aunque rompas la tablilla, tu destino sigue escrito en el cielo. Si abandonas Babilonia toda la familia de Alejandro morirá de forma violenta, y tú el primero.
— Falso —respondió Filipo irritado. Le agarró de la túnica, sólo cuando algo le alteraba en extremo podía moverse con violencia. Lo soltó, no podía soportar aquel aliento—. Vosotros sabéis mejor que nadie que las estrellas nunca están en el mismo sitio, el destino cambia todas las noches. Y además vosotros conocéis la sabiduría griega, hay un filósofo que dijo que todo cambia, nada permanece. ¿Qué han dicho vuestros filósofos al respecto? ¿Qué ha dicho al respecto ese sabio al que llamáis Zaratrusta? Nada, él piensa que el mundo es inmutable. Pero no es verdad, Demócrito siempre ha sido superior a Zaratrusta. Cuando llegue a Macedonia enviaré una copia de sus escritos para que los podáis estudiar.
Читать дальше