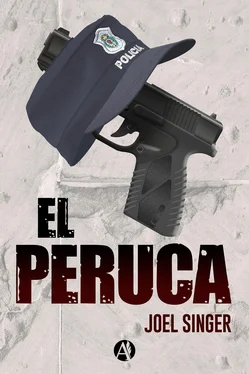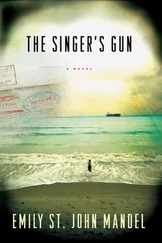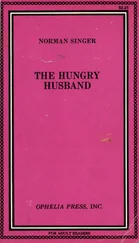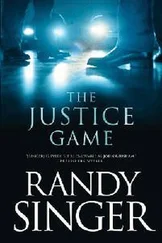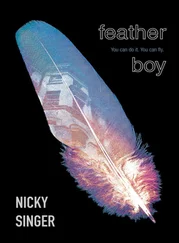En la Departamental de Ramos Mejía, Juan Ignacio y Ezequiel compartían un despacho amplio y luminoso con otros dos jóvenes policías en el segundo piso de un edificio muy moderno, una construcción que era parte de las grandes reformas infraestructurales que venía llevando adelante el gobernador Cipriano Calabró. Estos dos policías, Ramiro Toranzo e Iván Filipetto, formaban parte de la camada que también había egresado en 1989. Eran dos muchachos de veintitrés años con una notable capacidad de trabajo. Su función consistía en ser el complemento intelectual de Juan Ignacio y Ezequiel, quienes estaban la mayor parte del tiempo en la calle. La relación que mantenían estaba limitada, estrictamente, a lo laboral. Cada dos semanas tenían una reunión formal que podía extenderse varias horas. En esos encuentros analizaban toda la información que tuviera que ver con la banda del Peruca. Atendían otros asuntos, pero este tenía una comprensible preeminencia.
Desde el momento en el que Iván y Ramiro se establecieron en la oficina, que durante un breve tiempo solo habían ocupado Juan Ignacio y Ezequiel, este último se encargó de dejarle en claro a su compañero que no quería ningún tipo de confianza con los que él designaba, peyorativamente, «policías de escritorio». Este recelo se fundaba en que su trabajo se realizaba siempre lejos del lugar de los hechos. En cambio, según su parecer, eran ellos los que todos los días ponían el cuerpo, los que, de buenas a primeras, podían perder la vida. «Nada de confianza con estos tipos», le dijo varias veces. «No quiero que pase nada entre nosotros por culpa de terceros», le advirtió Ezequiel en términos muy poco amistosos. Fueron estas palabras las que dieron lugar a una de las primeras disputas que tuvieron, apenas comenzaron a trabajar juntos, después de varios meses de no verse las caras.
Un día de octubre de 1990, los cuatro policías discutieron por el tema que tanto le preocupaba a Villafañe. La polémica fue subiendo de temperatura hasta que Juan Ignacio tuvo que interponerse entre Ezequiel y Ramiro, quien solo trataba de explicarle que lo que estaba aconteciendo con el misterioso Peruca era algo que no podía acotarse a una cuestión policial porque esto, simplemente, excedía a la Policía. Las razones económicas y sociales, que estaban en la base de lo que provocaba este imparable oleaje inmigratorio, eran cuestiones que debían ser atendidas por las autoridades políticas. Para Ramiro, la Policía debía cumplir, sobre todo, tareas de inteligencia. Y luego tratar de incidir en las autoridades para que fueran estas quienes tomaran las decisiones políticas necesarias. Detenerse solo en la faceta policial conduciría a la aparición de problemas cada vez más graves, porque la institución podría verse desbordada si las predicciones de Villafañe se cumplían. Además, las arcas de los narcotraficantes profundizarían la corrupción interna. A decir verdad, Ezequiel comprendía la bien razonada exposición de Ramiro. Es más, este era también el pensamiento de Juan Ignacio. Ya habían conversado sobre este tema y, en líneas generales, los dos antiguos rivales se habían puesto de acuerdo. Fue por eso por lo que, probablemente, la reacción de Ezequiel, desmedida a todas luces, tuviera la sola intención de probar si Juan Ignacio sería capaz de alinearse con los puntos de vista de Ramiro, el policía de escritorio. Y esta prueba le había dado el resultado que esperaba: Juan Ignacio permaneció todo el tiempo callado hasta que fue necesaria su mediación física para que los muchachos no se fueran a las manos. Al día siguiente, Ezequiel pidió perdón por su desmesurada reacción, las disculpas fueron aceptadas y todo volvió a la situación previa.
Los dos muchachos llegaban a la Departamental de Ramos Mejía a las 9.30 o 10.00 horas. No tenían un horario muy rígido debido a la naturaleza de unas tareas que, la mayoría de las veces, los mantenían ocupados hasta altas horas de la noche. Ezequiel lo hacía en su Mini Cooper verde claro y Juan Ignacio en su impecable Kawasaki negra. No era raro que se encontraran en el vestuario donde se ponían el uniforme e intercambiaran algunas opiniones. Luego se dirigían a la oficina de Villafañe o a la amplia playa de estacionamiento para abordar el móvil 1990, patente ONN 537.
A los pocos días de la discusión que habían tenido por el Peruca, este volvió a hacerse presente de alguna manera, a entrar en ese despacho donde la temperatura estaba siempre al rojo vivo. Ramiro e Iván miraban tres nuevos identikit que habían hecho del inhallable pandillero. Los dos jóvenes policías observaban en silencio los tres retratos, atrapados por cierto magnetismo, con la vista fija en esos dibujos que, a pesar de su falta de color, dejaban ver un rostro de ojos rasgados, de alguien presumiblemente moreno, con un lacio y largo pelo negro, finas cejas y una boca sensual. Un muchacho que más que un peligroso delincuente parecía el inmejorable dibujo de un artista. Estaban absortos, cruzando entre ellos brevísimas miradas, hasta que ingresaron, como de costumbre, Ezequiel y Juan Ignacio. Ellos se sumaron al minucioso examen de las tres imágenes. Juan Ignacio tomó una de ellas y, durante dos largos minutos, se la quedó mirando fijamente. Ezequiel se hizo con otro de los identikit y también se detuvo en una observación que contrastaba marcadamente con la mirada más contemplativa de Juan Ignacio, un tipo de indagación que se daba tiempo para atender también la expresión de su colega, cuyos hermosos ojos claros reposaban en el dibujo que mostraba al Peruca con el pelo largo y los labios apenas separados, casi como si se estuviera sonriendo o, mejor dicho, riéndose de todos ellos.
—Si estamos seguros de que es así, como aparece acá, no nos podemos equivocar –se animó a decir Juan Ignacio, apoyando con sumo cuidado el material que había tomado y tratando de hacerse con el otro que, sin embargo, Ezequiel logró agarrar antes que él.
Ezequiel le lanzó una breve y furiosa mirada. Acto seguido comenzó a comparar este segundo identikit con el que había observado en primer término. En el despacho reinaba un silencio solo interrumpido, de vez en cuando, por la musicalidad ferroviaria que el paso del tren Sarmiento les deparaba. Iván fue a servirse un café y les ofreció a los demás. Ramiro le aceptó la mitad del pequeño pocillo. Ezequiel se negó, primero, y lo mismo hizo Juan Ignacio. El sol que entraba por el amplio ventanal bañaba el despacho, los sólidos muebles de madera y, en especial, la mesa en torno a la cual los cuatro jóvenes policías realizaban su cuidadosa pesquisa.
—Ya estoy un poco mareado con todos los que hicieron –dijo Ramiro.
—No son muy distintos, hay ligeros matices –acotó Ezequiel, lacónicamente.
—Yo lo veo siempre igual –opinó Juan Ignacio con cierta timidez, mirando los dibujos.
—No son iguales, acá los matices importan mucho –afirmó Ezequiel, mirándolo, esperando que Juan Ignacio dejara de observar los dibujos de una buena vez y lo mirara a la cara.
—Eso es cierto –coincidió Iván.
—El identikit no es una foto, pero si los datos con los que se elabora están bien sopesados se pueden obtener buenas reconstrucciones. En algunos casos podemos llegar a una precisión superior al noventa por ciento –explicó Ramiro como si fuera un profesor que le está dando una clase a sus alumnos.
—Mejor todavía. Si él es así no creo que nos podamos equivocar –volvió a decir Juan Ignacio.
Ezequiel lanzó un suspiro de fastidio.
—El tema es que los identikit parecen buenos, pero al tipo no lo encontramos nunca –manifestó Iván con una media sonrisa.
—Porque está bancado. Está bien protegido por gente nuestra, por jueces y políticos –dijo Ezequiel, expresándose de una manera semejante a la del comisario Villafañe.
Читать дальше