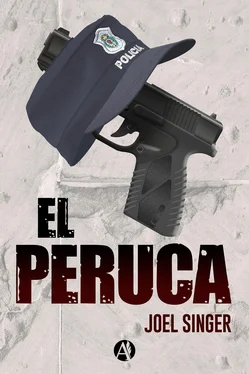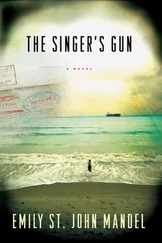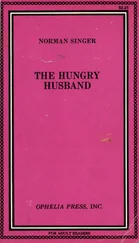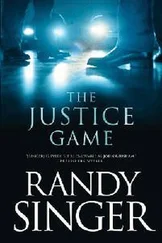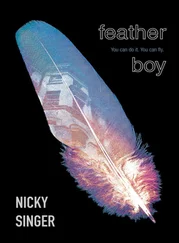* * *
Un término relativamente nuevo empezaba a estar en boca de ciertos políticos, algunos militares y muchos, cada vez más policías, una palabra nueva donde la dimensión política del asunto parecía hacerse un lugar, más allá del grado de conciencia que tuvieran quienes la empleaban: narcoterrorismo. Un vocablo que en sí mismo encerraba un diagnóstico que no todos los policías compartían. De hecho, no faltaban en el entorno del comisario Villafañe quienes pensaban que él exageraba, que no era, en verdad, para tanto. Coincidían, sí, con su visión de la peligrosidad de cierta inmigración sobre la que parecía no existir ningún control, pero estaban convencidos de que Villafañe tomaba todo a la tremenda; a estos, él trataba de hacerles comprender el riesgo de minimizar los problemas, esa incapacidad para ver en una simple chispa la causa de la explosión que reduciría a escombros un edificio entero. Y el edificio era el país, la familia argentina, las buenas costumbres y la tradición nacional.
Y fueron todos estos hechos que estamos relatando los que llevaron a Villafañe a buscar los mejores elementos entre los nuevos egresados de la Escuela Juan Vucetich. Quería, pensando siempre en el Cuerpo de Elite, contar con una tropa leal y honesta, un conjunto de efectivos que más tarde o más temprano pasarían a formar parte de ese selecto cuerpo de hombres especialmente entrenados para hacerle frente a delincuentes peligrosos. Y así fue como dos jóvenes policías, que habían compartido los cuatro años de estudio en la Escuela Juan Vucetich, pasaron a trabajar bajo las directas órdenes del comisario Villafañe. Sus nombres eran Juan Ignacio Soriani y Ezequiel Fritzler. Ambos contaban entonces con veintitrés años y desde hacía unos meses patrullaban juntos la densa zona cercana a la estación Ramos Mejía, las calles en las que se concentraban los boliches bailables y los pubs, escenarios donde algunas pandillas solían arreglar las cuentas que tenían. Los fines de semana, por lo general, pasaban varias horas en las canchas de Deportivo Morón y de Deportivo Merlo, pero todos los días llegaban a bordear, discretamente, la tan temida villa Carlos Gardel.
Juan Ignacio y Ezequiel conocieron enseguida la obsesión de Villafañe por ese muchacho misterioso y escurridizo, ese líder cuyo mandato parecía haber sobrepasado largamente los breves tiempos de dominio y de gloria que todos sus predecesores habían ejercido. Pero estos dos jóvenes policías no pensaban de la misma manera al respecto o quizá proyectaban sobre esta y otras cuestiones las viejas rivalidades que habían presidido la difícil convivencia que habían tenido en la escuela, una convivencia dominada por el más feroz espíritu competitivo, tanto en el plano teórico como en el deportivo.
Juan Ignacio era un muchacho de tez blanca, de grandes ojos claros, de gruesos labios, de una abundante cabellera rubia. Una cara perfecta, unos modales finos, aristocráticos, que no eran muy frecuentes entre los miembros de la Policía bonaerense. Deportista nato, cumplía una exigente rutina que incluía la práctica de la natación, la lucha, el levantamiento de pesas y el ciclismo. También le dedicaba tiempo a las prácticas de tiro en el polígono de la Escuela de Policía o en el Tiro Federal Argentino situado justo enfrente del club de sus amores, River Plate. La pasión de Juan Ignacio por el cuidado del cuerpo era tal que hasta en el inmenso loft en el que vivía tenía un gimnasio equipado con los aparatos más modernos. Tampoco faltaban aquí la clásica bolsa de arena y el punching–ball . Pero de todos los deportes el que más le gustaba era la lucha grecorromana. Tan profundo era su amor por esta disciplina que en un salón contiguo al gimnasio una colchoneta negra, cuadrada, rodeada de espejos rectangulares, delimitaba el espacio en el cual, a veces, luchaba con algunos amigos.
Ezequiel, en cambio, era un morocho de ojos oscuros, de mirada sombría, siempre amenazante, a veces inescrutable. Llevaba el cabello negro azabache cortado al rape como los colimbas. Los labios carnosos eran menos anchos que los africanos y rosados labios de Juan Ignacio. La camisa de mangas cortas, en parte desabotonada, dejaba ver un pecho cubierto de abundante y espeso vello negro y unos brazos musculosos surcados por gruesas venas azules. A diferencia de Juan Ignacio, la sonrisa le servía a Ezequiel para atenuar un poco la natural agresividad que tenía marcada en el rostro. Ezequiel, el morocho de Avellaneda, daba la sensación de ser un muchacho dotado de una fuerza superior. La solidez del cuerpo hablaba por sí misma: los bíceps marcados, las morenas manos velludas y la bella forma de las piernas que casi dejaba al descubierto el ceñido pantalón del uniforme.
Juan Ignacio y Ezequiel habían egresado de la Escuela de Policía Juan Vucetich en el año 1989. En un principio, tuvieron diferentes destinos, pero en mayo de 1990 fueron transferidos a la Departamental de Ramos Mejía. Villafañe concluyó que serían una buena dupla para hacerse cargo de la guardia que dejaban vacante, para irse más arriba, el Negro Muñoz y Juan Sosa. Los dos tenían el mismo rango, pero por mérito y calificación las órdenes las daba Ezequiel. Villafañe les había dejado bien claro esto apenas comenzaron a trabajar con él.
La relación en la escuela había estado especialmente signada por la competencia para ver quién de los dos se destacaba más, tanto en las disciplinas deportivas como en las teóricas. Esta actitud de los dos jóvenes muchachos, en un principio disimulada, pasó luego de un tiempo a ser un secreto a voces, a tal punto que eran los mismos compañeros quienes avivaban la llama de la pasión competitiva. Además, esta rivalidad no estaba despojada de cierta coloración clasista. Juan Ignacio, hijo de padres profesionales, educado en un hogar de clase media acomodada de Castelar, contrastaba con Ezequiel Fritzler, hijo de una madre ama de casa y de un obrero metalúrgico, residentes históricos del barrio de Avellaneda. En todo o en casi todo eran diferentes. Juan Ignacio, apasionado simpatizante de River Plate, uno de los más importantes clubes de fútbol del país, y de un equipo de rugby, el Hindú Club; Ezequiel, fiel a la historia familiar y a su barrio era un fervoroso hincha de Racing que no soportaba la menor broma sobre el constante bajo rendimiento de su equipo. En el historial competitivo, Ezequiel Fritzler ostentaba un orgulloso invicto. El rudo moreno había superado a Juan Ignacio en las calificaciones de las materias teóricas y en todas las competencias deportivas. En este último plano se habían enfrentado diez veces en cuatro años, en realidad veinte, porque cada disputa tuvo su correspondiente y esperada revancha: boxeo, karate, lucha, natación, atletismo, esgrima, tiro al blanco, equitación, salto con garrocha y piragüismo. Y las veinte veces fue Ezequiel el justo vencedor de todos los combates. Por otro lado, al margen de las competencias propias del calendario académico, los dos jóvenes se tomaron a golpes en tres ocasiones. Y fue Juan Ignacio el que se llevó la peor parte en todas las peleas.
Ezequiel Fritzler era quien más coincidencias tenía con el comisario Villafañe. Estaba de acuerdo con él en estimar como muy peligroso el creciente ingreso de inmigrantes y a no desvincularlo del tráfico de drogas. Las dos cosas eran, para ellos, parte de un todo inseparable. En cambio, Juan Ignacio, a pesar de pertenecer a una familia de clase media acomodada, no parecía darle a la cuestión la misma importancia que le daba su bravo colega.
Y es por todo esto que llevamos dicho hasta ahora que, en su momento, Juan Ignacio recibió como un tremendo cachetazo la noticia de saber que iba a tener que compartir varias horas de guardia con su viejo verdugo de la escuela, pero finalmente se convenció de que mucho más grave sería no aceptar el nuevo destino que había decidido Villafañe. Entre los muchachos también abundaban las murmuraciones y los chismes estaban a la orden del día.
Читать дальше