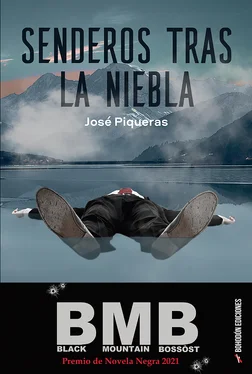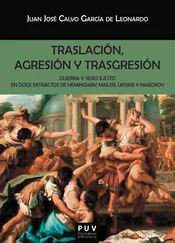―Ese suele ser su trabajo, inspector, no el mío ―contestó, con su habitual tono altanero―. Tendrá mi informe a lo largo del día de mañana.
Las ganas de volver a partirle la cara a ese cretino volvieron con más fuerza que nunca, pero me contuve una vez más. Insistí en tono neutro, sin ganas de gresca, pasando por alto su habitual mala baba.
―¿Podremos saber, al menos, a lo largo de la jornada de hoy, si el cuerpo presenta signos de violencia o alguna otra señal que nos obligue a descartar la hipótesis del suicidio?
―Le diré a mi ayudante que lo llame esta tarde a última hora ―contestó sin más.
―Muy bien ―respondí secamente.
Acto seguido, me di la vuelta y le hice un gesto a la subinspectora Pulido para que me acompañara a la orilla del río. El cuerpo parecía haber llegado allí, sin duda alguna, por el arrastre natural de la corriente. Era prácticamente imposible que Barbosa hubiera fallecido encallado entre dos ramas como estaba. De pelo ralo, tenía la cara morada y ya algo hinchada. A pesar de que habitualmente solía entretenerme en la escena en la que aparecía la víctima, esta vez mi intuición me dijo que allí había poco que rascar, por lo que resolví que, si era necesario, examinaría con detalle las fotografías que el bueno de Morrison se aplicaba en lanzar desde un sinfín de ángulos distintos.
Me acerqué con Pulido a hablar con el pescador que había hallado el cadáver. Prefería que fuese Morrison quien se encargase de las fotos y aprovechar así esa virtud fuera de lo común para captar detalles que, al resto de agentes, incluidos los de la policía científica, se nos escapaban por completo. Más de una vez, esa habilidad suya nos había aportado luz en algunos de los casos más complicados a los que nos habíamos enfrentado. Esperaba, además, que el jovenzuelo agente que nos acompañaba aprendiera un poco del veterano subinspector en el complejo arte de las fotografías policiales.
En unos instantes, llegamos al lado del hombre que había encontrado el cuerpo. De mediana edad, delgado, pelo canoso y barba blanca de tres días a juego, permanecía sentado sobre una gran piedra grisácea. El hombre mantenía la mirada perdida en el vacío, aparentemente ajeno al trasiego que transcurría a su alrededor. Una caña de pescar de color negro adornada por unos cuantos ribetes plateados y un pequeño cubo que contenía el cebo reposaban a su derecha sobre la tierra mojada.
―Buenos días, señor ―saludé, elevando un poco la voz―. Soy el inspector Julio Velázquez y esta es mi compañera, la subinspectora Rosa Pulido. Venimos a hacerle unas preguntas rutinarias. No se preocupe, enseguida lo dejaremos tranquilo ―añadí de corrido para intentar templar esos posibles nervios de los que me había hablado Rodríguez.
El hombre me miró algo extrañado, pero se incorporó rápidamente para estrechar, con mano temblorosa, la mía y a continuación la de mi compañera, saliendo como por arte de magia de su ensimismamiento.
―Lo he encontrado hace un rato, tal y como está ―comenzó a relatarnos sin más―. Suelo venir de vez en cuando a este pequeño recodo del río a pescar. Habitualmente, llego aquí antes del amanecer, porque después me tengo que ir a trabajar, pero hace apenas una semana que me cambiaron el turno y hoy, que he venido más tarde, miren con lo que me he encontrado…
El hombre se llevó las manos a la cara en un ligero sollozo. Pensé que si Morrison, con su peculiar sentido del humor, hubiese estado allí en lugar de Pulido, habría soltado algo como «no era la clase de pez que esperaba pescar, ¿verdad?» o algún otro comentario por el estilo. En ese momento, me alegré nuevamente de tenerlo ocupado con las instantáneas.
―Tranquilícese. Ya ha pasado lo peor y nosotros nos haremos cargo de todo ―intercedió Pulido, deslizando con cierta ternura una mano sobre su brazo.
―¿Siempre suele pescar por aquí? ―pregunté.
―Sí, señor, en este mismo recodo, durante los últimos diez años.
―¿Cuándo fue la última vez que vino?
―Si no recuerdo mal, fue anteayer por la mañana.
El corazón me dio un pequeño vuelco. Según los datos de los que disponíamos, ese amanecer se correspondía con el último rastro de la señal del teléfono móvil de Barbosa.
―¿Recuerda a qué hora llegó usted exactamente?
―Pues anteayer madrugué bastante, así que, sobre las siete de la mañana, o incluso puede que antes, ya estaba por aquí. Lo que sí puedo decirles con seguridad es que cuando llegué, aún no había amanecido.
―¿Y cuánto tiempo se entretuvo pescando?
―Mmm… ―El hombre, que parecía haberse recompuesto por completo, dudó unos instantes―. Creo que como siempre, una hora y media o dos. No más.
―Muy bien. Ya estamos terminando, nos está ayudando usted mucho ―añadí, cordial―. ¿Suele venir siempre solo? ―Volví a la carga.
―Sí, señor. Pescar es un arte propicio para cultivar la soledad ―comentó, con un deje de orgullo que no supe bien cómo interpretar.
―Estoy de acuerdo con usted ―afirmé―. ¿Y no vio nada particularmente raro ese día? ¿Algún coche desconocido en el camino, un sonido inusual…? No sé, cualquier cosa que pudiera llamarle especialmente la atención.
―La verdad es que no. ¿Sabe una cosa? ―preguntó de pronto sin esperar mi respuesta―. No hay nada más relajante que un amanecer con esas montañas de fondo mientras estás sujetando la caña fuertemente entre las manos. ―Hizo una pausa y cogió aire―. Se empieza el día con otra energía. Más aun cuando notas que la cuerda tira un poco… ―Sonrió tímidamente.
El hombre hablaba ahora ligeramente acalorado, lo que nos dejó entrever que la pesca parecía ser más que un hobby para él, pero yo no estaba allí en ese momento para hablar de la noble y antiquísima disciplina basada en atrapar peces con una caña.
―Muchas gracias. ―Di por finalizada la conversación―. Mis compañeros tomarán sus datos de contacto por si necesitamos hacerle alguna otra pregunta más adelante ―añadí.
El hombre asintió. Al volver sobre mis pasos pude contemplar, por desgracia para mi estómago, el proceso de levantamiento del cadáver y el principal motivo por el que el juez nos honraba con su presencia en aquel recóndito lugar. Me fui directo al coche y, en la libreta que guardaba en el cajón de la puerta del copiloto, anoté la hora, un resumen de la declaración del testigo que había encontrado el cuerpo y una breve descripción del lugar. Desde donde me encontraba, podía ver a lo lejos el precipicio que hacía las veces de mirador y en el que habíamos estado dos escasas horas antes: enorme, abrupto, salvaje; alzándose orgulloso sobre el río que, a su vez, custodiaba.
Poco a poco, todos los vehículos fueron abandonando el lugar. El juez Parreño, que había sido el último en llegar, fue el primero en marcharse, seguido del agente Rodríguez y de su compañero Palma, a los que pedí que escoltaran al pescador a su domicilio. Por último, el equipo de la científica, con Gonzalo Salvatierra a la cabeza, pasó a mi lado con la ventanilla bajada y sin saludar. En definitiva, nada fuera de lo habitual.
Reflexivo, me aparté del vehículo y di unos pasos hacia adelante, encarando nuevamente el accidentado barranco que se extendía en la lejanía frente a nosotros.
―¿Qué sucede? ―me preguntó Morrison.
―Creo que hay algo que no cuadra.
―¿Qué pasa? ―intervino Pulido, ya desde el interior de su coche junto al agente Ardana.
―¿Desde cuándo un pescador experimentado sale con su caña sin hilo para el carrete? ―les pregunté, incrédulo.
3
Me desperté sobresaltado al percibir la insistente vibración de mi teléfono móvil sobre la mesilla de noche. Las tres y media de la tarde. Era una llamada de la subinspectora Pulido, y aunque me vi tentado de no responder, terminé cediendo ante la curiosidad y un cierto sentido del deber. Si Pulido llamaba a sabiendas de que me había ido a casa a descansar unas horas, tenía que ser importante.
Читать дальше