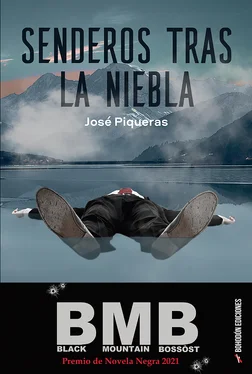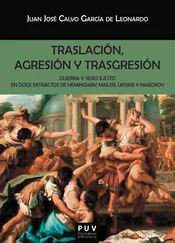―Y ahora llegamos a la parte en la que, cinco minutos después, cuando pasa de vuelta de la cuadra y echa una ojeada, no divisa ni vehículo ni sombra alguna. ¿Alguien más aparte de la madre ha denunciado la desaparición?
―No, al menos de momento. El parte de denuncia indica que, tras llamarlo varias veces al móvil sin obtener respuesta, se presentó en su apartamento de la calle Niebla y abrió con su propia llave. Encontró el piso impoluto, tal y como su hijo lo solía tener, pero ni rastro del susodicho. Inmediatamente después, alarmada y tras telefonear a un par de amigos de confianza que poco o nada sabían del asunto, denunció su desaparición.
―Habrá que volver a hablar con ella. Además, tendremos que pedir una orden para hacer un registro exhaustivo de la vivienda de Barbosa y sus dispositivos informáticos. ¿Podrá encargarse de eso en cuanto lleguemos a comisaría?
―Delo por hecho ―afirmó sin más.
―Yo citaré a la madre a las cinco de la tarde, me gustaría tener una primera charla con ella cara a cara.
Se hizo un breve silencio. Mientras dejábamos atrás el frondoso y bello paisaje de la sierra granadina, mi mente viajaba ya por otros derroteros. La investigación no había hecho más que comenzar, pero no podía dejar de devanarme los sesos para intentar dilucidar qué había pasado al pie de ese acantilado durante aquellos escasos cinco minutos.
―¿Alguna cosa más? ―añadió Morrison, interrumpiendo el hilo de mis reflexiones.
―Cite, por favor, a todo el equipo en la sala de reuniones a las once. Como sabe, las primeras horas tras una desaparición son las más críticas y nos las hemos perdido, así que nos pondremos de inmediato manos a la obra con todos los recursos disponibles. Ese hombre ya no tiene edad para escaparse y hacer travesuras más bien propias de un adolescente resentido. Por cierto, déjeme en la puerta de El Piedra, necesito un café bien cargado antes de entrar.
Hicimos el resto del trayecto en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El agreste paisaje comenzó a transformarse de forma gradual, hasta que los polígonos industriales de las afueras y los primeros arrabales de la ciudad dieron paso paulatinamente a una urbe que amanecía y que, en un abrir y cerrar de ojos, terminó por atraparnos por completo.
Poco después, Morrison paraba el coche en una calle estrecha paralela a la de la comisaría. A pesar de que a su lado teníamos una cafetería estupenda, a mí me daba repelús desayunar con aquel lúgubre edificio rojizo y construido de forma chapucera como paisaje de fondo. El café matutino me gustaba tomármelo con tranquilidad y sin la losa (o más bien ladrillo, en este caso) de aquella antiestética construcción recordándome todo el tiempo que ya era hora de continuar persiguiendo a los malos. Aquel primer café del día, antes de las ocho y media de la mañana, acompañado de la lectura de un periódico deportivo, constituía mi peculiar bálsamo, un pequeño oasis de rutina en mis impredecibles jornadas laborales.
Cuando Ramón, el hombre barbudo y sesentón que regentaba el local, me vio entrar, soltó un berrido a la otra camarera, que en esos momentos se afanaba en extraer de la máquina un café tras otro ante la creciente clientela que inundaba el local.
―¡Loli, pon un café bien cargado para el principito, que hoy trae mala cara!
Ramón me llamaba «el Principito», pero a mí no me molestaba en absoluto; es más, hasta me hacía cierta gracia.
―¡Marchando…! ―escuché que respondía desde el fondo de la barra.
Me refugié en mi habitual mesita de la esquina y cogí uno de los periódicos deportivos, gracias a lo temprano de la hora poco manoseados aún. Loli llegó con el café instantes después.
―Aquí tienes... Mi rey… ―añadió casi en un susurro―. Porque tú sabes que para mí eres mucho más que un simple príncipe… ―Me guiñó con una mirada pícara.
Esbocé una ligera sonrisa y volví la vista a la portada del periódico. Loli me solía tirar los trastos día sí y día también. Aquella mujer, a pesar de rondar la edad de jubilación, tenía cuerda para rato, y yo sabía de más que si le daba coba, no me la quitaría de encima hasta que volviera a salir por la puerta del local.
―Ay, que no vea yo sufrir a esa carita de guapo, ¿eh? ¡Alégrame esa jeta, hombre, que ya estamos a jueves! ―añadió, enérgica, mientras volvía en dirección a la máquina de café.
La seguí de reojo y no tuve más remedio que sonreír. Cuando al fin parecía que podría concentrarme en la siempre efímera actualidad deportiva, el pitido de mi teléfono móvil interrumpió bruscamente mi fugaz rato de esparcimiento, mostrando, para más inri, el número de mi jefa en pantalla. La comisaria Ana Figueroa no solía ser persona que se anduviese con rodeos y a mí, a pesar del año y medio que llevábamos trabajando juntos, todavía me seguía intimidando. Algo nervioso, descolgué al segundo toque.
―Buenos días, dígame, comisaria.
―Velázquez, ha aparecido el cuerpo de Rodrigo Barbosa hace apenas unos minutos. Estaba a unos cuatro kilómetros río abajo del mirador de Las Lomas, oculto parcialmente por unas ramas en el margen derecho ―me comunicó en tono neutro.
Respiré hondo. Siempre que comenzaba a investigar el caso de un desaparecido, tenía la esperanza de que esa persona terminase apareciendo y de que, finalmente, todo quedase en la rabieta de alguien que buscaba evadirse unos días. En los peores casos, incluso esperaba una llamada solicitando un rescate, cosa que había sucedido en más de una ocasión. Sin embargo, cuando me daban la mala noticia, cuando llegaba la certeza de que ya no había nada que pudiésemos hacer, era como si me cayese encima un enorme jarro de agua fría.
―Lo quiero en menos de cinco minutos en mi despacho ―añadió, para colgar inmediatamente después.
Dejé el café a medias y, a pesar de lo poco que había bebido, parecía que la leche se iba a cortar en mi interior. Anduve los escasos dos minutos que separaban el bar de Ramón de la comisaría y entré como en una especie de estado de shock, intentando asimilar la derrota en el caso del que apenas acabábamos de tomar las riendas. Parcamente, saludé a la amable recepcionista, una joven recién incorporada a su puesto. Yo había intentado llamar su atención un par de veces, aunque todos mis esfuerzos habían resultado en vano. Por supuesto, eso cada vez me importaba menos. La ristra de mujeres por las que había hecho el ridículo en los últimos tiempos a raíz de mi divorcio no era nada desdeñable, pero de momento no me desanimaba. Más bien, me inclinaba a pensar que lo peor que podía pasarme era añadir un nuevo nombre a mi creciente lista.
Entré en mi despacho, dejé el abrigo en la robusta percha que se erguía tras la puerta, me senté apoyando los codos en la mesa y pensé en cómo afrontar ahora este caso antes de reunirme con la comisaria Figueroa. Segundos después, me convencí a mí mismo de que, con total seguridad, se trataba de un simple suicidio, y de que la autopsia y algunas preguntas de rigor al entorno más cercano de la víctima terminarían por confirmarlo en uno o dos días.
De camino a mi encuentro con Ana Figueroa, pude ver a través del cristal cómo Morrison tomaba un café de pie con un par de agentes en la pequeña sala interior que solíamos usar como office. Parecía distraído, por lo que preferí no molestarlo y enfilé directamente rumbo hacia el despacho de la comisaria. Respiré profundamente por enésima vez aquella mañana y, acto seguido, golpeé con los nudillos la puerta.
―Adelante ―escuché que decía desde el interior.
―Buenos días, comisaria ―saludé al entrar, un poco turbado.
―De buenos nada. Siéntese, Velázquez ―replicó tajante.
Читать дальше