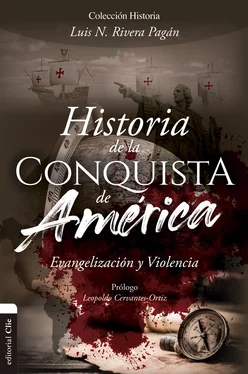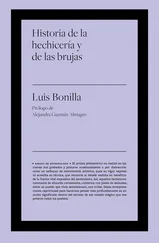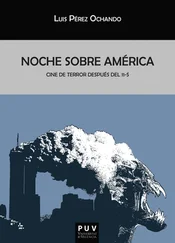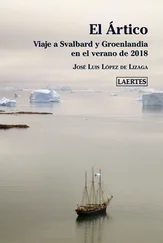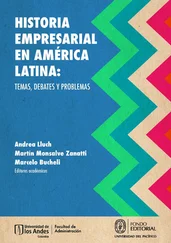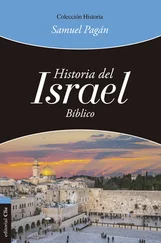El intento mayor en la historia de la cristiandad de expandir el orbis christianus , la conquista del Nuevo Mundo y la evangelización de sus moradores tiene lugar, en notable ironía, justamente en el ocaso del Sacro Imperio Romano. Es un evento concurrente al surgimiento de estados nacionales con escasa lealtad a la vaga idea de “cristiandad” y la irreversible fragmentación de la iglesia. Quizás solo en España, con su peculiar comunión íntima entre nacionalismo y catolicismo, podía perdurar la visión del orbis christianus como ideal e ideología regidores de una excepcional expansión imperial. Tommasso Campanella afirmó que en el imperio español nunca se ponía el sol (“ neque unquam in eius imperio noctecescit ” 49). Hubiese sido más correcto decir que nunca transcurría un instante sin que, en algún territorio incorporado al imperio, se celebrase una misa.
Oviedo relata cómo leyó el requerimiento en español ante un poblado indígena vacío y lo cataloga como cuestión de risa. Dice al capitán español: “Señor parésçeme que estos indios no quieren escuchar la teología deste requirimiento, ni vos tenés quien se la dé a entender: mande vuestra merçed guardalle, hasta que tengamos algun indio destos en una jaula, para que despaçio lo aprenda é el señor obispo se lo dé á entender. É dile el requirimiento, y él lo tomó con mucha risa dél é de todos los que me oyeron” 50.
El Bachiller Martín Fernández de Enciso, en su Suma de geografía (1519), cuenta la reacción de los indios de Cenú, al leerles el Requerimiento:
Respondiéronme que en lo que decía que no había sino un Dios y que éste gobernaba el cielo y la tierra y que era señor de todo, que les parecía bien y que así debía ser, pero que en lo que decía que el papa era señor de todo el Universo, en lugar de Dios, y que él había hecho merced de aquella tierra al Rey de Castilla, dijeron que el papa debía estar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era suyo, y que el rey, que pedía y tomaba la merced, debía ser un loco, pues pedía lo que era de otros, y que fuese allá a tomarla, que ellos le pondrían la cabeza en un palo, como tenían otras... de enemigos suyos... y dijeron que ellos se eran señores de su tierra y que no habían menester otro señor. 51
Tan soberbia respuesta, sin embargo, no tomaba en cuenta la superioridad europea en tecnología militar. Los españoles tomaron a la fuerza lo que los altivos aborígenes se negaban a entregar voluntariamente.
Otro que narra críticamente la manera como se leía el Requerimiento es el licenciado Alonso de Zuazo en un instructivo informe que el 22 de enero de 1518 remitió a Guillermo de Croy o Monsieur de Xèvres, como se conocía en España al tutor flamenco del joven monarca Carlos. Relata la entrada de Juan de Ayora en 1514 en territorio centroamericano.
Mostrábanles de lejos el dicho requerimiento que llevaban para que fuesen debajo de la obediencia del Rey Católico; é hacia Ayora á un escribano ante quien se leía el dicho requerimiento, que diese fe de como ya estaban requeridos; é luego los pronunciaba el capitán por esclavos é á perdimiento de todos sus bienes, pues parecía que no quería obedecer al dicho requerimiento; el cual era hecho en lengua española, de la que el cacique é indios ninguna cosa sabían, ni entendían, é además era hecho á tanta distancia, que puesto que supieran la lengua no le pudieran oír... E desta forma, llegaban de noche á los buyos [bohíos], é allí los robaban, é aperreaban, é los quemaban é traían en hierros por esclavos. 52
La fatal consecuencia de no aceptar la invocación a la requerida doble lealtad —guerra y esclavización— plantea la obvia pregunta de si los comandantes hispanos preferían una respuesta positiva o negativa. Vasco de Quiroga, primero oficial de la corte en Nueva España y luego obispo de Michoacán, es uno de muchos que se inscriben en una línea escéptica sobre la sinceridad de los colonos (aunque nunca de la corona ni de la iglesia). “Las palabras y requerimientos que les dicen... ellos no los entienden o no se los saben o no se los quieren, o no se los pueden dar a entender como deben, así por falta de lenguas como de voluntades por parte de los nuestros para ello, porque no les falte el interés de esclavos para las minas... a que tienen más ojo y respeto que no a que entiendan la predicación y requerimientos” 53.
Las Casas catalogó al Requerimiento como “injusto, impío, escandaloso, irracional y absurdo”, producto de un “defecto de ignorancia que el Consejo del rey tuvo cerca desta misma materia, gravísimo y perniciocísimo”; “escarnio de la verdad y de la justicia y en gran vituperio de nuestra religión cristiana, y piedad y caridad de Jesucristo... de derecho nulo” 54. Tan intenso era su repudio que dedicó las últimas líneas del capítulo final de su monumental Historia de las Indias a condenarlo.
Minuciosa y rigurosa es la crítica a que, sin mencionarlo por nombre, somete Vitoria al Requerimiento. Para el escolástico salmantino: 1) el Papa no tiene poder temporal sobre los pueblos indígenas que le permita “donarlos” a una autoridad nacional distinta. 2) No es razonable esperar que, con solo exponerles la necesidad de creer en la fe cristiana, se van a convertir, sin que acontezca un período de predicación y explicación de sus contenidos teológicos (que de ser posible debe estar acompañado de “milagros o cualquiera otra prueba”). 3) Si “esos bárbaros del Nuevo Mundo”, como los llama, no desean abrazar la fe cristiana, “no es razón suficiente para que los españoles puedan hacerles la guerra, ni proceder contra ellos por derecho de guerra”.
Además, Vitoria no está persuadido de que los requerimientos a la conversión que se han hecho a los indígenas se hayan confirmado por “religiosos ejemplos de vida” por parte de los españoles. Más bien sospecha que han prevalecido “intereses... muy ajenos a eso”, los cuales han provocado el caudal de “noticias de muchos escándalos, de crueles delitos y muchas impiedades” 55.
Como señala Demetrio Ramos, quien por otro lado intenta moderar las tradicionales críticas al documento: “El requerimiento no admitía decisión distinta del sometimiento... No se trataba de una oferta, basada en las conveniencias otorgables, que podía no aceptarse, sino de una notificación de lo ya resuelto con la donación [papal], cuya realización se comunicaba” 56.
El Requerimiento fue precedido por opiniones de juristas y teólogos, como Juan López de Palacios Rubios y fray Matías de Paz, O. P., que en la Junta de Burgos (1512) presentaron memoriales sobre la licitud del dominio español en las tierras recientemente descubiertas y la naturaleza del vasallaje a imponerse a sus habitantes. A su vez desencadenó la redacción de los primeros tratados y manuscritos eruditos acerca del problema. Palacios Rubios, aparente autor del Requerimiento y jurista de confianza de la corte 57, en un tratado suscitado por los debates de 1512, titulado “De las islas del mar Océano”, considera, en la tradición teocrático-pontifical teorizada por el Ostiense, que el Sumo Pontífice, como sucesor de San Pedro, es vicario universal y general de Cristo en su doble potestad espiritual y temporal. Al Papa le compete, por tanto, la máxima autoridad sobre todos los reinos, tanto de los fieles como de los infieles. Esa autoridad la ejerce con fines soteriológicos. La donación que Alejandro VI otorgó a los reyes de Castilla y León es una puesta en práctica de esa máxima jurisdicción. Los infieles del Nuevo Mundo, sin embargo, no conocen aún ni la suma potestad papal, ni el acto de donación. Por tanto, es imprescindible amonestarlos a acatar la autoridad de la iglesia y, por extensión, la de la corona castellana. Es necesario hacerles un requerimiento que les permita a los nativos acceder a la autoridad hispana y a la fe católica. Si tras esa amonestación se resisten a dar su acatamiento, puede legítimamente el monarca hispano someterlos por medio de las armas, siempre, naturalmente, manteniendo en mente el bienestar de la salvación de sus ánimas.
Читать дальше