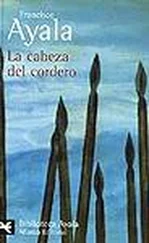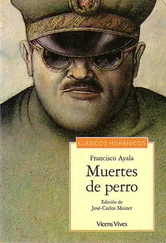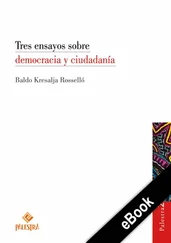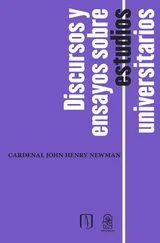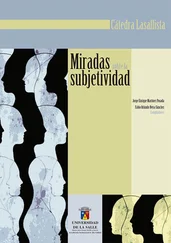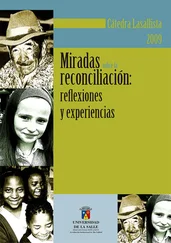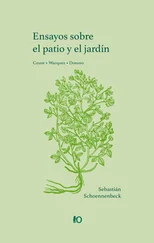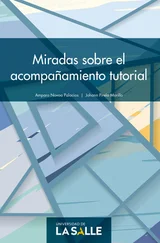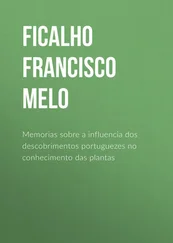Mannheim había observado que algunos aspectos que el régimen nazi y previamente el régimen soviético (Hobsbawn, 1998: 103) estaban poniendo en práctica podrían utilizarse para fortalecer las democracias occidentales. Así, por ejemplo, la propaganda debía utilizarse para educar a los jóvenes (que pasan al primer plano de atención) en la «democracia militante» (Mannheim, 1976: 17). Hay que olvidarse del laissez-faire y pensar en crear unos valores susceptibles de ser compartidos que respeten las libertades individuales y sean articulables con la libertad. Se trataba de adecuar las nuevas tendencias de la sociedad hacia la planificación, que Mannheim veía aproximarse (Mannheim, 1936), con un respeto básico de las libertades. Es decir, plantar cara a los regímenes totalitarios cediendo ciertas parcelas de libertad y empleando algunos de sus métodos que encajaban mejor con el desarrollo y las nuevas características de la sociedad contemporánea. Ayala empieza por reconocer que «cada situación social requiere una congruente ordenación de la libertad» (Ayala, 1972: 26). Y con cada situación social se refiere tanto a las peculiaridades propias de cada cultura como, especialmente, a los distintos momentos históricos. En opinión del sociólogo español hay dos constantes en el hombre y en su historia: la libertad y la necesidad de vivir en sociedad. El hombre necesita vivir en sociedad, lo cual menoscaba, en cierta medida, su libertad, ya que la sociedad tiende a coaccionar a los individuos. Pero incluso la coacción es expresión de la libertad del hombre, porque es él quien en su libertad produce los objetos culturales. Una vez que estos objetos culturales son pasado conforman el orden social del presente, desde el cual el hombre volverá crear nuevos objetos culturales que se convertirán en orden social cuando sean pasado. La libertad, por tanto, concluye Ayala, no opera en el vacío ni es nada esencial, sino que «necesita desenvolverse sobre la plataforma de la sociedad, sobre las condiciones prácticas del presente» (Ayala, 1972: 44).
Y el presente desde el que escribe es la Europa de los totalitarismos. Pero además es, también, un mundo cada vez más desarrollado tecnológicamente, con lo que las amenazas para el absoluto control del individuo, por parte del Estado, se hacen aún más peligrosas. La solución es reajustar las instituciones jurídico-políticas del liberalismo a la nueva situación real del presente, y lograr que la libertad se encuentre institucionalmente garantizada. Mannheim se mostraba más dispuesto a ceder parcelas de libertad, e incluso animaba a emplear la propaganda como medio para salvar las democracias occidentales. En cambio, Ayala piensa más en el individuo y en la libertad. Lo que le preocupa es evitar que la coacción se haga insufrible, y, por tanto, rechaza la utilización de la propaganda al modo de Mannheim, ya que ello equivaldría a sacrificar el régimen liberal y la libertad individual para salvar la existencia nacional.
Casi simultáneamente a estos ensayos sobre la libertad y el liberalismo, Ayala publica una importante monografía sobre un sociólogo alemán: Oppenheimer (1942) . Este texto es muy importante, porque será a raíz del estudio del que fuera profesor de teoría económica y sociología en la Universidad de Frankfurt a partir de 1919 (Martindale, 1968: 229) cuando Ayala perfile su Ley de Unificación del Mundo6. El libro es, en su conjunto, una discusión crítica de los planteamientos de la sociología historicista de Oppenheimer. Reacciona Ayala contra el optimismo y el sentido progresista de la historia, así como contra las excesivas deudas con respecto a la física y las ciencias naturales que se dejan sentir en la obra del alemán. Sin embargo, hay una idea que le llama la atención: se trata de la tendencia hacia la unificación del mundo que identifica Oppenheimer; un mundo en el que la humanidad comparte más cosas que las que separan a las distintas nacionalidades y clases sociales. Proponía Oppenheimer el próximo cumplimiento de la utopía de una sociedad sin clases y sin naciones, que se alcanzaría mediante el movimiento mecánico e inexorable de la historia y desembocaría en la supresión de las diferencias (Ayala, 1942).
Ayala no puede aceptar esta propuesta en su conjunto, entre otras cosas porque desde su punto de vista «las leyes sociológicas son leyes de posibilidad, no de necesidad, y la historia es un proceso fatal en la medida en que lo ya ocurrido condiciona a lo por venir, pero sólo en esa medida» (Ayala, 1972: 228). Oppenheimer perseguía descubrir las leyes naturales que indican cómo funciona el mundo; mientras que Ayala solamente pretende aventurar las tendencias hacia las cuales la sociedad camina, y considera que no es posible conocer el mundo social desde los supuestos metodológicos de las ciencias naturales. Por otro lado, la sociedad sin clases que proponía el alemán partía del supuesto de la efectiva existencia de clases sociales en el presente de los años treinta y cuarenta; mientras que para Ayala ya en los años treinta la sociedad de masas ha sustituido a la sociedad de clases, algo que además muestra precisamente la tendencia hacia la unificación del mundo.
En 1944 aparece un libro fundamental en la bibliografía de Francisco Ayala: Razón del mundo . Seguramente se trate de uno de sus libros más polémicos y discutidos. A lo largo de sus páginas expone Ayala la función de los intelectuales en la sociedad de masas y su responsabilidad. Con este texto retoma también el diálogo interrumpido con su país natal, adentrándose en la discusión acerca del «problema de España», que desencadenará una interesante polémica entre Ayala, Américo Castro y Sánchez Albornoz con los planteamientos de la generación del 98 de fondo (Ribes, 2005). En el debate acerca del problema de España, la intervención de Ayala es esclarecedora, y hay que señalar que es una de sus principales aportaciones tanto a la sociología como a la historia de España y al estudio de los nacionalismos. Ante la pregunta acerca del ser esencial de España, Ayala aporta su visión del problema desde la óptica de la sociología historicista y rechaza la existencia de una esencia de España y de lo español, y aun tacha su búsqueda, pensando sobre todo en los planteamientos de Albornoz, de «trasnochado intento de definir lo hispánico sustancial “desde hace milenios” (¡todavía con el Volkgeist a cuestas!)» (Ayala, 1972: 373). Tal y como ha señalado Santos Juliá, «fue [a Ayala] a quien correspondió destrozar esa pregunta sobre las esencias para colocar en su lugar una pregunta sobre la creación histórica y sociológica» (Juliá, 1997: 54).
En Razón del mundo se ocupa también Ayala de un problema al que dedicará numerosos ensayos y reflexiones: el surgimiento de la profesión de intelectual, su situación en la actualidad de los años cuarenta y la responsabilidad de los intelectuales. Permítame el lector que vuelva ahora sobre los argumentos que avanzaba al comienzo de este prólogo y que profundice en ellos al hilo de Razón del mundo . Max Weber, Mannheim y Ortega comparten con Ayala la inquietud por la situación y la responsabilidad del intelectual en su presente más inmediato. Y no es casual, tampoco, que otro destacado miembro de la «generación de la Guerra», José Medina Echavarría, también exiliado y también desde el exilio, se fuera a preocupar ampliamente de la responsabilidad de la inteligencia (Medina, 1943).
Pero ¿cuál es esta responsabilidad, a juicio de Ayala? El argumento es el siguiente. El complejo mundo contemporáneo ha traído a escena a las masas. La sociedad de masas ha triunfado, sustituyendo a la sociedad de clases vigente hasta el primer tercio del siglo XX. Esta nueva situación ha tenido como consecuencia que algunos intelectuales, amparados por los regímenes totalitarios de masas, se pongan al servicio del poder, incumpliendo así la propia labor que les da sentido y caracteriza: la de ejercer un papel semiexterno a la sociedad, por encima de diferencias políticas, desde el que señalar los problemas más acuciantes que se presenten y que sean capaces de identificar. A partir de ahí, tal vez ofrecer soluciones; aunque lo principal es ejercer de conciencia de la sociedad. Ayala se pregunta cómo se ha llegado a esta situación, y a las consecuencias que lleva aparejadas, que no son más que el desprestigio universal de la intelectualidad. A su juicio, las sociedades se han vuelto contra los intelectuales precisamente porque éstos no han cumplido su papel, su función. Y es que para Ayala el intelectual es la conciencia de la sociedad que desde su pura inteligencia crea mundos y describe problemas.
Читать дальше