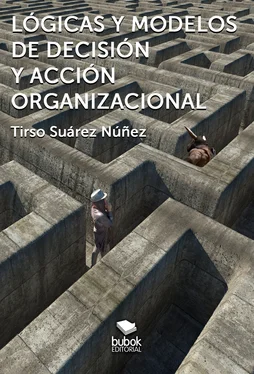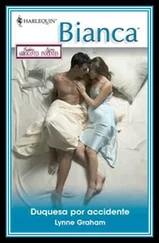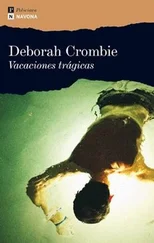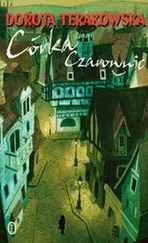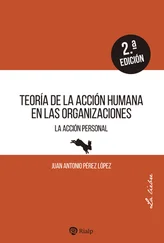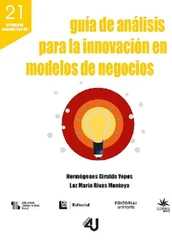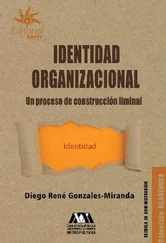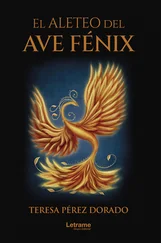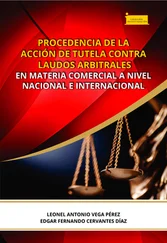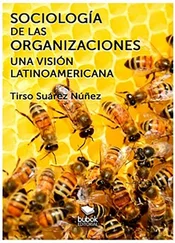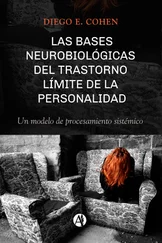Con la revolución francesa la razón asciende al poder desde el momento en que la vieja estructura de clases (con la realeza y la nobleza a la cabeza) es sustituida por dos nuevos liderazgos que concentran las decisiones o influyen en ella: el tecnócrata y el héroe. Esta tendencia predomina desde entonces, aunque no hay consenso popular, oficial, ni filosófico, que acepte que estas dos son las cabezas complementarias de la estructura del poder racional. El tecnócrata inició su existencia como servidor ideal del pueblo, un hombre liberado de la ambición y del egoísmo, aunque luego, con sorprendente rapidez, evolucionó hasta convertirse en alguien que usa el conocimiento que posee, con un distante desprecio por el pueblo, como se explicará mas adelante (Ralston-Saul,1992).
El héroe fue un fenómeno más complejo, apareció de manera imprevista desde las sombras de la razón, pasando a primer plano cuando el pueblo se impacientaba o aburría con sus gobernantes y la tecnocracia se mostraba incapaz para gobernar. En los momentos de mayor confusión, el héroe salía de las sombras y se presentaba como la cara entusiasta de la razón, el hombre que podía satisfacer las necesidades del pueblo y ganarse su amor, el hombre que podía asumir la dificultosa tarea de razonar, decidir y actuar por cuenta del fatigado y confundido ciudadano.
Atrapados entre los tecnócratas y los héroes estaban los que se consideraban así mismos, auténticos individuos de la razón: los humanistas que se aferraban con firmeza a su sensata moralidad, pero sin la suficiente eficiencia y entusiasmo para resistir en esa lucha entre la lógica fría de la razón y la lógica heroica, no obstante, algunos libraron una acción de retaguardia predicando la tolerancia y la defensa de lo humano, fueron los casos de Pascal Paoli en Córcega, Jefferson en Estados Unidos, el primer ministro Pitt en Inglaterra, Michel de L’Hopital en Francia. Pero la maquinaria racional continuó su camino siendo afirmada por Kant. Un siglo después Nietzsche demostró que la razón estaba dominada por la pasión y los superhombres como Napoleón, que precisamente había cabalgado a lomos de la razón y en nombre de ella había reorganizado y gobernado Europa, estaban envueltos en la pasión por lo legal y lo administrativo (Morin, 2015).
Los filósofos moralistas franceses de la Antigüedad impulsaron la razón al considerarla como una de las motivaciones de la conducta humana, junto con la pasión y el interés. A la razón la concebían por sus atributos de búsqueda de la verdad y de justicia; a la pasión como la que agrupa los sentimientos nobles, pero también los estados de locura, de excitación sexual y de intoxicación; mientras que el interés lo refieren como la inclinación humana por lo material, pero también por lo inmaterial, como la búsqueda del honor o gloria, por ejemplo. Las tres motivaciones tienen interesantes interacciones y comparaciones en cuanto a su fuerza, por ejemplo, razón y pasión son opuestas y se dice que ésta ultima fácilmente se sobrepone a la primera, también a la pasión se le considera como una poderosa aliada y guía del interés, precisamente esta última motivación es la que va a permear en las teorías de los economistas modernos fundadas en el homo economicus, que se comentará líneas abajo. Es importante notar que, en aras de la razón, la pasión dejo de estudiarse no obstante su capacidad para apoyar o socavar las mejores intenciones (Elster, 2011).
A partir del siglo dieciocho se registra un progreso material importante junto con una mayor armonía social, es la época de los avances científicos como la creación del cálculo infinitesimal2 un método matemático general, novedoso y susceptible de ser aplicado a una enorme cantidad de problemas, el cual tanto por la técnica a que dio lugar, como por su notación, se asoció a la decisión y ésta se volvió productiva, inaugurando así una tendencia que liga a la razón con la ciencia y al método científico y en este campo a la razón se le define como un sistema de organización de conocimientos; es el tiempo de la ciencia clásica donde leyes, causalidad y determinismo son atributos constitutivos del mundo objetivo y la inteligibilidad se justifica como un reflejo propio del ser y la verdad del mundo (Nepote, 2011).
Etapa moderna
Si bien en una sociedad basada en la fe y en la revelación, la Iglesia es la institución sagrada al simbolizar la glorificación de Dios y el humano acepta su guía divina; pero en una sociedad moderna basada en la razón, en la racionalidad y en una concepción de que es el humano quien controla su destino, la toma de decisiones se vuelve la institución sagrada. El mundo es imaginado como producto de la intención y acción humana deliberada, que la intención se transforma en acción mediante la decisión y en general, que cualquier elección es guiada por la razón (March,1994).
En la modernidad, la ciencia avanza con dos pilares: la experiencia, cuya veracidad se alcanza mediante la experimentación, y la inteligibilidad, que debe traducirla en términos racionales, es decir, en conocimiento organizado. Pero la articulación entre lo empírico (los hechos) y lo racional (lo científico, el conocimiento organizado) no es inmediato, ni fácil; unas veces, para que sea racional se manipula el conocimiento y la realidad empírica se simplifica; otras veces, una concepción racional previa se “maquilla” y se presenta como una nueva teorización; en otros términos, lo que se hace es una especie de racionalidad ad-hoc, que a la larga se va convirtiendo en racionalización, o peor, en racionalismo: una visión de que el mundo es evidentemente racional y el “ser” del mundo obedece a una legislación universal de orden.
El siglo XX es el del encumbramiento de la razón, pero también de estallidos de violencia y distorsiones del poder sin precedentes. Cuando se argumenta que nuestra civilización esta construida para evitar la barbarie, cuesta trabajo aceptar, que el asesinato de seis millones de judíos haya sido un acto totalmente racional, en el sentido de que fue planeado (Bauman,1989). Esmeradamente, racionalmente, a decir verdad, atribuimos la culpa de nuestros crímenes al impulso irracional, cerrando los ojos al malentendido central y fundamental: la razón, que es un marco mental fácil de controlar por la pasión y por quienes se sienten libres del peso del sentido común y del humanismo.
Debe reconocerse, por otra parte, que el cultivo de la razón impulsó el progreso material y en lo social impulsó el debate entre temas importantes como la disyuntiva entre la libre empresa y la planificación económica nacional; el dilema entre la construcción del progreso mediante la conciencia planificadora o el desarrollo empírico de las leyes del mercado y la libertad individual. El debate entre las ideas anteriores fue abordado bajo la sombra del marxismo y el liberalismo económico, subyaciendo en el fondo el campo de la decisión: las obras y acciones o son de la autoría del sujeto individual, es decir del empresario, actuando en un espacio de libertad como es el mercado, o bien, son del proletariado como sujeto colectivo que, por su conciencia de clase, cree que tiene el derecho de cambiar el orden del mundo, mediante la planificación. Evidentemente, los contenidos de los proyectos son diferentes, pero la racionalidad, la normalidad y las formas de organización son idénticas (Sfez, 1987).
En los países de economía capitalista, la razón se convirtió en franco racionalismo: la visión de un mundo enteramente racional cuya esencia obedece a un orden universal; la consigna que lo que es real es racional y viceversa a tenido dos consecuencias: i) en lo sagrado, la sociedad se secularizó eliminando mitos y supersticiones; y ii) en lo profano, la industrialización, la urbanización, la burocratización y la tecnificación de la sociedad, justificando con ello la manipulación de personas, al ser tratadas como cosas en aras de los principios de orden, de economía y de eficiencia. La racionalización cobró mayor fuerza en la era neoliberal que inicia en la década de los 80 del siglo pasado y sólo ocasionalmente fue atemperada por el humanismo y el pluralismo de las fuerzas sociales agrupadas en sindicatos y partidos políticos.
Читать дальше