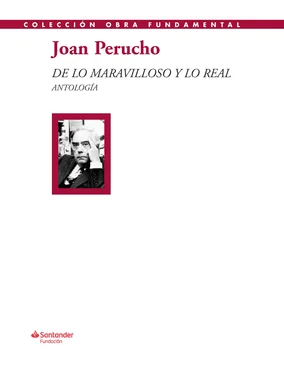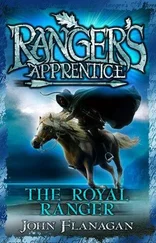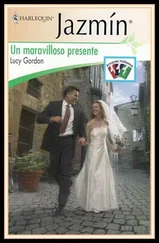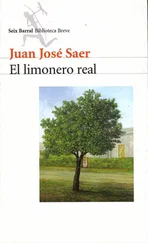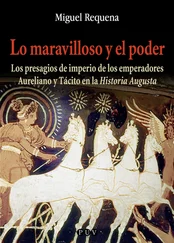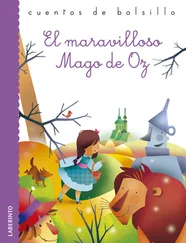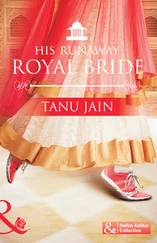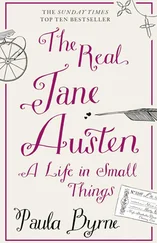Porque ¿qué representa a fin de cuentas lo fantástico? Es decir, ese gusto por lo maravilloso que nunca, desde el principio, abandonará a este gran autor en lengua catalana que, perfectamente bilingüe, salvo en contadas ocasiones siempre se tradujo a sí mismo al castellano. Él mismo responde en el texto «La montaña que habla», de su libro Rosas, diablos y sonrisas: «A mí me parece que lo que en el fondo representa toda la literatura fantástica es la pura y simple reivindicación de la poesía y lo maravilloso ante la racionalidad excesiva de la vida. Me parece que el elemento fantástico es aquello que hace salir al hombre de lo habitual, de lo cotidiano, de lo antifantástico». Por otro lado, la necesidad, el hambre de mitos creados en todas las culturas y a lo largo de todas las épocas, la explicaría así: «Asistimos al nacimiento del mito por la sencilla razón de que el hombre necesita mitos para vivir. Tiene necesidad de lo maravilloso y fantástico porque jamás un orden científico explicará totalmente el misterio de lo creado». Mitos, símbolos, rastros inexplicables y extraños desperdigados, aquí y allá, a lo largo del camino… Quizá llegue un día en el que, gracias a esos múltiples rastros dejados, a las múltiples vidas y pintorescas existencias recorridas en sus libros, a la variedad de registros y caminos elegidos, alguien, como decía Perucho hablando de Shakespeare y de Homero, se pregunte quién era realmente él: «¿Una sucesión de nombres? ¿Un rey con seudónimo? ¿Un hombre? ¿Una escuela o muchas escuelas? ¿Una época o muchas épocas?».
M. M.
Diana i la Mar Morta, ilustraciones de F. Todó García, Barcelona, Atzavara, 1953.
Diana y el Mar Muerto, Madrid, Mondadori (Colección Montena), 1987.
Galería de espejos sin fondo, Barcelona, Destino, 1963.
Roses, diables i somriures, Barcelona, Destino, 1965.
Rosas, diablos y sonrisas, Barcelona, Taber, 1970.
Rosas, diablos y sonrisas/Roses, diables i somriures, edición bilingüe, traducción de María-Lluïsa Cortés, edición y prólogo de Julià Guillamon, Barcelona, Edicions del Mall, 1986.
Nicéforas y el grifo, Barcelona, Taber, 1968.
Los misterios de Barcelona, Barcelona, Taber, 1968.
La sonrisa de Eros, Barcelona, Taber, 1968.
Botánica oculta o el falso Paracelso, Barcelona, Taber, 1969.
Botànica oculta o el fals Paracels, Barcelona, Destino, 1980.
Historias secretas de balnearios, prólogo de Martín Riquer, Barcelona, Destino, 1972.
Els balnearis, Barcelona, Destino, 1975.
Històries apòcrifes, Barcelona, Edicions 62, 1974.
Monstruari fantàstic, Barcelona, Galba, 1976.
Bestiario fantástico, prólogo de Carlos Pujol, Barcelona, Cupsa, 1977.
Gàbia per a petits animals feliços, ilustraciones de Sofia Perucho, Barcelona, Quaderns Crema, 1981.
Los laberintos bizantinos o un viaje con espectros, Barcelona, Bruguera, 1984.
Un viatge amb espectres, Barcelona, Quaderns Crema, 1984.
Els laberints de Bizanci. Un viatge amb espectres, Barcelona, Edicions 62, 1989.
Teoria de Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1985.
Teoría de Cataluña, Barcelona, Destino (Áncora y Delfín), 1987.
Detrás del espejo, Barcelona, Mondadori, 1990.
El basilisc, Barcelona, Destino, 1990.
El basilisco, prólogo de Carlos Pujol, Madrid, Rialp, 1990.
Els jardins de la malenconia, Barcelona, Edicions 62, 1992.
Los jardines de la melancolía, traducción de Justo Navarro, Valencia, Pre-Textos, 1993.
La gespa contra el cel, Barcelona, Destino, 1993.
El césped contra el cielo, Palma de Mallorca, Bitzoc, 1995.
La puerta cerrada, Madrid, Huerga & Fierro, 1995.
VOLÚMENES COMPILATORIOS
Cuentos (selección procedente de Galería de espejos sin fondo, Nicéforas y el grifo y Rosas, diablos y sonrisas), Madrid, Alianza, 1986.
Rosas, diablos y sonrisas. La sonrisa de Eros, introducción de Fernando Valls, Madrid, Espasa Calpe (Colección Austral), 1990.
Fabulaciones (Diana y el Mar Muerto; Botánica oculta; Historias secretas de balnearios; Lapidario portátil; Bestiario fantástico; Jaula para pequeños y felices animales; Cuentos), edición y prólogo de Carlos Pujol, Madrid, Alianza, 1996.
HISTORIAS APÓCRIFAS Y RELATOS FANTÁSTICOS
El irlandés O’Connell en la defensa de Montserrat
PUESTO BAJO LA BRILLANTE TUTELA de san Patricio, y confiando en su valiosa protección, el joven coronel O’Connell no temía, en realidad, a ningún peligro de este mundo. Había nacido en Kerry, Derrynane, y los prados de la verde y vieja Irlanda, tan ondulantes cuando sopla el viento, habían cobijado los duros juegos de su infancia. George O’Connell hablaba, cantaba y aun componía habilidosos versos en galés. Era el menor de doce hermanos, y su familia, patriarcal y contrabandista como tantas otras, constituía un ejemplo vivo de las tradiciones seculares que el tiempo borra. Por las noches, especialmente cuando el padre salía de viaje montado a caballo, los doce hermanos, encabezados por su madre, iban a la iglesia a rezar el rosario y a pedir la protección de san Patricio. George O’Connell era primo hermano de Daniel O’Connell, que con el tiempo, y como es sabido, fue uno de los grandes hombres de Irlanda.
A los dieciséis años, George O’Connell se descubrió vocación de poeta y estudió en una de aquellas escuelas bardas de que nos habla el marqués de Clanricarde en sus pintorescas Memorias. La escuela estaba en la cima de un monte, entre salvajes soledades, aprovechando las ruinas de un viejo monasterio. Los discípulos allí congregados oían la palabra iluminada del maestro, y se exaltaban con las batallas de los príncipes y con los nombres venerables de Clonard, Clonmacnoise y Armagh. George O’Connell aprendió de memoria las baladas de Egan O’Rahilly, de Owen Roe O’Sullivan y de Brian Merriman, todos ellos poetas desastrados y bebedores y de inspiración muy alta. Cuando quería componer sus propios poemas, George O’Connell se tendía en el lecho de su celda y, poniéndose una gran piedra sobre el pecho, rumiaba las consonantes y contaba las sílabas. Eso de la piedra solía hacerse corrientemente para no desviar el espíritu.
Un día, en una danza campesina, George O’Connell se lio a porrazos con uno de los esbirros del Gobierno y le dejó maltrecho y medio tartamudo. Como la cosa era grave y empezaba ya a planearse la Royal Irish Constabulary, a cuyos componentes el vulgo llamó peelers en honor a su fundador, Robert Peel, el muchacho escapó lejos, y no viendo otra solución se alistó en la Brigada Irlandesa. Diez años estuvo en las colonias combatiendo a los enemigos del Imperio y su talento y valentía le conquistaron el grado de capitán. A menudo se encomendaba a san Patricio, o a Patricius, el hijo de Calpurnius, como eruditamente llamaba al santo en los sermones el párroco de su iglesia. Cuando los ejércitos de Bonaparte invadieron a España, Georges O’Connell fue destinado a las fuerzas de Sir John Moore, que operaba en Galicia, y sirvió de enlace al marqués de la Romana, que la gente del pueblo llamaba el «marqués de las Romerías», por sus numerosas marchas y contramarchas. Participó en la batalla de La Coruña, peleando con ardor inigualable, y en Elviña asistió a la agonía de Sir John, que tenía el hombro izquierdo destrozado por una bala de cañón. Sir John era un hombre rudo y fuerte y requería prolongados sorbos de whisky para mitigar su dolor. Cuando hubo muerto, O’Connell, devotamente, se arrodilló y recomendó aquella alma británica a san Patricio.
Ascendido por méritos de guerra al grado de coronel, O’Connell pasó de instructor al celebérrimo Batallón de los Literarios, llamado así porque se componía de gente bulliciosa y más o menos estudiosa, y a cuyo recuerdo se conserva hoy día, con su nombre, una de las plazas de la catedral de Santiago. O’Connell, que había aprendido gallego y castellano, se hizo muy amigo del tambor mayor del batallón, don Antonio Galbán, cirujano, hombre voluptuoso, bebedor y comedor, corazón abierto a las más nobles empresas. Mientras ensayaba su tambor por alguno de los patios del hospital, Galbán discutía con O’Connell acerca de la nomenclatura de los vientos, y si su fuerza dialéctica triunfaba hacía con su instrumento un ardoroso repique floreado. Ambos se distinguieron en la batalla del puente de San Payo y celebraron luego la derrota de los franceses bebiendo el espumoso del Ribeiro en las tascas de la santiaguesa calle de la Raiña.
Читать дальше