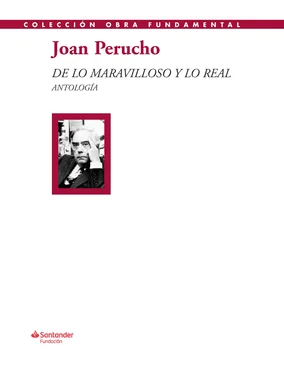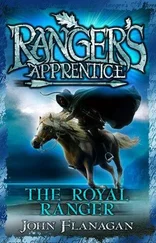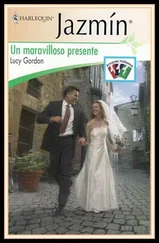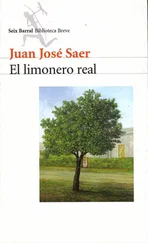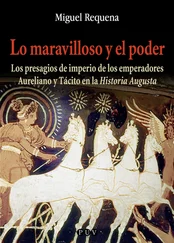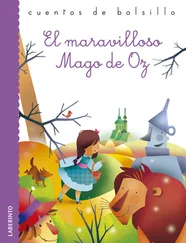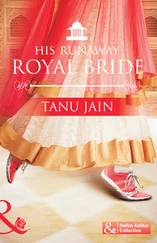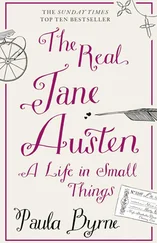El arte abre las puertas de lo desconocido, jamás explorado por nadie (me refiero, naturalmente, a los que hacen del arte su razón de ser), y por él, y a través de él, crean la aventura de su vida verdadera, hasta ese momento ignorada, no susceptible de ser cambiada por nada absolutamente». Uno de los caminos para emprender esta «aventura de la vida verdadera» sería la poesía. Otro, la intuición y la experiencia de lo fantástico, de visiones más allá de la realidad y del escueto mundo de las apariencias. Los niños, y en concreto el reducto sagrado de la infancia, ese reino mágico en el que se prefiere la imaginación a la razón, serían un primer estadio ideal de revelación. En ese reino que alterna lo posible y lo imposible, lo verosímil y lo inverosímil, «a veces, un personaje es simplemente un aire estremecido y perfumado, hablando curiosamente múltiples lenguas con preciosas y enjoyadas etimologías». En el otro polo, la ciencia y la fría teoría de las certezas ofrecerían toda la desconfianza previsible a poetas y artistas. Estas «verdades reveladas», incomprobables, serían siempre fervorosamente defendidas por Perucho, como base de cualquier acercamiento al arte y a la experiencia artística: «La mayor frustración de la filosofía de ciertos libros es su racionalidad, y esta es también su miseria. La razón es humana y construye sus andamios lenta y trabajosamente. Dudamos porque no nos fiamos. Es mucho mejor la verdad revelada, la que iluminaba, por ejemplo, a san Pablo proclamando verdades que no sabía de dónde habían salido. La verdad revelada es la intuición. Conocemos la belleza intuitivamente, no por la razón. […] La intuición, como fuente de la verdad, es divina, deslumbrante y segura», dirá en su texto «Una poética» del libro La puerta cerrada (1995).
Verdades mágicas, estremecimientos por lo que se ve y lo que no se ve, que «no les ocurren a todos, ni todos lo detectan». Solo algunos («los que poseen el sentido de lo maravilloso y poético») serán los elegidos, nos dice una y otra vez el autor a lo largo de su obra. Los que no adivinan sombras ni verdades ocultas, los que no presienten ni perciben nada más allá de lo material y físico, los que carecen de turbulentos universos interiores, de verdades poéticas, de una existencia paralela, profunda y espiritual, eran para Perucho «dignos de la mayor compasión». Así definiría a los que habitaban el universo chato y único, cotidiano y ramplón de lo masivo y codificado, «sin imaginación»: «Hay mucha gente que no ha visto en su vida un fantasma […]. Es gente que no tiene imaginación ni gusto por el riesgo y la aventura. Pasan por la vida sin darse cuenta de lo que se pierden. Prefieren, naturalmente, un coche y una segunda residencia cómoda […], disfrutan, felices, del consumismo y de su egoísmo. Esto equivale a una vida a ras del suelo. Es triste».
EL ARTE, VOCACIÓN IRRENUNCIABLE
En las antípodas estaría para Perucho la tenacidad del artista que defiende una vida entregada al arte y una vocación irrenunciable. Numerosos de sus textos dedicados tanto a pintores como a escritores o estudiosos y eruditos de lo más variopinto abundan en esta defensa encendida de la necesidad de mantener incólumes las «verdades interiores», a contrapelo del mundo de la realidad y de las presiones fáciles y engañosas del entorno. Traiciones mundanas que empujan a aparcar las pasiones, tendencias y vocaciones íntimas, fundamentales en la formación y afirmación de un artista. A los que carecían de metas y se dejaban llevar por la corriente, a los que traicionaban sueños y aspiraciones, Perucho los equiparaba irónicamente con auténticos «pecadores». En ellos, solo cabía esperar una vida pobre, descargada de inquietud y desasosiego, pero también de felicidad por el hallazgo y la exaltación de la obra personal llevada a cabo. Hablando de Paul Gauguin («si ha habido un artista que no ha traicionado su vocación, este es Paul Gauguin») diría en su texto «Vocaciones y traiciones» del libro El basilisco (1990): «Hay gente que traiciona su propia vocación y hay gente que se mantiene fiel a ella, siguiéndola dificultosamente muchas veces, postrándose a veces y levantándose siempre. Los que traicionan su vocación (a veces, no se tiene ninguna) traicionan el espíritu, y, en términos de teología católica, esto es un pecado contra el Espíritu Santo. Esto es destruir la raíz de nuestro destino individual y es infracción grave que el hombre moderno, habiendo abandonado la conciencia del pecado, ignora».
La poética de Joan Perucho, uno de los autores de nuestra época —y de un país a menudo adorador únicamente del realismo y el costumbrismo— menos convencionales, uno de los que menos se han conformado con unas pocas y consabidas respuestas a sus interrogaciones de creador, es una poética de lo invisible y de lo intemporal. Se trata, ya sea en sus libros de poemas o en sus a veces célebres libros de prosas de variada inspiración o en sus relatos fantásticos, como es el caso de Diana y el Mar Muerto, Rosas, diablos y sonrisas, Galería de espejos sin fondo, Nicéforas y el grifo, Los misterios de Barcelona, La sonrisa de Eros, Botánica oculta, Historias secretas de balnearios, Bestiario fantástico, Los laberintos bizantinos, Detrás del espejo, El césped contra el cielo o La puerta cerrada, así como en sus novelas Libro de caballerías, Las historias naturales, Las aventuras del caballero Kosmas, Pamela, La guerra de la Cochinchina y Los emperadores de Abisinia, de una poética y una obra de aliento sumamente libre, que mezclan géneros sin cesar. Ambas destruyen de forma ininterrumpida, desde el comienzo de su trayectoria, todos los conceptos y reglas firme y trabajosamente levantados por el andamiaje estricto de lo académico y racional: en un ambiente dominado machaconamente por el realismo y la literatura social, con mensaje, la irrupción de Joan Perucho —tal y como sucedió en 1958 con la aparición en Italia de El gatopardo del príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa— en la escena literaria catalana, y por extensión española, con su relato Amb la tècnica de Lovecraft, de 1956, y enseguida con su primera novela, Llibre de cavalleries, de 1957, da paso, aún hoy, dado el carácter intrínseco de su modernidad y de su espíritu de anticipación, a un saludable y fresco vendaval inesperado. Un vendaval que agitó las velas libres de la imaginación, sacudiendo desde sus mismas profundidades y entrañas lo más rígido e inamovible de nuestras vidas, nuestros tímidos y respetuosos conocimientos al uso, nuestras lecturas, nuestros prejuicios de consumidores culturales rutinarios, nuestras tercas y ciegas incredulidades.
ENSEÑAR A VER Y CREER EN LO VEROSÍMIL Y EN LO INVEROSÍMIL
Una función didáctica y particular que recorre la literatura de Perucho por entero es enseñar a ver y creer, devotamente y con pasión, tanto en lo verosímil, en lo que se ve, como en lo inverosímil, en lo que no se ve y, como mucho, se llega a imaginar, a adivinar, a sospechar y a conjeturar. El crítico literario y escritor Julià Guillamon, gran y reputado especialista en la obra de Joan Perucho —junto al desaparecido y añorado Carlos Pujol—, a través de numerosos estudios dedicados a su obra, de exposiciones y de una completísima biografía, condensó a la perfección lo inaudito de esa irrupción de Perucho en su día, especialmente por medio de su muy particular lectura de lo fantástico. Un género fantástico idiosincrático y singular que lo uniría ya para siempre, a veces de forma maquinal y en exceso redundante, a escritores como Borges y Calvino: «Para Perucho lo fantástico significa el acceso a otros mundos, otros ámbitos. La producción de tema sobrenatural de los años cincuenta no podía tener en su obra la menor resonancia […]. La ficción futurista y apocalíptica era más fría, estaba desprovista de misterio y magia. Solo el expresionismo alemán y sus ramificaciones en la otra orilla del Atlántico coincidían en la elaboración de una fábula más siniestra que se habría de leer como un manifiesto a favor de la imaginación». Es decir, volveríamos a esa base casi programática —el manejo de una verdad poética unida al temblor y el estremecimiento por un misterio más sugerido que plasmado a través de claves cerradas y de «género»— que ilumina toda la obra peruchiana. Así lo explicaría el propio autor en su fragmento titulado «El universo», de su libro de memorias Los jardines de la melancolía: «El misterio mantiene al hombre en su búsqueda de la verdad imposible. Para algunos, misterio equivale a poesía. El hombre es el gran interrogador. Si un día el misterio dejara de serlo, todo se derrumbaría sobre su cabeza».
Читать дальше