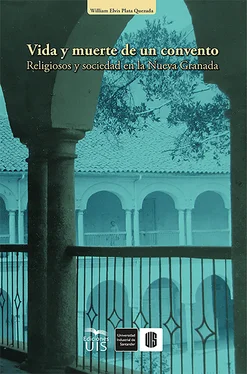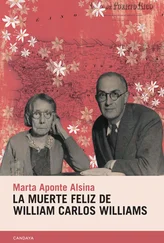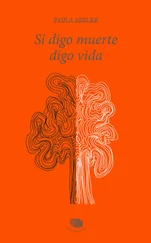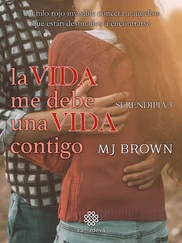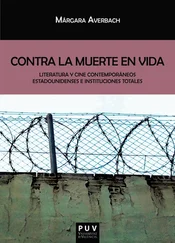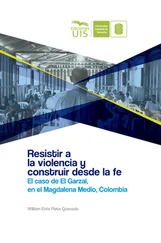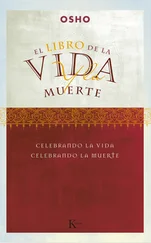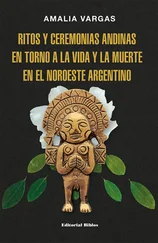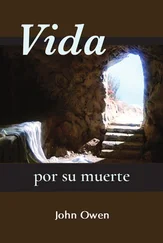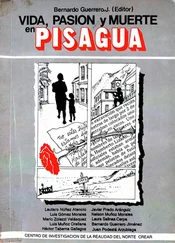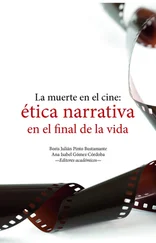La puerta principal de la iglesia quedaba sobre la Calle Real, «con tal disposición fabricada que luego que nace el Sol [este] la baña por todas partes», dice Zamora. La capilla mayor de la primera nave remataba en un «famoso retablo de obra primorosa de ensamblaje de tres cuerpos, que descansa sobre sotabancos y columnas dóricas, vestidas de parras, que trepando llenas de racimos suben a las cornisas, en que se detienen, para volver a trepar por toda su altura, formando proporcionadas divisiones a diferentes retablos, en que están los misterios del rosario de media talla, obra de escultura primorosa y gran viveza»187. Entre las columnas se formaban arcos, en que estaban algunas estatuas de santas vírgenes, «con las divisas de sus martirios». El atrio de la iglesia era descubierto y enladrillado, cercado por columnas de piedra labrada.
El campanario de esta primera iglesia conventual rompía los cánones que mandaban que fuera modesto y de baja altura, como signo exterior de respeto a las autoridades eclesiásticas188. Por el contrario, de acuerdo con Zamora, el del Convento del Rosario tenía una torre «fortísima, bastante elevada, con bien dispuesta arquería, en que están cuatro campanas grandes y pequeñas que hacen sonoro ruido, especialmente la que llaman el segundillo, de sonido tan claro y penetrante, que se oye más de una legua en contorno de la ciudad». Esta era la primera campana del convento y había sido enviada por el emperador Carlos V, según aseguraba el cronista dominico189. Ello contradecía el carácter de oratorio público que en teoría mantenía la iglesia conventual y se convertía en un signo del desafío que la orden dominicana mantenía con las autoridades eclesiásticas y otras comunidades religiosas situadas en el vecindario, como los jesuitas.
El esplendor del Convento de Nuestra Señora del Rosario y de su iglesia de Santo Domingo, en sus versiones acabadas, representaban, más que la prosperidad de sus rentas conventuales, el poder y la influencia, en todos los planos, que la orden dominicana tenía en Santafé y en todo el Nuevo Reino de Granada. Artísticamente, dice Téllez, estos edificios eran «duros y sensuales», «mezcla hispánica de claridad deslumbrante y sombra profunda», como el alma de los frailes que los habían hecho posibles190. Desde este lugar los frailes dominicos irradiaron su acción que trascendió el plano estrictamente pastoral, al influir poderosamente en distintos componentes de la sociedad colonial, desde lo estrictamente espiritual hasta lo económico, sin olvidar lo político y lo intelectual. En el capítulo que viene se estudiará este proceso.
21CODINA Víctor y ZEVALLOS Noé. Vida religiosa. Historia y teología. Madrid: Ediciones Paulinas, 1987, pág. 81. ISBN: 9788428512084.
22CODINA Víctor y ZEVALLOS Noé. Vida religiosa… Op. cit., pág. 81.
23HOSTIE Raymond. Vie et mort... Op. cit., pág. 150.
24No confundir con Fr. Tomás de Torquemada, su sobrino, tristemente célebre por su papel al frente de la Inquisición de Castilla.
25ULLOA Daniel. Los predicadores divididos. Los dominicos en Nueva España, siglo XVI. México: El Colegio de México, 1977, págs. 38-41. s. r.
26Ibid., pág. 38.
27Ibid., pág. 36.
28Ibid., pág. 37.
29Ibid., pág. 39.
30En el siglo XVI, los agustinos (tras la Reforma protestante), y luego los mercedarios, entraron en el mismo proceso.
31MEIER Johannes. “Las órdenes y las congregaciones religiosas en América Latina”. En DUSSEL Enrique (ed.). Resistencia y esperanza. Historia del pueblo cristiano en América Latina y el Caribe. San José (Costa Rica): DEI - Cehila, 1995, pág. 583. ISBN: 9789977830896.
32BORGES Pedro. Religiosos en hispanoamérica. Madrid: Editorial Mapfre, 1992, pág. 249. ISBN: 9788471003379.
33Esta afirmación no significa que la Corona tuviera un espíritu antimonástico, ya que puede verse que los monasterios femeninos sí se establecieron a partir de la segunda mitad del siglo XVI, e incluso se permitió la aparición dentro de las órdenes mendicantes de recoletos masculinos, cuyos miembros se dedicaban a la observancia y la contemplación. Ibid., pág. 241.
34Citado en Ibid., pág. 248.
35Las órdenes que se intentaron fundar fueron las de los benedictinos, los jerónimos, los cartujos y los trapenses. Ibid., pág. 246.
36Ibid., pág. 241.
37BORGES Pedro. Religiosos... Op. cit., pág. 246.
38Idem.
39Ibid., pág. 48.
40Ibid., pág. 49.
41Ibid., pág. 50.
42HUERGA Álvaro. Bartolomé de las Casas. Vie et oeuvres. París: Éditions du Cerf, 2005, págs. 54-55. ISBN: 9782204068741.
43Según las periodizaciones aceptadas, la época denominada como Conquista comprende hasta mediados del siglo XVI. A partir de entonces se inicia propiamente la denominada Colonia, lo cual no significa que las expediciones de conquista desaparecieran, sino que hacia la fecha ya se encontraban fundadas las reales audiencias en la mayor parte de los territorios, y, por ende, ya se había establecido formalmente el aparato administrativo colonial español.
44CIUDAD SUÁREZ María Milagros. Los dominicos, un grupo de poder en Chiapas y Guatemala. Siglos XVI y XVII. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de Sevilla, 1996, pág. 7. ISBN: 9788400075927.
45Ibid., pág. 7.
46Ibid., págs. 10-11.
47Ibid., pág. 11.
48BORGES Pedro. El envío de misioneros a América durante la época española. Salamanca: Universidad Pontifica, 1977, pág. 121. ISBN: 8460009475. Obra citada en Ibid., pág. 12.
49MACÍAS DOMÍNGUEZ Isabelo. “Procedencia conventual y regional del aporte de la Orden de Predicadores a Indias”. En FUNDACIÓN INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. Actas del III Congreso Internacional sobre los dominicos y el Nuevo Mundo. Madrid: Editorial Deimos, 1991, pág. 253. ISBN: 9788486379193.
50Ante la imposibilidad de saber el número real de frailes que arribaron a las costas del Nuevo Mundo, dada la inexistencia de registros al respecto, los cálculos se han centrado en determinar más exactamente el número de religiosos registrados en la Casa de Contratación, en España, antes de realizar el viaje a América. Obviamente el número de viajeros registrados es mayor que el número de frailes que finalmente realizó el trayecto completo.
51GALÁN GARCÍA Agustín. “Aportación humana de la Orden de Santo Domingo a la evangelización de América (1600-1668). Una aproximación”. En Los dominicos y el Nuevo Mundo. Actas del II Congreso Internacional sobre los dominicos y su presencia en América. Salamanca: Editorial San Esteban, 1990, pág. 829. ISBN: 9788487557088.
52MACÍAS DOMÍNGUEZ Isabelo. “Procedencia conventual…”. Op. cit., pág. 248.
53GALÁN GARCÍA Agustín. “Aportación humana…”. Op. cit., pág. 833.
54GALÁN GARCÍA Agustín. “Dominicos a Indias (1600-1668). Un intento de aproximación”. En Archivo Dominicano Anuario, 1990, n.° 11, pág. 87. ISSN: 0211-5255.
55Ibid., pág. 88.
56GALÁN GARCÍA Agustín. “Aportación humana...”. Op. cit., pág. 829; CIUDAD SUÁREZ María Milagros. Los dominicos... Op. cit., pág. 117.
57Ibid., pág. 118.
58Ibid.
59MEDINA Miguel Ángel, O. P. “Métodos y medios de evangelización de los dominicos en América”. En Actas del I Congreso Internacional sobre los Dominicos y el Nuevo Mundo. Madrid: Editorial Deimos, 1988, pág. 160. ISBN: 8486379040.
60Citado en LÓPEZ RODRÍGUEZ Mercedes. Tiempos para rezar y tiempos para trabajar. La cristianización de las comunidades muiscas coloniales durante el siglo XVI (1550-1600). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2001, pág. 25. ISBN: 978-958-8181-87-5.
61MEDINA Miguel Ángel. Los dominicos en América: presencia y actuación de los dominicos en la América colonial española de los siglos XVI-XIX. Madrid: Editorial Mapfre, 1992, págs. 19-23. ISBN: 9788471002525.
Читать дальше