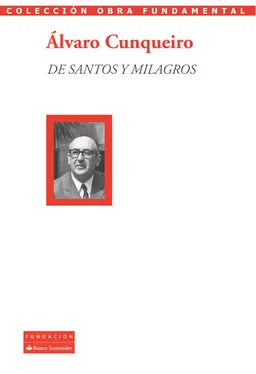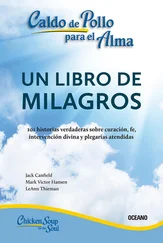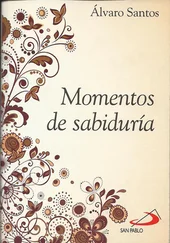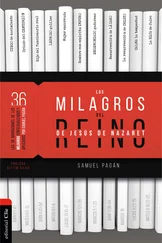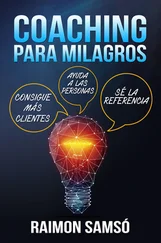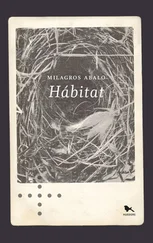Cunqueiro, asimismo, se pronuncia cada vez más abiertamente a favor de la lengua y la cultura gallegas y de su perentoria necesidad de normalización en todos los ámbitos sociopolíticos y culturales, de un modo que aún hoy hace vigentes buena parte de sus planteamientos. En cierto sentido, Cunqueiro estaba poniendo voz a los argumentos de los intelectuales a él vinculados, herederos de la visión política y cultural del Grupo Nós, y su figura intelectual cobró en esos años, dentro de su relevancia institucional, cotas de dignidad ética y cultural para el sistema intelectual y político gallego que fueron especialmente relevantes dentro y fuera del país.
Esos espacios canónicos de público y crítica se van haciendo más notables a medida que pasan los años setenta. En esas circunstancias de re-canonización de su obra y perfil intelectual hay que valorar la concesión del Premio de la Crítica en lengua gallega a Os outros feirantes , en 1979, y la concesión por parte de la Universidad de Santiago de Compostela del Doctorado Honoris Causa, en la que Cunqueiro plasmó, casi como un testamento intelectual, su consciente, constante y abierto compromiso con la lengua gallega y, por ende, con Galicia, que tuvo otro referente icónico a nivel político, como fue el hacer visible en los medios de comunicación su influencia para pedir el sí en el referéndum sobre el estatuto de autonomía, cuando ya estaba muy enfermo, tanto en apariciones televisivas como en particular con un importante artículo publicado en Faro de Vigo el 21 de diciembre de 1980, titulado «Nunha gran hora galega». En él escribió, simbólica y conscientemente, de nuevo, «Os tempos son chegados», el verso de Pondal, la misma frase que había pronunciado casi cincuenta años antes en uno de sus primeros discursos políticos, como compromiso pleno de su talante democrático y su profundo galleguismo. Era, además, un enlace vinculado a las tesis piñeiristas y, en general, a la llamada Generación Galaxia y Realidade Galega, respecto del valor de la identidad cultural y de la lengua como símbolo fundamental de galleguidad, que políticamente se marcaría en la táctica del galleguismo difuso que tiñó la acción política de estos intelectuales en los primeros ochenta.
Cunqueiro padecía diabetes. Una dolencia en un pie fue agravándose y su estado empeoró hasta tal punto que hizo necesarias varias hospitalizaciones y sesiones de hemodiálisis cuando una insuficiencia renal complicó el cuadro clínico. El 28 de febrero de 1981 fallecía en Vigo, a los setenta años. Su hijo César destaca de modo conmovedor cómo afrontó los días finales con su «exemplo imarcesíbel de coraxe e de valor e de serenidade diante do inevitábel»45, manteniendo su lucidez y su memoria prodigiosa hasta el final.
Si bien Cunqueiro parecía asumir en sus declaraciones públicas la existencia de una dicotomía entre la práctica del periodismo y la literatura, esta se reducía en particular a quejas por la falta de tiempo que esa profesión le dejaba, sobre todo tras acceder a la dirección de Faro de Vigo, para sus proyectos literarios de mayor envergadura. Pero lo cierto es que Cunqueiro siempre escribió prosa de arte, y una prosa literariamente cohesionada de un modo que supera la clasificación convencional de géneros. De hecho, al igual que en su obra novelística jugó a disolver los márgenes y rasgos definitorios del género, en sus artículos de prensa podemos igualmente observar esa disolución de fronteras, que hace tenue la clasificación de su prosa46. El mismo Cunqueiro fue consciente de esa consideración de sus artículos como textos puros cuando en las diferentes antologías publicadas por la editorial Táber alrededor de 1970 decidió incluir los textos sin fecha ni aditamentos paratextuales más allá del título. El componente narrativo ocupaba en ellos un lugar privilegiado para el propio Cunqueiro, fuera de lo accesorio que era su publicación periodística, para él, que se definió siempre, y por encima de todo, como fabulador.
Al igual que con el resto de su obra en prosa, el rasgo que más llama la atención, tanto al lector que se acerca por vez primera a la obra de Cunqueiro como al estudioso especializado, es el grado de profunda coherencia general que manifiestan sus textos articulísticos. El particular estilo y poetización que revela es plenamente reconocible, incluso en los artículos y textos breves que no llevaban su firma, como buena parte de los comentarios a pie de foto en las páginas de Faro de Vigo durante dos décadas. Dicha coherencia se da también en los planos temáticos. Es importante señalar que Álvaro Cunqueiro se movió siempre en un abanico relativamente poco extenso de referencias temáticas y culturales que utilizaba de modo recurrente en su obra, cargándolas así de una mayor funcionalidad interna. En ese sentido, él, que odiaba las clasificaciones, podía permitirse agrupar sus artículos por temáticas de una forma relativamente sencilla, y así solía mencionárselo en determinadas ocasiones a sus lectores, señalándoles, por ejemplo, que la narración iba a tratar sobre aspectos habituales en su prosa como las semblanzas y anécdotas sobre demonios o sirenas. Esta línea de clasificación temática ha sido habitual en muchas antologías, como las realizadas por César Antonio Molina, Néstor Luján o María Liñeira. Sin pretender exhaustividad, podemos señalar que en general, la clasificación de contenidos está vinculada en gran medida al grado de centralidad que ocupa el elemento cultural en la narración del artículo. Así, podríamos hablar de artículos que conforman ciclos laxos, como los formados por la mitología hebraica, que englobaría buena parte de su angelología y demonología, la tradición y mitologías helénica y bizantina, el ciclo bretón —en el que podrían incluirse todas las referencias artúricas que tanta importancia tienen en su obra—, el árabe, el irlandés-céltico, el africano, o el chino. Estos tres últimos, a diferencia de buena parte de los anteriores, no cuentan con un desarrollo novelístico en paralelo, como serán el Merlín e familia , Las mocedades de Ulises , As crónicas do sochantre o el Se o vello Simbad volvese ás illas . Al mismo tiempo, Cunqueiro contempla también buena parte de las referencias literarias de una forma recurrente, que podríamos llamar cíclica: Shakespeare, Dante y la literatura italiana del Renacimiento, Boswell, Dickens se convierten en temáticas con desarrollos articulísticos propios a lo largo de los años cincuenta, sesenta y setenta. Igualmente, conforman grupos de artículos periódicos los dedicados a seres mitológicos determinados, como las sirenas. Del mismo modo, y esto es relevante, el plano religioso será tratado de forma desacralizada47, como narraciones mitológicas —no en vano Cunqueiro conocía y citaba a menudo a autores expertos en mitología como Mircea Eliade o Lévi-Strauss—. Es en este grupo donde debemos englobar sin duda las narraciones de santos y milagros.
Junto con la referencia cultural, amplificada y desarrollada hasta formar ciclos, Cunqueiro trata la referencia espacial de forma similar, como articulista que maneja cultural y periódicamente paisajes determinados, sobre todo el gallego, pero también, de manera más amplia, en ciclos como los que dedica a su viaje por la Bretaña francesa o las importantísimas series sobre el Camino de Santiago. El retrato paisajístico permite la posibilidad de que el artículo desarrolle la temática de las semblanzas personales, reales o ficticias, que en general desenvuelven un tipo particular ligado al realismo mágico que conformará también modelos literarios propios en lengua gallega ( Escola de menciñeiros , Os outros feirantes , Xente de aquí e acolá ). Indudablemente, la forma articulística le ofrecía a Álvaro Cunqueiro, como podemos ver, una enorme flexibilidad temática, estilística y, sobre todo, de tratamiento interno, muy variado, de los elementos narrativos y ficcionales.
Читать дальше