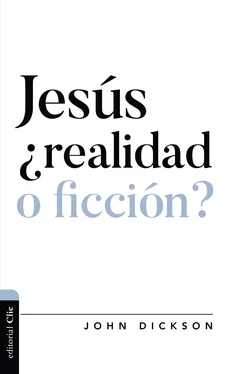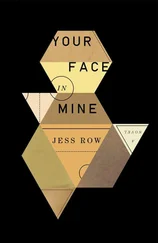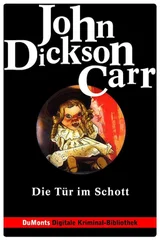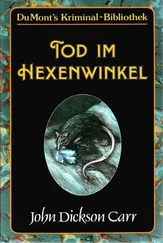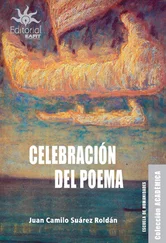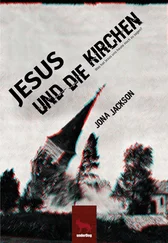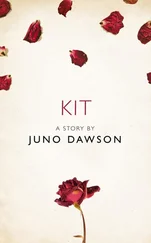ALGUNAS DEFINICIONES ESCÉPTICAS
La definición escéptica de “fe” como creencia que carece de evidencias ha llegado a nuestros diccionarios solamente por el uso reciente que se ha hecho de ella en círculos escépticos. Así es como funcionan los diccionarios. No son árbitros del mejor uso de los términos; solo registran cómo acaban usando las palabras los humanos. Y el uso de la palabra “fe” en el sentido despectivo de creer cosas sin una buena razón comenzó en un momento relativamente tardío de su historia (en el siglo XIX), y por algunas personas, no por una mayoría. Durante la mayor parte de la historia del idioma inglés, al menos desde el siglo XI hasta nuestros días, fe ha significado habitualmente “fidelidad”, “lealtad”, “credibilidad”, “confianza”, “veracidad” y “seguridad”; estos son sinónimos del significado originario de “fe” tal como aparece en el Oxford English Dictionary (OED). En concreto, hay dos definiciones de la fe que hallamos en esa entrada del OED que nos ofrecen una explicación perfecta de por qué la fe es esencial para el conocimiento en general y para el conocimiento histórico en particular:
7(a) La confianza o creencia firme en algo, o la dependencia de ello (por ejemplo, la veracidad de una afirmación o de una doctrina; la capacidad, bondad, etc., de una persona; la eficacia o el valor de una cosa); confianza; crédito.
7(b) Creencia basada en evidencias, en testimonios o en la autoridad de alguien.
El propósito de todo esto para nuestra investigación de la historia, y de la historia de Jesús de Nazaret en concreto, es destacar que la confianza en el testimonio (propia del sentido común) que respalda buena parte de nuestro conocimiento personal y académico del mundo también es crucial para obtener conocimientos sobre el pasado . Hacer historia conlleva leer testimonios antiguos y reflexionar sobre ellos para luego decidir si fiarnos de ellos o no (o alcanzar un punto intermedio). Abordamos los testimonios antiguos (las “fuentes primarias” que analizamos en los capítulos siguientes) de una manera muy parecida a como abordamos los testimonios de la vida cotidiana. Los historiadores formulan preguntas como estas:
¿Estaba el autor bien posicionado para conocer la información que transmite?
¿Tiene el autor el carácter general de ser alguien que informa de buena fe?
Lo que cuenta, ¿encaja con lo que se sabe más en general sobre la época y el lugar del que habla?
¿Alguna de las cosas concretas de las que habla el autor están corroboradas, al menos en términos generales, por el testimonio de otros autores?
LA PSICOLOGÍA DE LA FE Y LA DUDA
La creencia y la duda son tanto realidades psicológicas como condiciones intelectuales. El primer pensador que investigó la psicología de la creencia (por lo que sabemos) fue el filósofo griego Aristóteles (384-322 a. C.). Escribió el que posiblemente sea el manual de mayor éxito de toda la historia sobre cualquier tema. Su Retórica se estudió en universidades de todo el mundo, desde la antigua Academia de Atenas hasta las universidades medievales de París y de Oxford, llegando hasta el periodo moderno temprano en instituciones como Harvard y Princeton. El libro es un análisis detallado de por qué algunos argumentos son válidos y otros no, o, más exactamente, por qué algunas personas logran convencernos y otras no.
Aristóteles utiliza tres términos para etiquetar las tres partes de la persuasión:
1 A la dimensión lógica la llama logos.
2 Al aspecto ético (es decir, a si el persuasor parece moralmente creíble) lo llama ethos.
3 Y a la dimensión emocional la llama pathos.
Cada una de estas facetas de la persuasión se puede dividir en numerosas subcategorías, pero la idea básica es que la persuasión funciona o no dependiendo de toda una gama de factores, no solo de los hechos.
Por suerte o por desgracia, no somos cerebros suspendidos en un líquido. En lugar de eso, interpretamos la información basándonos en nuestras preferencias y en nuestras experiencias pasadas. Nos influyen las opiniones de las personas a quienes admiramos. No podemos evitar que nos motiven (o nos descarríen) factores concretos como son la edad, la salud, los patrones de sueño e incluso lo que desayunamos esta mañana. En otras palabras, no somos pura mente . También somos criaturas sociales, psicológicas y físicas. Esto tiene consecuencias importantes para nuestra forma de abordar la ciencia.
CONÓCETE A TI MISMO
La sabiduría resultante de conocer tus propias influencias cognitivas y emocionales es la revelación esencial que encuentro en uno de mis libros favoritos de la última década, La mente de los justos: por qué la política y la religión dividen a la gente sensata (Deusto, 2012), de Jonathan Haidt. El profesor Haidt es un psicólogo social evolutivo de la Universidad de Nueva York.
El libro es un repaso de los últimos veinte años de investigación sobre nuestra manera de forjar (y defender) nuestras creencias sobre política, religión, ética, estética e incluso ciencia. Un estudio tras otro demuestra que tendemos a formar nuestras opiniones intuitivamente , y solo entonces respaldamos nuestra postura con argumentos racionales.
Esta potente conclusión es un arma de muchos filos. Es aplicable tanto a conservadores como a progresistas, a fundamentalistas y a escépticos. Algunas de las evidencias para llegar a esa conclusión son muy graciosas (recomiendo de corazón el libro), pero la lección sencilla y recurrente es que la creencia y la incredulidad suelen ser el resultado de una combinación de factores. La argumentación racional tiene un peso específico, pero un papel importante (y si Haidt tiene razón, el papel principal) lo desempeñan las preferencias y las experiencias de vida que componen nuestra “cognición intuitiva”, como él la llama. Haidt comenta:
Preguntamos “¿Me lo puedo creer?” cuando queremos creer algo, pero “¿Me lo tengo que creer?” cuando no queremos creerlo. La respuesta a la primera pregunta casi siempre es “sí”, y “no” a la segunda.
NO IMPORTA LO INTELIGENTE QUE SEAS
Es posible que las evidencias más interesantes (perturbadoras incluso) sean las que, según la descripción de Haidt, demuestran que los individuos con un CI alto no son mejores que los que tienen un CI medio a la hora de evaluar de argumentos a favor y en contra de un tema. Los test revelan que la única “ventaja” que tienen las personas con un CI elevado es la capacidad de racionalizar internamente sus opiniones y de defender su postura ante otros. Tienen lo que Haidt llama un “secretario de prensa interno”, que puede justificarlo todo automáticamente. “Las personas con un CI más alto pueden dar más razones” para justificar su postura en un debate, dice, “pero no se les da mejor que a otros encontrar razones para la otra postura”. Los listos tienen más fácil, sencillamente, salir airosos en las discusiones… consigo mismos y con otros.
La investigación que esboza Haidt ayuda quizá a explicar la conclusión (bastante extendida) de que, por lo general, los ateos son más inteligentes que quienes creen en Dios. 5Si Haidt tiene razón al decir que la inteligencia meramente permite que las personas se convenzan a sí mismas (y a otros) de un argumento, podemos concluir que las personas inteligentes destacan en argüir evidencias en contra de Dios. Su inteligencia no dice nada sobre la calidad de las propias evidencias. Al decir esto no pretendo ofender a ningún ateo.
En realidad, a esta misma investigación se le puede dar la vuelta para que escueza a algunos cristianos. Cuando analizamos los datos resulta que aunque los ateos, hablando en términos generales , tienden a ser más inteligentes que los teístas, los anglicanos (la Iglesia de Inglaterra o episcopalianos) tienden a tener el CI más elevado de todos. Sí, son más inteligentes que los ateos (véase el estudio de Nyborg que acabo de citar). ¿Qué significa esto? Pues a la luz de la conclusión de Jonathan Haidt sobre el vínculo que existe entre la inteligencia y la racionalización, seguramente no significa gran cosa. Tanto los ateos como los anglicanos deben resistirse a la tentación de citar su CI como confirmación de las cosas en las que creen. ¡Sencillamente, puede que se les dé mejor convencerse a sí mismos de que tienen razón!
Читать дальше