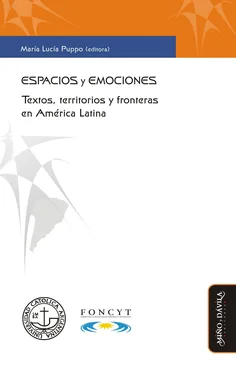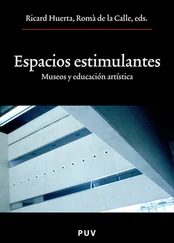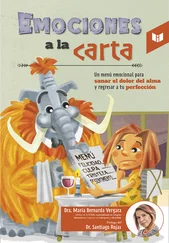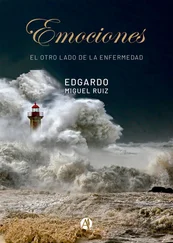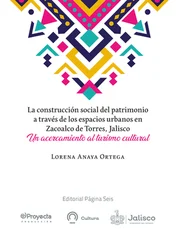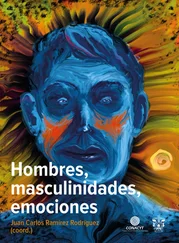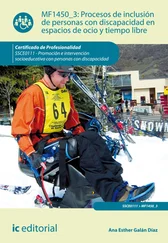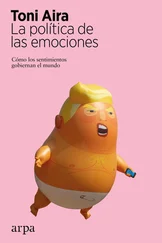Además, al estar tan estrechamente vinculados con la trama de experiencias, valores y normas tejida en el tiempo, los estados afectivos culturalmente encarnados se perfilan como un medio privilegiado para estudiar los imaginarios que sustentan a las sociedades contemporáneas. Las investigaciones en este sentido son alentadoras, pero todavía incipientes, puesto que las emociones permanecen, por lo general, asociadas a la dimensión subjetivo-introspectiva del ser humano y solo ocasionalmente a la dimensión sociocolectiva, sobre la cual aletea un aire de vaguedad e irracionalidad difícil de eliminar. Habiendo sido tradicionalmente concebidas “como procesos espontáneos e involuntarios que irrumpen en multitudes y reuniones sin mucha participación cognitiva” (von Scheve y Slaby, 2019: 49), las emociones colectivas parecen cuestionar “la comprensión de las sociedades modernas como formaciones predominantemente racionales e ilustradas” (Kolesch y Knoblauch, 2019: 256). Por eso se ha preferido tratarlas como un fenómeno residual y excepcional, cuando en realidad se trata de experiencias omnipresentes en la vida cotidiana.
Todo ello nos invita a “convertir la invisibilidad cultural de las emociones en un espacio crítico de reflexión” (Peluffo, 2016: 14). Solo de este modo será posible abarcar fenómenos complejos y geográfica e históricamente estratificados como la “identidad nacional” y la “memoria colectiva” o comprender estructuras sociales “en las cuales las desigualdades y las relaciones de poder ligadas a la raza, la clase y el género son rampantes” (Slaby y von Scheve, 2019: 3) o, incluso, enmarcar adecuadamente acontecimientos de gran actualidad como las formas desenfrenadas de xenofobia que están reproduciéndose a nivel mundial. Como ha subrayado el antropólogo Gastón Gordillo, en Argentina, por ejemplo, el mito de la nación blanca “se puede entender mejor como una formación afectiva y geográfica que niega su existencia porque no se reduce a una ideología consciente y opera a un nivel […] emocional” (2016: 242-243, cursiva del autor).
2. Agentividad y reproducción de los afectos culturales
Desde el trabajo fundacional de Georges Lefebvre (1986[1932]), La Grande Peur de 1789, sabemos que un estado emocional como, por ejemplo, el miedo puede ser percibido a nivel de grupo, comunidad, clase o incluso de sociedad, llegando a afectar la nación en su conjunto.6 Más allá de su magnitud, lo sucedido en 1789 no fue un hecho excepcional ni tampoco aislado: la historia humana puede ser interpretada como una inmensa constelación de eventos, desde los grandes acontecimientos hasta los sucesos de la vida cotidiana, en los cuales los afectos difundidos entran en juego, empujando a las personas a tomar decisiones (de naturaleza económica, política, sanitaria, ambiental, etc.) y, en definitiva, influyendo sobre el curso de los eventos mismos.
En este sentido, hoy la teoría de los afectos culturales –a partir de una larga tradición teórica abonada por la sociología, la psicología social y la historia (donde se destacan nombres tales como Gustave Le Bon, Émile Durkheim y el citado Lefebvre)7– está (re)descubriendo dos conceptos fundamentales: el de agentividad y el de reproducción.
2.1 Agentividad
El primer término pone de relieve la capacidad que las emociones colectivas poseen de generar relación y acción al desplegarse en íntima conexión con el entorno del sujeto agente, cuyo comportamiento es afectado por el entorno mismo. Jan Slaby y Philipp Wüshner (2014: 216) definen este proceso como “acoplamiento fenoménico”, es decir, “la participación directa [direct engagement] de la afectividad” de un sujeto agente tal como se da en una disposición ambiental “que tiene en sí misma cualidades afectivas y expresivas”, como puede ocurrir, por ejemplo, durante una performance musical (para un estudio detallado sobre este tema, véase Riedel y Torvinen, 2020). Lo que hacen las emociones es acompañar y sintonizar (o de-sintonizar) al sujeto en su acción activo-pasiva de ubicación en el entorno –donde “el entorno prorrumpe en términos de posibilidades [affordances] y solicitaciones que le ofrece al agente” (Slaby, 2014: 38)–. Esto tiene dos consecuencias. En primer lugar, el cuerpo, gracias al cual tiene lugar esta “encarnación” en el mundo, se perfila como “un campo de resonancia en el que los éxitos o los fracasos de las actividades, así como las perspectivas y los obstáculos, se registran inmediatamente en forma de sentimientos positivos o negativos” (Slaby, 2014: 38). Dichos estados afectivos a su vez actúan como “dispositivos” que orientan y modifican la acción del sujeto desde el interior hacia el exterior, en un complejo juego de retroalimentaciones, puesto que el mismo “exterior” –como veremos en el próximo apartado con el concepto de “atmósfera”– se encuentra imbuido de afecto.8 En segundo lugar, las emociones se revelan como una forma de dinamismo trasformativo ya que su participación en el entorno “ayuda a configurar el espacio de posibles ulteriores formas de representarlas y, por tanto, determina en parte cómo la emoción se desarrollará posteriormente” (Slaby y Wüshner, 2014: 212).
Las emociones, lejos de ser estados pasivos, tampoco coinciden con las acciones mismas. Como se mencionó, son más bien disposiciones que orientan (no obligan) al sujeto hacia una acción, tejiendo su relacionalidad con el ambiente que lo hospeda y, por supuesto, con los demás seres humanos. Por eso la implicación social de las emociones y sus facetas “colectivas” son tan poderosamente evidentes.
Las investigaciones existentes sugieren que las emociones colectivas –a las que los colectivos sociales son muy propensos– promueven la acción colectiva, la cohesión social, la solidaridad, la identidad colectiva y la pertenencia y, al mismo tiempo, constituyen o promueven las fronteras, la exclusión y la depreciación de los demás. (von Scheve, 2019: 268)
En síntesis, la agentividad pone de relieve la íntima relación que existe entre las emociones, las relaciones intersubjetivas y el espacio socialmente construido.
2.2 Reproducción
El segundo concepto mencionado, reproducción, pone de relieve la capacidad que las emociones colectivas poseen de desenterrar de la memoria esquemas emocionales –bajo la forma de comunicación verbal, no verbal y material (actos de habla, imágenes, objetos, etc.)– que se repiten en el tiempo. En otras palabras, incluso cuando son extremamente transitorias y circunstanciales, las emociones llevan consigo una densa capa de temporalidades: por eso, además de ser expresiones colectivas, son formaciones culturales que se despliegan en repertorios afectivos compartidos.
El concepto de reproducción debe mucho a la confluencia de tres horizontes de pensamiento en auge en los últimos años: (1) la “memoria cultural” impulsada por Jan y Aleida Assmann y desarrollada actualmente a través del noción de “mnemohistoria” (Tamm, 2015); la “posmemoria” de Marianne Hirsch y los estudios sobre el llamado trauma transgeneracional;9 (3) la teoría afecto-céntrica inaugurada por el historiador del arte Aby Warburg.10 A los efectos de la presente reflexión, quisiera destacar en particular la productividad del concepto de Pathosformel de Warburg (2010), quien acuñó este término para designar las fórmulas expresivas a través de las cuales el pathos se manifiesta en las imágenes de forma transcultural, es decir, en diferentes espacios-tiempos de la historia cultural humana. En otras palabras, la fórmula sería la “traducción” plástica de la intensidad del dolor entendido en el sentido más amplio, como una experiencia original (veteada de euforia, agitación, exceso, violencia, éxtasis) impresa en la memoria de la humanidad: no una sintaxis figurativa fija que se repite a lo largo del tiempo, sino una especie de esquema emocional que, de vez en cuando, se “encarna” en las imágenes.11 A esto se vincula directamente otro concepto clave, el de Nachleben (supervivencia): las fórmulas, sacando su fuerza expresiva del pathos, traen consigo una especie de energía residual nunca extinguida, un rastro de vida pasada, como lo ha definido Georges Didi-Huberman (2009), uno de los más célebres intérpretes de Warburg. Esto explicaría por qué ciertos motivos, ciertos estilemas, ciertas configuraciones aparecen cíclicamente en la historia y se perciben como objetos culturales reconocibles (o familiares) y, al mismo tiempo, nuevos (véase Schankweiler y Wüschner, 2019a y 2019b; Losiggio y Taccetta, 2019; Taccetta, 2019; Gherlone, 2021).
Читать дальше