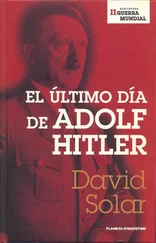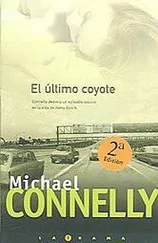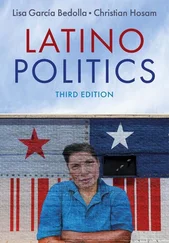Tenía razón, ese comportamiento no era propio de alguien acostumbrado a lidiar con la furia del mar. Hablar con la chica, por muy guapa que fuera, no iba a costarme la vida; no había motivo real para tener miedo. Era tiempo ya de comportarse como un auténtico marinero. Justo en ese momento, cuando la decisión ya estaba tomada, ella se incorporó, comprobó que no se dejaba nada en la mesa y se dirigió a la salida.
—Tu última oportunidad —me susurró Germain.
La chica pasó por mi lado acomodándose su pequeño bolso en el antebrazo. Era ahora o nunca; un «hola», un «perdona», un lo que fuera. Abrí la boca; las palabras no salieron. Ella siguió su camino sin darse cuenta siquiera de mi existencia y se esfumó igual de rápido que los sueños lo hacen al abrir los ojos.
—¡Soy un desgraciado! —exclamé dando un golpe en el mostrador.
—La desgracia te la labras tú solo, muchacho.
—Ponme otro ron —pedí con agresividad al camarero.
—Así no vas a conseguir nada —me recriminó Germain.
—¡Y quién coño eres tú para darme consejos!
Se arremangó la camisa y me mostró el tatuaje que llevaba: una calavera.
—¿Un pirata?—solté asustado.
—No —contestó con una carcajada tan violenta que casi manda al suelo los pocos dientes que le quedaban—. Me llamo Germain, soy escritor, y esta calavera no tiene nada que ver con la piratería, es el Memento mori. Lo usaban los religiosos en la Edad Media como recordatorio de lo corta que es la vida terrenal. Hoy estas aquí, pero mañana no lo sabes. Hay que aprovechar cada instante y, por supuesto, no dejar escapar las oportunidades.
Señaló entonces a un hombre de unos cincuenta años que, sentado a lo lejos, tomaba un triste vaso de leche. Se distraía retocando las alas de su viejo sombrero, a juego con unos zapatos tan gastados que, a su lado, mis botas parecían recién salidas de fábrica.
—¿Cuánto dinero dirías que tiene ese?
—Muy poco, la verdad.
—Pues es uno de los hombres más ricos de la ciudad.
—¡Qué! —grité alzando tanto la voz que me acabó oyendo todo el local menos aquel tipo, que seguía sumido en su mundo.
—Es Jean Louis y tiene una verdadera fortuna, pero no se gasta un céntimo por miedo a lo que le pueda pasar mañana. Y ahí lo tienes, bien entrado en la madurez sin disfrutar de su dinero. En su lugar, yo me dejaría de tonterías y me pediría el licor más caro; y además, invitaría a todo el mundo.
Levantó su taza de café a modo de brindis imaginario hacia todos esos clientes a los que él habría invitado, el tal Jean Louis incluido.
—Pobre hombre —siguió Germain—. Me recuerda a esa gente que se guarda la mejor botella de vino para una ocasión especial. ¡Qué estupidez! Ábrela hoy, estás vivo, ¿acaso hay una ocasión mejor?
Al decir eso me lanzó una mirada como si esperase una respuesta por mi parte que jamás llegó.
—Bueno, marinero —concluyó tras darle un último sorbo a la taza y dejarla sobre el mármol de la barra—. Me encantaría seguir conversando contigo, pero debo irme. Hay un asunto del que tengo que ocuparme y ya llego tarde.
Me dio un fuerte apretón de manos, y alargó un par de billetes al camarero para que se cobrara mi ron. Obviamente rechacé su ofrecimiento, pero no quiso atender a razones y se fue a toda prisa. Fuese pirata, escritor o viajero, no cabía duda de que había algo misterioso en su persona. Su penetrante mirada, su particular manera de gesticular al hablar, así como su acento, que no tenía nada de francés, me dejaron un buen rato pensativo. Desde luego, no era de Niza, pero ¿de dónde?
Me puse a recorrer las calles con el objetivo de conseguir una chica, y esta vez ya no hacía falta que fuese un monumento a la belleza; no me podía permitir el baldón de partir de ese puerto sin un beso de alguna de ellas. Cansado de dar vueltas sin éxito, me senté un momento en un banco de la plaza mayor y me quedé mirando la estatua del personaje que le prestaba su nombre, Giuseppe Garibaldi. Aventurero y militar a partes iguales, sus campañas se saldaban con victorias, siendo la unificación de Italia su mayor éxito y por lo que se le acabaría recordando. No era alto ni fuerte; pero a pesar de ser poca cosa, su porte infundía respeto y admiración. Unos orígenes muy humildes y un físico nada privilegiado no le frenaron en absoluto para salir a la conquista de sus sueños. Quizá también yo debería hacer como él, dejarme de tantas historias, pensar menos y actuar más.
La noche cayó y me encontró paseando de nuevo por el Promenade des Anglais. Un bullicioso grupo de jóvenes pasó por mi lado: los chicos iban con levita y pelo engominado; las chicas engalanadas con sus mejores joyas. Se dirigían al Palais de la Jetée, un casino flotante a cincuenta metros de la orilla que se asemejaba ligeramente al Taj Mahal indio, aunque hecho de hierro y cristal. Entre risas y comentarios jocosos —e impacientes por reventarse su dinero, que seguro sería mucho—, cruzaron la pasarela que les llevaría a ese majestuoso templo del juego.
Aunque no disponía de mucho contante en mis bolsillos, sí tenía lo suficiente como para jugar un par de partidas al blackjack. Me gustaba el juego y me tenía por buen jugador, así que me fui envalentonando y, presuroso, también yo crucé la pasarela. Adelanté a un hombre con un gracioso bigote tipo cepillo que llevaba del brazo a una preciosa pelirroja a la que doblaba en edad y estatura. Rico y con una mujer así del brazo, ¿qué más se podía pedir en la vida?
El sonido de la ruleta se mezclaba con los gritos de los apostantes. Las luces de las lámparas árabes que colgaban del techo empezaban a revelarme parte del exotismo oriental con el que estaba decorado su interior. Mis ojos brillaban de la emoción, ¡era mucho más grande y lujoso de lo que parecía desde fuera! Una mano frenó mi avance.
—Lo siento, pero es obligado vestir de etiqueta —dijo uno de los tres gorilas que vigilaban la puerta.
—¿En serio me lo dices? —contesté quitándome su mano de encima—. ¿No puedo entrar ni siquiera cinco minutos?
—Las normas son claras.
El señor del bigote entró sin ningún problema, y al hacerlo me dirigió una altiva mirada; la chica que iba con él fue más amable y, aunque en un primer momento me miró confundida, acabó dedicándome una fugaz sonrisa. A mis espaldas, los empujones de la gente ansiosa por jugar me echaron al fin para atrás.
Divagando por las ya oscuras calles de Niza me daba cuenta de que mi paso por ese puerto no iba a ser nada productivo. Por mucho que me dijera Germain, sin una buena apariencia no tenía absolutamente nada que hacer. Se me cerraban todas las puertas, y no solo las de los casinos. Las princesas buscan príncipes, no malolientes marineros de tres al cuarto. Pero, aunque era consciente de ello, no podía sacarme de la cabeza aquella chica. La deseaba, la quería tener en mis brazos.
—¿A dónde vas, marinero? —me interpeló una voz carrasposa.
Repasándome con la mirada estaba una prostituta entrada en carnes y años. Iba maquillada con tan mal gusto que parecía escapada de un circo. La ignoré por completo.
—¿Estás seguro de que no quieres pasar la noche conmigo? —insistió—. A estas horas ya no encontrarás a ninguna niña, y partir de un puerto sin haber estado con ninguna no es propio de un auténtico marinero.
Un ardiente sentimiento de rabia me embargó. Lo que me decía era cierto, ni conseguí ni conseguiría ya ninguna chica, a no ser que… Bueno, quizá Jake no andaba errado, y uno tenía que comerse muchos calamares antes de poder aspirar a una sirena. Pero, ¿realmente hacía falta empezar con ese gigantesco calamar sacado de las profundidades marinas? No era en absoluto un buen comienzo, pero había que empezar con algo; y quién sabe, puede que mi compañero también pasara por lo mismo antes de coleccionar tantas amantes como tatuajes. Decidido: iba a pensar menos y actuar más, me comportaría de una vez por todas como lo haría un verdadero marinero. Di media vuelta y fui en busca de la mujerona.
Читать дальше