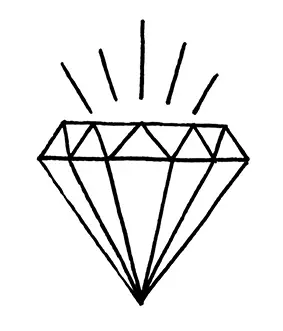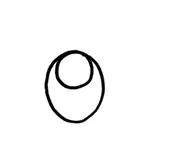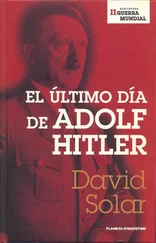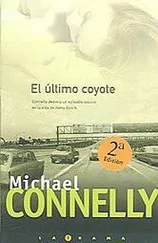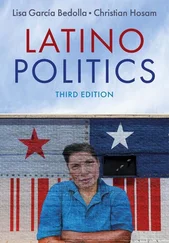Un murmullo me sacó de la ensoñación: dos chicas estaban embocando el callejón. Mis reflejos reaccionaron y me puse el chaquetón tan rápido que ellas no notaron nada; pasaron por mi lado y me dirigieron una sonrisa tan bella que consiguieron llevarse mi atención hasta que desaparecieron calle adelante. Ya liberado de ese hechizo, pude sumergirme de lleno en el otro: contemplar mi diamante.
Metí la mano en el bolsillo del chaquetón, pero allí no había nada. Se me heló la sangre. Busqué y rebusqué por todos lados. Nada. Busqué en mis pantalones. Solo restos de tabaco. El diamante seguía sin aparecer. Me entró un sudor frío, y más cuando al mirar al suelo vi una rejilla por debajo de la cual corría el agua.
Me agaché y mis temores se confirmaron. Entre la corriente y su orilla, una cajita de terciopelo hacía equilibrios para no caer al agua. Agarré la rejilla y tiré de ella con todas mis fuerzas, una y otra vez; pero no cedió lo más mínimo. Lo único que conseguí fue que la cajita cayese al agua y se alejase de mí navegando sobre la corriente con la misma clase y majestuosidad con la que el Johanna lo habría hecho por el mar.
Lancé gritos de rabia y dolor. Igual que los golpes del herrero forjan el arma, esos gritos forjaron mi alma y, al levantarme, lo hice con otro porte, con otra mirada. Había nacido una nueva persona. Me quité el chaquetón y lo lancé lejos de mí. Salí del callejón sin abrigo ni camiseta, con todos los tatuajes a la vista. La gente, escandalizada, me lanzó hirientes miradas cargadas de odio y repugnancia, a las que respondí con una sonrisa, pero no una sonrisa cualquiera, sino una cargada de orgullo. Los tatuajes formaban parte de mi vida y, por mucho que a esa gente le disgustasen, no iba a volver a renunciar a ellos. Por querer esconderlo perdí el diamante, pero gané una lección aún más valiosa: cada cual es como es, y jamás hay que avergonzarse de ello. ¡Al contrario! Uno tiene que sentirse orgulloso; y a quien no le parezca bien, ese es su maldito problema. El vagabundo al que conocí no iba a dejar de ser quien era para encajar en esa sociedad, tampoco lo iba a hacer yo. Por ello, para que no se me olvidase, lo anoté en mi diario personal, mi propia piel, en un lugar que estuviese bien visible para mí y para el resto del mundo: el dorso de mi mano.
La afilada aguja empezó a hacer su trabajo. El dolor del tatuaje, el dolor de la experiencia vivida, tinta y sangre mezcladas para dar vida a una persona que ya no volvería a ser la misma. Pinchazo a pinchazo dieron forma a mi nuevo tesoro, un diamante; y este, ya no podría escaparse nunca de mis manos.
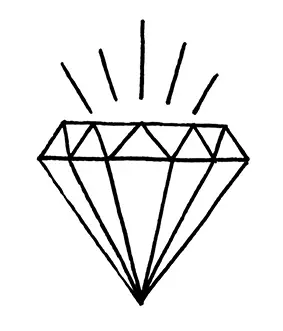
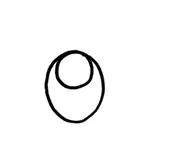
Tras contar esta historia, el viejo marinero repasaba con el dedo el diamante como si lo estuviera dibujando por primera vez. Bastaba mirarle a los ojos en ese momento para darse cuenta de lo mucho que le gustaba ese tatuaje, fiel reflejo de la persona que él era: fuerte, brillante y con un orgullo desmedido de sí mismo y de su excepcional vida. Un auténtico superhéroe, y no como esos que llenan las páginas de los tebeos, pues cuando alguien llega a brillar como lo hizo él, no hay absolutamente nada que pueda herirle, del mismo modo que no existe en la naturaleza nada que pueda arañar la superficie del diamante, el mineral más duro del mundo, pero también el más preciado. Es por ello que no podía empezar a hablar del viejo marinero, de su vida y su viaje personal, sin contar la historia de ese tatuaje, que sin ser la primera ni la más apasionante, fue la que más veces me contó, seguramente por su afán de despertar en mí esa fuerza y ese orgullo que no dejaban que mi diamante brillara.
Me conocía al dedillo todas sus historias, cada una de sus palabras, sus expresiones, así como sus pausas escénicas, que repetía siempre en los mismos momentos, con tal teatralidad, que parecía haber estado ensayando horas ante el ovalado espejo del armario de su habitación. Qué extraño se me va a hacer oír esas mismas historias a través de mi voz ahora que, a sus ochenta y cinco años, decidió emprender ese último viaje al puerto más desconocido de todos.
Su infancia no fue nada fácil: estuvo marcada por la temprana desaparición de su padre, un apuesto marino murciano al que el mar se tragó. Su madre, obrera de una fábrica textil del barrio del Raval de Barcelona, tuvo que doblar turnos para poder sacar al niño adelante. Eran tiempos duros, la pobreza planeaba sobre la ciudad como aves de rapiña dispuestas a cobrarse una nueva víctima, y ser madre soltera complicaba aún más las cosas. A veces, un mendrugo de pan y un par de huevos fritos era cuanto tenía que ofrecer a su hijo. Viendo esa miseria y la tristeza en los cansados ojos de su madre, a los ocho años sin que nadie se lo pidiese se puso a trabajar en la fábrica. Como era pequeño y delgado, lo emplearon para que limpiase las chimeneas desde dentro. Sus pulmones se llenaron de cenizas, pero a diferencia de otros niños, que murieron o enfermaron, él siguió adelante, sabía que si caía también lo haría su madre. Era un trabajo que odiaba con todas sus fuerzas, así que cuando se le presentó la oportunidad de salir al mar, no se lo pensó dos veces y zarpó. Empezó de grumete en su amado Pistis Sofía, luego como segundo de a bordo en el monumental Coloso, siguió de «pirata» en el cazatesoros Sumerian y acabó cumpliendo su sueño de ser capitán de su propio barco, el Gerdien-Johanna.
El viejo marinero era a los tatuajes lo que los libros a las palabras: no se entiende el uno sin el otro. Veintitrés dibujos decoraban su cuerpo, testigos directos de los momentos clave en su vida que lo ayudaron a crecer y convertirse en ese carismático cuentacuentos. Y aunque a mí me encantaban sus tatuajes, jamás pensé en hacerme ninguno. Les tenía un profundo respeto. No por el dolor o el estigma social que me pudieran causar, sino porque, tal como él me decía, el tatuaje nace, no se hace, y en mi caso aún no había nacido ese momento especial por el cual el tatuaje actúa como sello de aquello que merece ser recordado.
Tuve la suerte de conocer las historias de todos sus tatuajes excepto la de uno: cinco números cinco que llevaba tatuados en su muñeca. Sabida era de todos aquellos que lo conocieron su devoción hacia ese número, que de un modo u otro siempre estuvo presente en los momentos más importantes de su vida. Fuera ese el motivo o no, jamás quiso contármelo, y cuando se lo preguntaba, me decía que un día lo sabría, que no quisiera correr, que todo tiene su momento, y que este aún no había llegado; era como si quisiera guardarse la mejor de sus historias para el final. ¡Y vaya si lo fue! Sería una más de las rocambolescas sorpresas a que me tenía acostumbrado.
El destino quiso que el viejo marinero fuese abuelo y que conociera a su nieto en la habitación 505 del hospital en el que trabajaba su única hija como contable. Circunstancia que favoreció mucho las cosas, pues cuando rompió aguas, tan solo tuvo que tomar el ascensor para bajar un par de plantas. No recuerdo nada de ese día, pero por lo que me han contado cientos de veces, al entrar en la habitación, el viejo marinero abrió la puerta gritando con su vozarrón de lobo de mar: «¡Vamos a ver a ese grumete!». Y, al verme tan pequeño y tan poca cosa, lo corrigió al instante: «Bueno… a ese grumetillo». Todo el mundo se echó a reír, incluso mi madre que todavía estaba recuperándose de los problemas que le di en el parto; por lo visto yo era uno de esos de los que no quieren salir, de los que están demasiado bien ahí dentro.
Читать дальше