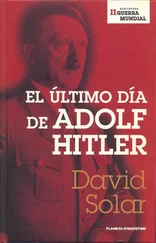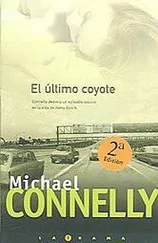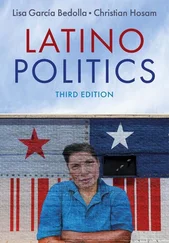—Es como el alcohol —explicó el vendedor al ver mis muecas—. La primera vez que lo pruebas lo detestas, pero luego no puedes vivir sin él.
Convaleciente del golpe que recibieron mis papilas gustativas, no pude sino darle la razón y amablemente decliné el otro trozo que me ofrecía. Me marché lo más rápido que pude, escapando de ese persistente olor que tanto agradaba a sus clientes, y me quedé a la entrada del mercado, buscando desde ahí a la muchacha. De repente, algo impactó en mi cabeza. Era una pelota hecha con tiras de bambú que ya había visto en una de los puestos. Me agaché para recogerla y al momento apareció un niño con un gracioso chaleco y un lazo atado en el cuello, que, vencido por su timidez, se detuvo de golpe. Hice rodar la pelota hacia sus manos, y cuando la tuvo, salió corriendo a esconderse tras las piernas de su madre, quien, en la distancia, me regaló una sonrisa. Esa gente era encantadora, solo por cruzarse con ellos ya le alegraban el día a uno.
El sol del mediodía empezó a brillar con mucha fuerza. Me vi obligado a rendirme a su grandeza y me quité mi querido abrigo en su honor. Busqué entonces algo de sombra donde poder cobijarme, ya que, por extraño que pueda parecer en un marinero, nunca fui un gran amante del sol. Y fue justamente esta nueva búsqueda lo que me llevó, sin quererlo, a dar con aquello que buscaba desde que desembarqué. En uno de los bancos situados bajo una reconfortante sombra estaba la chica del puerto. Leía un libro y su cesto, como no, estaba lleno a rebosar de durians. Me dirigí a ella con ese aire de conquistador que, tras varios desencantos, ya dominaba casi a la perfección.
—Perdona que te moleste, pero estabas antes en el puerto, ¿verdad?
Levantó la mirada del libro y, en lugar de dedicarme la sonrisa que tanto me había cautivado, se incorporó asustada y se alejó con tanta prisa que dejó olvidado el cesto con los durians.
—¡Oye, no era mi intención molestarte! —aseguré mientras avanzaba hacia ella—. Solo quería tener una conversación contigo.
Al ver que la seguía, echó a correr como si en ello le fuese la vida. No comprendía esa reacción; había sido cortés con ella en todo momento. Miré a mi alrededor: habían desaparecido las sonrisas, y las antes afectuosas miradas se tornaron frías y llenas de menosprecio. «¡Qué extraño!» Pensé, pero no le di mayor importancia. Decidí sentarme en el banco que había dejado libre la muchacha y descansar a la sombra. Tiempo que hubiese disfrutado de lo lindo si en la huida hubiese olvidado el libro y no ese maldito cesto con los durians.
Cuando parecía que el sol iba de baja, me volví a poner mi abrigo y aproveché para visitar los lugares más emblemáticos: el fuerte con sus cañones y el faro. En todas partes me dedicaron las mismas sonrisas que recibí al llegar. Disfruté especialmente de la compañía del viejo farero, un antiguo pescador malayo de no más de metro y medio de estatura, que quiso invitarme a tomar el té de las cinco con él y un pequeño macaco que tenía como mascota. Me habló de los Hantu Luat, unos seres demoníacos, que según la tradición local, habitaban las profundidades de esos mares. Todo marinero que se precie tiene alguna historia sobrenatural que contar, situaciones vividas que al carecer de explicación lógica suelen caer en el olvido —muchas veces a propósito— tras unos cuantos tragos de ron. Ese no era el caso del farero, que no solo no quería olvidar lo que sus ojos habían visto, sino que se empeñaba en contar su experiencia con el afán de mostrar a los demás que esos demonios eran reales y no mera palabrería de los ancianos. Cuando me despedí de él, también lo hizo el sol de nosotros, lo cual me llevó a darme cuenta de algo que me había pasado por alto: no tenía lugar donde dormir.
Alrededor del puerto suelen encontrarse las mejores opciones para los delgados bolsillos de un marinero, y Penang no iba a ser la excepción. No tuve que dar muchas vueltas para descubrir un lugar que cumplía mis preferencias, una destartalada posada cuyo nombre, El Tigre Oscuro, estaba escrito en un chirriante cartel que se balanceaba por el viento del anochecer. Al entrar descubrí al momento que la elección del nombre no era casual, allí olía a ese felino y tanto las paredes como el suelo estaban llenos de mugre. Pero el sitio era barato y eso entonces pesaba más que cualquier otro aspecto.
Me acerqué al mostrador y vi que las hojas del libro de registro estaban manchadas por goterones de tinta. De repente, apareció detrás de mí una mujer, dándome un buen susto. Su blanca tez contrastaba con el negro con que vestía su cuerpo. Sin dejar de inspeccionarme tras unas diminutas gafas se situó detrás del mostrador.
—¿Hay habitaciones libres? —pedí.
—¿Para uno solo? —preguntó con poco interés.
—Sí, solo yo.
La mujer consultó el libro de registro y me acercó una pluma estilográfica.
—Habitación número cuatro —dijo señalándome una de las casillas libres de goterones para que firmase en ella.
Cogí la pluma y con ánimo de no manchar mi querido abrigo, pues a juzgar por lo sucedido con huéspedes anteriores la tinta iba a salir a chorro, me arremangué hasta el codo. La mujer cerró el libro.
—Lo siento, no quedan habitaciones.
—¿Pero no me habías dicho que sí? —pregunté confundido.
—Sí. Pero eso era antes.
—Antes… ¡¿de qué?!
—Antes de recordar que no había habitaciones libres —concluyó mientras guardaba el libro en un cajón del mostrador.
¡Era de locos! Estuve a punto de lanzarle la pluma a la cabeza, pero entonces recordé lo que me había enseñado Matías. Me dijo que debía escoger siempre la opción que menos problemas causara, a no ser que se tratase de algo que quisiera de corazón; en tal caso, era obligación elegir el camino que me llevase a lo que deseara por muchas dificultades que ello pudiera acarrear. Quedarme a dormir en aquel antro no era un sueño que ansiase cumplir, así que, apretando los dientes de rabia contenida, dejé la pluma sobre la mesa y me largué.
Fui de pensión en pensión, de taberna en taberna; pero, para mi sorpresa, todo estaba lleno. No había una sola cama libre. A las dos de la madrugada ya empezaba a hacerme a la idea de que pasaría la noche en la calle, lo cual no sería nada agradable, pues si durante el día el sol calentaba con ganas, en su ausencia el frío se metía en los huesos. Me disponía a acurrucarme en un portal y hacerme un ovillo con el abrigo, cuando un soplo de aire cálido me acarició las mejillas. Esa suave caricia me lanzó hacia el lugar de donde provenía tan agradable calor. De un oxidadísimo cubo de basura sobresalía una llama. Me acerqué y, sin importar el crepitar del fuego, extendí las manos hacia su calor.
Al poco rato llegó un andrajoso vagabundo de pelo largo cargado con una bolsa llena de restos de comida. Sin apartar la mirada de mí, echó su contenido al cubo. Me sentí como si estuviera robándole algo suyo y bajé los brazos.
—Adelante, chico —ofreció con una sonrisa—. Hay suficiente para los dos.
Alargué de nuevo las manos, y esta vez lo hice con tantas ganas que casi me quemo la yema de los dedos.
—Gracias.
—No, gracias a ti por acompañarme —replicó el vagabundo con efusividad—. Es la primera vez que tengo invitados.
Esa afirmación me hizo sonreír, y lo agradecí, pues era señal de que mi cuerpo iba recuperando el calor, tanto que incluso noté gotas de sudor resbalar por mi espalda. Me quité el abrigo.
—¡Diantres, sí que llevas tatuajes! —exclamó mi anfitrión al ver los dibujos que adornaban mis brazos.
—Es costumbre entre marineros; utilizamos la piel a modo de diario, en ella escribimos nuestros progresos y aventuras.
Читать дальше