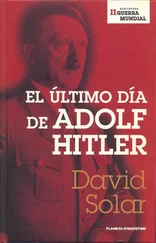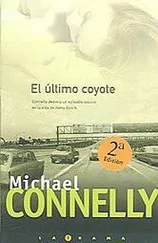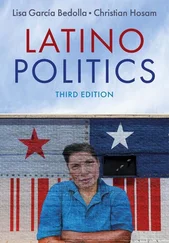Como mi padre tenía que estar siempre fuera de casa intentando vender alguna de las colecciones de ropa de la que era representante y mi madre hacía más horas que un reloj en las oficinas del hospital, gran parte de mi educación recayó en las tatuadas manos de mi abuelo. Y resultó ser un gran acierto, pues a pesar de sus locuras y de su carácter indomable, se mostró siempre muy comprensivo conmigo y trató con el mismo respeto cualquier problema que me afectara, fuese uno serio o una chiquillada propia de un niño en su difícil camino a la madurez.
Recuerdo esa vez en mi segundo año de carrera en que iba yo de un lado a otro como alma en pena, tratando de librarme del sufrimiento que me producía estar enamorado de una de mis profesoras, una mujer diez años mayor que yo y que evidentemente no me hacía caso alguno. Cada vez que ella entraba en clase, perdía el mundo de vista. Embobado, seguía cada uno de sus movimientos. Pero ¿qué podía hacer este pobre estudiante? Era mayor que yo, y seguro que estaría casada, y no con uno cualquiera, sino con algún directivo de una multinacional. Y aunque era consciente de todo ello, y trataba de quitarme ese pensamiento de la cabeza, lo que conseguía con ello era metérmelo todavía más adentro.
Al ver que mi humor cambió y que estaba entrando en una peligrosa espiral obsesiva de la que me sería difícil salir, el viejo marinero vino a buscarme a mi cuarto. Se sentó sobre mi cama y encendió uno de sus cigarrillos Ducados. Se desabrochó su camisa dejando a la vista parte de sus tatuajes, y tras dar una honda calada que llenó de humo toda la habitación, empezó:
Capítulo 2
Primeros pasos
Tenía diecisiete años cuando recibí mi primer tatuaje: una golondrina en la parte derecha del pecho, mis primeras cinco mil millas navegadas. Me costó decidirme, pero Jake, mi compañero de camarote, a quien consideraba como un hermano, me convenció; decía que yo nunca sería un auténtico marinero sin tatuajes que acreditasen mis progresos en el mar. Acepté, pues lo que deseaba por encima de todo no era solo ser marinero, sino el mejor de todos. Jake, que tenía un maletín con material de tatuaje, remojó la aguja en tinta y, a modo de bautismo, la introdujo en mi piel. Mis gritos se oyeron en todo el Pistis Sofía. El dolor era tremendo. Jake empujaba a pulso la aguja que iba montada en un palito de madera, solo parando para cambiar dicho palo por otro armado con seis agujas Apreté los dientes a cada picadura hasta que al fin llegaron las liberadoras palabras.
—¡Ya tienes tu primer tatuaje! —exclamó Jake con su encantadora sonrisa—. El primero de una larga serie.
—No lo creo —contesté intentando sobreponerme a un terrible mareo, que fue a más al ver cómo mi compañero me limpiaba la sangre con el mismo trapo que utilizábamos para quitar la grasa de las herramientas.
—¿Y tú quieres ser marinero?
—¡A mí no me engañas más! —grité apartando el trapo de un manotazo—. ¡Vete a torturar a otro con tus tatuajes!
—Coño, pero qué blandito es mi Davy —dijo mientras me pellizcaba el moflete a modo de broma—. Si no eres capaz de soportar el dolor de un simple tatuaje, ¿cómo harás para aguantar el de los envites de la vida?
A punto estuve de responderle con un puñetazo, pero logré contenerme y me fui, no sin antes insultarlo a él y a toda su familia. Jake sabía perfectamente qué tecla pulsar en cada momento para hacerme saltar, y eso le divertía tanto que acabó por convertirse en su pasatiempo favorito. Él a mí también me tenía como un hermano, el pequeño en este caso, y me trataba como tal, para lo bueno y para lo malo. Una vez, en una de estas peleas entre hermanos, Matías tuvo que terciar para separarnos, pues lo que empezó siendo una de las habituales bromas de Jake acabó por convertirse en una encarnizada pelea en la que casi destrozamos el barco. Desconozco cómo lo hizo, pero lo cierto es que, sacando una fuerza más propia de un dios griego que la de un veterano marinero, Matías nos agarró a los dos por el pescuezo y nos lanzó por la borda. Y ahí nos tuvo, nadando detrás del Pistis Sofía durante más de dos horas, hasta que se nos pasó el enfado y nos dejó subir a bordo. Ya en cubierta no nos quedaban fuerzas ni para mantenernos en pie y, tumbados en el suelo, tuvimos que aguantar tanto las risas de John el irlandés como la bronca del capitán y su advertencia de que, la próxima vez que quisiéramos quemar energías, esa iba a ser la manera.
Jake me sacaba solo tres años, pero parecía mucho mayor que yo. Danés de nacimiento, su sangre vikinga se portó generosamente con él y le otorgó un físico envidiable: era alto, fuerte y muy bien parecido; pero eso a él le daba lo mismo e incluso disfrutaba afeando su aspecto. Se hacía cortes en los pómulos o se afeitaba a menudo los lados de la cabeza, dejándose una cresta que a todos nos parecía ridícula pero a él le encantaba; claro que la suerte que tuvo en el físico no corría pareja con su cerebro: estaba como una auténtica regadera. Lo llevaba todo al extremo, incluidos los tatuajes. No tenía en el cuerpo un solo hueco libre de tinta. Supersticioso como era y partidario del «vale más que sobre que no que falte», se llenó el cuerpo de todo tipo de símbolos e imágenes religiosas a modo de protección. Para él, sus tatuajes eran sus talismanes, y sus preferidos los de tradición marinera, como el gallo que llevaba en el pie izquierdo y el cerdo en el derecho. En ese caso no solo el tatuaje era importante, sino también su lugar: si no estaba donde le correspondía, la protección no tendría ningún efecto. Se creía que el marinero que lo llevase en los pies, en caso de naufragio se salvaría de morir ahogado, como sucedía a gallos y cerdos que, al viajar en cajas de madera, siempre salían a flote.
Limpié la sangre de mi tatuaje con el agua de lluvia que usábamos para ducharnos. La golondrina tenía muy buena pinta, no así mi pecho. Tras volver a maldecir a Jake y a mí mismo por haber caído en su trampa, salí a cubierta y me puse a fregarla de arriba abajo sin descanso.
—David, deja ya el fregoteo, que acabarás por agujerear el barco —ordenó Matías parándose a mi lado.
—Sí, capitán —contesté levantándome de un salto, estropajo en mano.
—No por fregar la cubierta ochenta veces vas a ser mejor marinero.
—Yo solo quiero…
—Ya sé lo que quieres —me interrumpió, y llevó su mano a mi hombro—, y valoro muchísimo tu actitud, pero ser un buen marinero es algo más que limpiar cubiertas.
Me acompañó hacia la barandilla, miró el mar e inspiró profundamente.
—Es sentirte parte de lo que ves, del cielo, del aire y especialmente del mar.
Sacó una botella de ron de uno de los amplísimos bolsillos de su chaquetón de la marina americana a la que sirvió de joven. Eso, junto a los tatuajes de los dos cañones cruzados y la descarada pin-up, era cuanto le quedaba de aquel tiempo al que jamás se refería. Levantó la botella a modo de brindis y dio un largo y sonoro trago. Se secó de la barba algunas de las gotas de ron que no encontraron el camino hacia la boca y me acercó el ron.
—Eh… no creo que ahora sea el momento… —negué nervioso, pues no me gustaba el alcohol y no quería que se diese cuenta.
—¡Vamos! —exclamó con firmeza—. ¡Es orden directa del capitán!
No tenía elección: un buen marinero no puede contradecir las órdenes de su superior. Tembloroso, di un sorbo y mi cuello ardió, provocándome un fortísimo ataque de tos. ¡Ese licor era puro fuego!
—Ron jamaicano, el más fuerte de todos —dijo entre risas—. Siempre que tengas un problema, te lo quitará de cuajo. Por cierto, ya me contó Jake que tienes tu primer tatuaje. El primero es siempre el más doloroso; los siguientes apenas los notarás, es más, ya verás cómo los disfrutarás.
Читать дальше