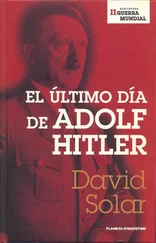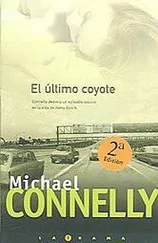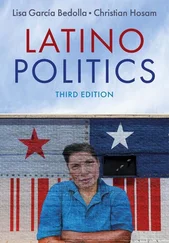Media hora más tarde salía de un apestoso burdel, tan aturdido que apenas podía mantenerme en pie. No tanto por el olor a orines y colonia barata que desprendía la cama en la que nos acostamos sino por la experiencia vivida bajo sus sábanas, en la que, entre otras cosas, descubrí que a las prostitutas francesas les gustaba llevar tatuajes tanto como a los marineros. Tenía cinco corazones tatuados bajo los cuales lucían las iniciales de los que fueron sus amantes preferidos. Mis iniciales jamás figurarían en su piel. Vomité. Mi cuerpo quería quitarse de encima ese horrible momento; pero, por mucha bilis que echara, no conseguía arreglar nada. Quise irme de allí a toda prisa pero tropecé con mis propios pies y di de bruces en el suelo. Me levanté y las arcadas volvieron, con tal violencia que me hicieron perder el equilibrio de nuevo. Quise frenar la caída apoyándome en una farola, con tan mala suerte que, del impacto, el poste se torció y dejó caer uno de sus globos de cristal sobre mi cabeza mandándome de vuelta al suelo. Ahí me quedé, tendido entre vómito y cristales.
Un grito desgarró la tranquilidad de la noche. El miedo primero y luego la curiosidad me despejaron. No sabía qué sucedía, pero debía de ser algo grave, pues el ruido y el alboroto crecían por momentos. Me puse en pie, el dolor de cabeza era tremendo, pero decidí ir a echar una ojeada.
Un corrillo de gente se había formado en la entrada de la ciudad vieja. A codazos, conseguí hacerme un lugar y lo que vi me sobrecogió sobremanera. En el asfalto yacía un cuerpo inerte y a su lado, un coche de carreras con capó abollado. Dos segundos, solo dos segundos y se habría salvado. Sus ojos, abiertos pero carentes de vida, me miraban. El color azulado de su piel, la expresión de dolor del rostro y su extraña postura, como si de una marioneta sin hilos se tratase, me dejaron temblando. Pero había algo aún más terrorífico si cabe: ¡conocía a ese hombre!
Llegaron los gendarmes, y con el pretexto de que no había nada que ver, dispersaron a todo el mundo. La cortina de mirones se fue abriendo, y como me quedé quieto sin responder a sus requerimientos en francés, usaron el lenguaje universal, el de la fuerza: me asieron de la camiseta y me lanzaron lejos. En la distancia logré ver cómo un oficial le echaba una manta encima, cerrándole los ojos al mundo.
Mi cabeza empezó a dar vueltas como un tiovivo. Sentía una angustia terrible en el pecho que apenas me dejaba respirar y, sin saber muy bien cómo, me metí en una iglesia, lugar donde, con independencia de la fe que uno profese, se respira calma y sosiego; sensaciones que necesitaba recuperar con urgencia. Me senté en uno de los bancos, intentando pensar en otra cosa que no fuese la muerte. ¡Pero qué difícil me resultaba! Cerré los ojos y traté de buscar algo que alejase esa traumática imagen de mi cabeza, y entonces acudió ese enorme calamar para rescatarme de las profundidades. No se trataba de un pensamiento agradable, pero era lo bastante potente como para alejar ese terror que tanto me estaba privando del aire. Jamás hubiese pensado que la experiencia vivida con esa prostituta fuese a traerme nada positivo. La respiración recobró su ritmo natural, los temblores menguaron y mi mente pudo al fin relajarse. Dejé entonces que los ojos se adaptaran a la penumbra y, al hacerlo, vi cómo debajo de mis pies había una calavera grabada en piedra. Era una lápida. Y no era la única: el suelo estaba lleno de ellas. Volvió el ataque de pánico, y con muchísima más fuerza. Me levanté de un salto y salí de allí procurando no pisar ninguna de esas calaveras que me recordaban a cada paso que no importaba quién fuese ni el dinero que tuviese, la muerte me había echado el ojo y me acabaría encontrando.
Me cobijé en la playa esperando a que el sol se alzara y con ello se llevase la oscuridad del cielo y, con un poco de suerte, de mi alma. Me senté en la orilla. Estaba formada por piedrecillas y me pasé el resto de la noche contemplando cómo las olas, en su ir y venir, las movían de arriba abajo y de abajo arriba, creando con ello un sonido singular. Parecía como si el mar se estuviese riendo por esas cosquillas; ¿o era de mí de quien se estaba riendo?
Amaneció. Los comerciantes abrieron sus negocios, los artistas y los bañistas empezaron a ocupar los mejores sitios. Un nuevo día de verano daba comienzo, pero yo seguía en la noche. Continuaba sintiéndome mal y el aire todavía no acababa de encontrar el camino a mis pulmones. No sabía qué hacer ni dónde ir, así que cuando la playa estuvo atestada de gente y sus miradas puestas sobre mí en lugar de la cúpula del Negresco, decidí volver al café del día anterior; un lugar conocido, aunque carezca de encanto, siempre da una reconfortante sensación de seguridad. Abrí la puerta, que no me pareció nada pesada, y me senté en la barra.
—¿Oui, monsieur? —dijo uno de los camareros.
—Un ron.
—¿Tan temprano? —soltó Germain detrás de mí con una humeante taza de café en las manos.
—¿No te has enterado? —pregunté nervioso.
—¿Enterarme de qué?
—El tipo que estaba sentado aquí, el que era rico…
—Sí, Jean Louis. ¿Qué pasa con él?
—Está muerto —conseguí articular con voz trémula—. Lo atropellaron anoche.
A Germain la noticia pareció afectarle muy poco. Negó levemente con la cabeza, mojó los labios en su café y, al notar que aún estaba caliente, lo dejó para luego.
—¿Sabes lo que más pena me da, muchacho?
—¿Qué?
—Que murió sin haber vivido. Esa estúpida manía de guardarse todo el dinero, ¿para qué? ¿De qué le sirve ahora? ¿Acaso los billetes que tiene guardados bajo el colchón le van a devolver la vida? El dinero, como la vida, no vale nada si no se usa.
El escritor volvió de nuevo a su taza y esta vez sí la terminó. Al pasar el camarero por nuestro lado, le silbó y, una vez tuvo su atención, depositó en la barra unos billetes.
—Cóbrate de aquí mi café, el ron del chico y los dos más que se va a tomar.
—¿Dos más? —repetí confundido.
Germain me señaló la puerta a modo de respuesta. Estaba entrando la chica que me tenía enamorado. Esta vez no iba hacia su mesa al lado de la ventana, sino que venía a la barra. Mi corazón no estaba para más trotes, pero aun así tuvo que recibir un último varapalo. Ella pasó ante mí, tan cerca, que me rozó el brazo con su cabello y le estampó un beso en la mejilla del desdentado Germain.
—Tuviste tu oportunidad y sabes que la respeté —me aclaró cogiéndola de la mano—. Pero cuando salí de aquí fui a hablar con ella. Le dije un par de cosas y ya ves, acabamos juntos.
—Además fue muy divertido —intervino la joven con aire risueño—. Ni te imaginas lo primero que me dice Germain, nada más y nada menos que si era la puta mujer perfecta.
—¿Y acaso no es verdad? —apostilló él guiñándome un ojo.
—Pero mira que eres descarado —dijo ella dándole juguetonamente un golpe en el pecho.
Mi cara era un poema, y de los malos.
—Ha sido un placer conocerte —añadió el escritor—. Te deseo lo mejor, y estoy seguro de que la próxima vez que nos veamos ya te habrás convertido en un auténtico marinero.
Se puso la chaqueta sobre sus delgados hombros y se fue con la chica, la mujer más guapa de todo Niza. Esto me acabó impactando mucho más que el cadáver de Jean Louis. Tras los dos vasos de ron que me sirvió el camarero, más otros cuatro que cayeron por mi cuenta, me juré a mí mismo que jamás iba a volver a perder una oportunidad. En adelante dejaría atrás cualquier miedo y me lanzaría por todas. Pero para que ese juramento tuviera validez necesitaba su sello.
Subí a bordo del Pistis Sofía y lo primero que hice tras saludar al capitán y a John, que lucía otra muesca más en su estrella y un ojo morado tan brillante como su sonrisa, fue pedirle a Jake que me hiciera un tatuaje. Estirado en su camastro, me pidió que lo dejase para otro día, que agotado como se encontraba no se veía capaz de hacer un buen trabajo. Pero a mí eso me daba lo mismo, lo necesitaba ya. Sabía qué tatuaje quería y dónde lo quería. Como ocurría con sus talismanes, donde el lugar era tan importante como el dibujo, el mío iría en el brazo, allí donde me llevé el golpe del bólido que, por dos segundos, casi me cuesta la vida. Jake, ante mi insistencia, acabó por incorporarse. Resoplando, sacó aguja y tinta, y me tatuó. Esta vez casi ni me dolió pues conocido el dolor emocional, el dolor físico ya no me pareció ni la mitad de fuerte. Otro dibujo nació en mi piel: una calavera, mi memento mori.
Читать дальше