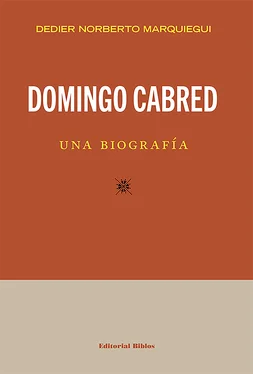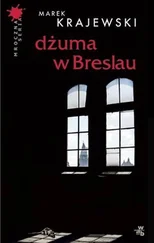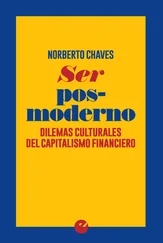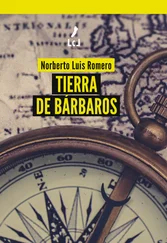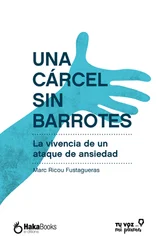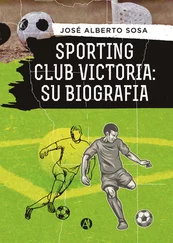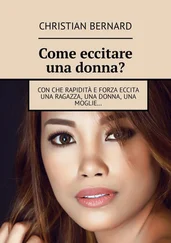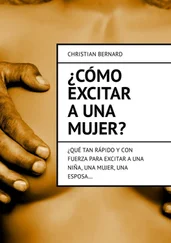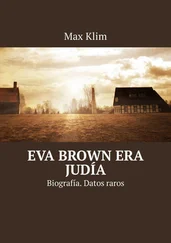Pero las dificultades no tardarían en materializarse y lo harían con fuerza durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, al suprimirse los fondos presupuestarios asignados a la Escuela en 1838, a lo que habría que agregar las tensiones políticas generadas por el exilio de los profesores que discrepaban con el régimen rosista, lo que la condenó a su desaparición o a una inacción manifiesta. Caído Rosas, la Escuela de Medicina fue separada de la Universidad, hasta tanto fuera reorganizada, pasando a depender directamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por decreto de octubre de 1852 se creó el Consejo de Higiene Pública que restableció la antigua Academia de Medicina otorgando a los estudios médicos la jerarquía de facultad. Fue designado como su primer presidente decano el doctor Juan Antonio Fernández, remplazado en 1855 por el doctor Francisco Javier Muñiz. La enseñanza de la medicina era efectuada en el edificio del Hospital de Hombres, al lado de la iglesia de San Pedro Telmo, en la actual calle Humberto Primo entre Defensa y Balcarce. Los años posteriores serán testigos del desarrollo de un sostenido proceso de reorganización, caracterizado por logros fundamentales. Entre esos progresos deben citarse la inauguración del nuevo edificio de la facultad en 1858, en el primer solar propio frente a la citada iglesia, y la creación en 1863 de la biblioteca, impulsada por Juan José Montes de Oca, tercer presidente decano, lo mismo que la creación de varias cátedras, que en general seguían el modelo de la Facultad de Medicina de París. En estos años se dieron, asimismo, los primeros pasos organizados de estudios universitarios odontológicos, obstétricos –para la formación de parteras– y farmacéuticos.
En 1859, un destacado profesor de la Academia, el doctor Ventura Bosch, encarga al presbítero G. Fuentes (cura de la parroquia de San Miguel) la construcción de un asilo para enfermos mentales al que se dio el nombre de Hospicio de San Buenaventura en homenaje al iniciador de la obra. El edificio fue levantado en terrenos que ahora pertenecen al Hospital Rawson, de la antigua Convalecencia. Caído Rosas, en 1852 el gobierno de la provincia, poco después escindida de la Confederación Argentina, crea la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en lugar de la Academia, 3que pasó a ser el órgano directivo y administrativo que legislaba y asesoraba al decano en la gobierno del nuevo instituto superior de instrucción en medicina. La Facultad se encargaría de la enseñanza y concesión de grados; el Consejo de Higiene, de la policía sanitaria, y la Academia, de la gestión universitaria. En 1867-1868 una epidemia de cólera mostró la vulnerabilidad de las ciudades, en particular Buenos Aires, una impresión agigantada por la epidemia de fiebre amarilla de 1871. En 1860 se crea la Sociedad Médica Bonaerense, que fue la base de la Sociedad Médica Argentina, que fundó y presidió Emilio Coni y que luego cambió su nombre por el de Asociación Médica Argentina, que ostenta hasta la actualidad (y que en 1864 comienza a publicar la Revista Médico-Quirúrgica ). Un año después, el rectorado de Juan María Gutiérrez supuso cambios significativos tanto en la orientación de los estudios como en las formas de gobierno de la Universidad de Buenos Aires. La fundación del Departamento de Ciencias Exactas en 1865 significó la primera presencia de estudios modernos de carácter experimental que consolidaron el abandono de la precedente tradición escolástica. Ese mismo año Gutiérrez elaboró un reglamento universitario que establecía que la institución sería gobernada por un consejo de catedráticos presidido por el rector, un modelo que repetiría en las facultades. Años después, precisamente en 1871, elevó un proyecto de ley orgánica para todo el sistema de enseñanza que concebía la universidad como el resultado de la articulación de un conjunto de facultades y contemplaba el sistema de concursos como mecanismo para la adjudicación de las cátedras. Estas disposiciones fueron canalizadas por decreto del Poder Ejecutivo a cargo de Nicolás Avellaneda en 1874.
En 1873 se produjo, por iniciativa de Eduardo Rawson y el entonces profesor de Fisiología doctor Santiago Larrosa, una reorganización interna de la Facultad, a través de la cual se creaba por primera vez una cátedra de Higiene. Como antecedente, la elevada mortandad inducida por la epidemia de fiebre amarilla de 1871 había generado consenso entre la población y las autoridades municipales de la ciudad de Buenos Aires sobre la necesidad de ofrecer una respuesta integral al problema del tratamiento, la obtención y distribución de agua potable. La creación de una red de aguas corrientes y desagües cloacales comenzó a tomar forma y dio solución a ese problema, aunque más no fuera en el centro, pero exigió un sustrato intelectual que le diera fundamento y continuidad a lo largo del tiempo. En ese sentido, la obra de José María Ramos Mejía y Eduardo Wilde, que propició la firma de tratados con Brasil y Uruguay para evitar nuevos brotes que circularan por vía marítima y fluvial, que, junto con la de Guillermo Rawson, fue parte principalísima del nuevo movimiento higienista que operaba como vanguardia en ese momento. “Asilar”, “aislar” (eufemismos que se refieren a la habitual práctica de la secuestración de personas), “prevenir”, “educar”, “alimentar”, “higienizar”, “suprimir” las malsanas costumbres que imperaban en los barrios periféricos donde todavía dominaba la “mala vida” (la prostitución, el alcoholismo, las enlodadas calles de tierra y los infectos zanjones al aire libre, que favorecían la proliferación en dolencias infectocontagiosas y la mala iluminación que propiciaba la delincuencia, entendida como enfermedad, por dar algunos ejemplos) eran términos médicos que se convirtieron en lenguaje común de la población a través de los folletines, las novelas, el cancionero, el refranero, el circo criollo y los periódicos que llegaban hasta ella. El carácter voluntarista, además de controlador y discriminatorio de esta propuesta, dirigida a los sectores pobres pero no a la parte sana de la sociedad, que se descontaba los tenía por definición incorporados, se revela no solo por su matriz ideológica, romántica y positivista, sino porque todos esos problemas son ahora parte de los reclamos que esos mismos sectores populares de los barrios con insistencia les formulan a unas autoridades municipales de los pueblos y las ciudades de la provincia de Buenos Aires y del interior, además de las provinciales y nacionales, que se muestran impotentes (hoy más que nunca) para poder darles respuesta. Cuestiones ideológicas al margen –que por supuesto no lo están a la luz de algunos inmovilizadores dogmas actuales que buscan presentarse como soluciones únicas y excluyentes cuando no lo son y se revelan como poderosas barreras para el progreso y las aspiraciones de ascenso social de una población 4que nunca estuvo “por encima” sino que vivió de acuerdo con las posibilidades que le brindaba cada época, por contraste con el liberalismo y el positivismo decimonónico que no se ponía techo y siempre iba por más, como corresponde a un país que quiera gravitar de manera no servil en el concierto de las naciones internacionales y esté al servicio de la gente que lo votó y no de otros intereses ajenos a ellos–, basta recorrer la literatura borgeana, donde los “niños bien” se divertían recorriendo los “piringundines” de la periferia, tierra de guapos, compadritos y malevos, pero también de pobres indigentes reducidos a la condición de arlequines para la generalizada risa de los malcriados de la clase alta, 5para tomar conciencia de la naturaleza incumplida de ese programa que no lograba cuajar en la realidad. En 1874, por otra parte, por el ya mencionado decreto del Poder Ejecutivo Nacional se determinó que la Facultad de Medicina volviera a la órbita de la Universidad de Buenos Aires y que la Academia de Medicina se hiciera cargo de su gobierno, acompañando a los decanos. A partir de esta nueva organización, se sucedieron como decanos los doctores Manuel Porcel de Peralta, Pedro Antonio Pardo, Cleto Aguirre, Mauricio González Catán, Leopoldo Montes de Oca y Enrique del Arca. En 1880 se inauguró el nuevo Hospital de Buenos Aires en la calle Córdoba, que es entregado a la Facultad de Medicina en 1883, luego de la “federalización” de la ciudad, denominándose a partir de entonces Hospital de Clínicas. En 1895 fue inaugurado un nuevo edificio para la Facultad –frente al antiguo hospital–, que se convirtió en sede de los estudios médicos en la denominada Escuela Práctica de Medicina y Morgue, creada a propuesta de Eliseo Cantón.
Читать дальше