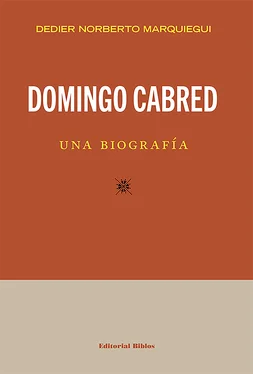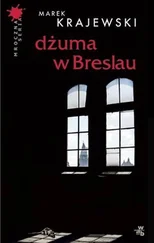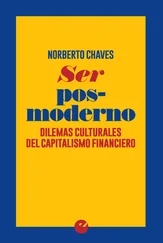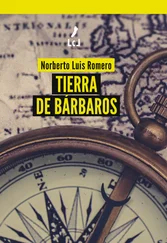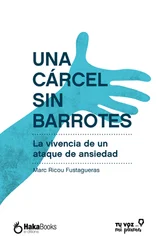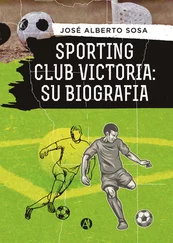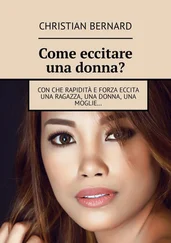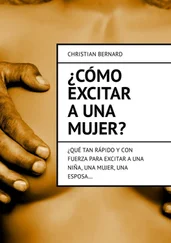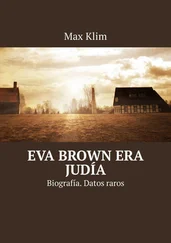Sin embargo, achicando un poco la mirada, esa aparente homogeneidad encubre una dualidad profunda entre el ángulo noroeste de la provincia, 2escenario privilegiado de ese panorama, y el centro-sur ganadero, un lugar de despliegue de las fuerzas disciplinadoras de esa elite que recae sobre una población dispersa que se sostiene en un medio de amplia disponibilidad de tierras, de grandes estancias y de un ganado productor de cueros al que esa dirigencia aspiraba a controlar, haciéndolo desde la autoridad de los funcionarios representantes de su clase, que la ejercían desde las pequeñas ciudades, como Curuzú Cuatiá. Precisamente, en ese sur agreste era fundada en 1843 Paso de los Libres, aledaña a la mencionada Curuzú Cuatiá, aunque pegada al río Uruguay que la separaba de la brasileña Uruguayana, con la que estableció una relación privilegiada. Cuero sin curtir y ganado en pie para los saladeros y los pueblos fronterizos riograndenses, cigarros, madera de palmar, suelas y cítricos constituían lo principal de esos tráficos, no pocas veces clandestinos. 3Características todas que hacían de ella un lugar particularmente apto para el comercio y el surgimiento de una burguesía comercial poderosa, socialmente influyente y siempre predispuesta a establecer fuertes lazos con las clases políticas provinciales. Allí nacía dieciséis años después, el 20 de diciembre de 1859, a solo tres años de la sanción de la Constitución correntina, Domingo Felipe Cabred, hijo de uno de los miembros más destacados de ese sector acomodado, Jacinto Cabred, originario de Belén (Catamarca) aunque probablemente de ascendencia francesa, y de Salomé Chamorro, otra representante de las familias prominentes de ese mismo sector. Jacinto no se privaba de relacionarse con lo más granado de los círculos políticos de la provincia. Era masón, 4compañero de logia del gobernador Santiago Baibiene. Precisamente bajo las órdenes de Baibiene participó de las fuerzas correntinas que se opusieron en 1871 a la entrada del caudillo entrerriano Ricardo López Jordán, a quien derrotaron en Ñaembé. 5Allí conoció, y es seguro que trabara relación, con el segundo de Baibiene, el joven oficial tucumano Julio Argentino Roca, a cargo de las tropas nacionales de refuerzo que volvían de Paraguay y sería un referente insoslayable poco después en la construcción del Estado nacional argentino.
Pero las cosas habían cambiado dramáticamente en Corrientes. La férrea oposición al libre comercio de Buenos Aires y la ruptura con Juan Manuel de Rosas de Pedro Ferré –que lo condenó a un breve exilio brasileño–, la apertura portuaria durante el bloqueo francés y la alianza con los unitarios para enfrentar a Rosas, la posterior derrota y muerte de Genaro Berón de Astrada constituyeron el prolegómeno de una época de decadencia, caracterizada por la pérdida de influencia de los líderes tradicionales, la merma de recursos fiscales por la cerrazón aduanera de Buenos Aires y el surgimiento de poderes alternativos (comandantes de campaña) en el sur ganadero, además de los acuerdos y la competencia entre unitarios y federales. Esos fueron algunos de los ingredientes de ese deterioro agravado, por si fuera poco, por la involucración territorial de la provincia en la guerra del Paraguay. Por eso mismo, en el sur, otro grave dilema de la época era el elevado nivel de militarización, consecuencia de todos esos hechos, donde los jefes departamentales y caudillos militares adquirieron un predicamento y una creciente autonomía respecto de las elites tradicionales. En ese clima enrarecido, el poder político, la propiedad de la tierra y las posibilidades de ascenso social se manifestaron en el sur más abiertamente que en otros lugares del espacio provincial. Y, como era habitual en las regiones de frontera, se vincularon aquí con el servicio en la milicia. El típico ejemplo lo encontramos en Nicanor Cáceres, el caudillo hijo de comerciantes, luego dueño de la estancia latifundista El Paraíso en Curuzú Cuatiá desde donde ejercía su poder discrecionalmente. Desde muy joven vinculado a la milicia antirrosista del gobernador Joaquín Madariaga, cuyas fuerzas estaban al mando del general José María Paz, después de la derrota de Vences pasó al servicio de vencedor Justo José de Urquiza. La política correntina estuvo desde esta época subordinada a Entre Ríos hasta bien entrada la década de 1860. Con carisma particular, gran capacidad de mando, poseedor de bastas extensiones de tierras, Cáceres actuó con gran independencia de los gobernantes de la capital correntina. Negoció por momentos con algunos de los jefes departamentales y hasta hizo peligrar la estabilidad institucional correntina. Respondía cabal, casi servilmente, a las órdenes de Urquiza… Eso lo puso en la mira de los gobiernos de Juan Pujol y su sucesor José María Rolón, que trataron de controlarlo militarmente sin poder lograrlo, y lo expuso al desdén de las elites gobernantes tradicionales y las burguesías comerciales locales que soportaban mal la subordinación de una provincia, antes entera dueña de su vida y gestora de su porvenir sin interferencias. Cosas del destino, Rosas mediante, participó del pronunciamiento de Urquiza y luego de la unión entre las fuerzas del gobernador Benjamín Virasoro, las suyas propias y las del poderoso caudillo entrerriano, que formaron parte de la coalición que puso fin a la dictadura del tirano porteño en la batalla de Caseros, de la que Nicanor Cáceres participó activamente, aunque disconforme con el papel que le otorgó su comprovinciano Virasoro. Luego de un breve exilio entrerriano, el gobernador José Pampín le reconoció su condición de caudillo al encomendarle la conducción de las milicias de los departamentos del sur. El asesinato de Urquiza lo puso imprevistamente al lado de Baibene, Roca y Jacinto Cabred, cuyo desprecio no es difícil de adivinar, contra Ricardo López Jordán, con quien había coqueteado tiempo atrás, pero alcanzó a divisar como cómplice del violento deceso de su antiguo amigo para terminar, después de un fallido avance sobre la capital correntina, exiliado en Uruguay, más precisamente en Salto, donde finalmente lo habría de alcanzar la muerte.
En suma, la segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por una constante inestabilidad política que los contemporáneos adjudicaban a las dificultades para establecer un control efectivo sobre un territorio marcado por la presencia de esteros, lagunas y extensos cursos de agua que impedían las posibilidades de extender la influencia de los debilitados gobiernos centrales y facilitaron la acumulación de poder político y militar en manos de los comandantes de campaña. Por un instante, el antiurquicismo actuó como un factor aglutinante, pero fue solo un momento. El involucramiento en la guerra de la Triple Alianza exacerbó el peso del estamento militar que se haría presente en la resolución de cada conflicto que necesitara un desenlace siquiera provisorio. 6
Sin embargo, a pesar de todos esos contratiempos, no faltaron intentos de conciliación entre facciones políticas, incluso entre unitarios y federales. De modo que cuando el presidente Nicolás Avellaneda propuso en 1877 la conciliación entre autonomistas y liberales con vistas a las elecciones presidenciales de 1880, esa práctica ya gozaba de una larga tradición en Corrientes, y su fruto más logrado había sido el fusionismo , a inicios de la década de 1870. Pero el mismo fusionismo fracasó por la perdurabilidad de sus diferencias encubiertas. En 1875, el gobernador liberal Juan Vicente Pampín murió y el vicegobernador autonomista José Luis Madariaga desencadenó una persecución desembozada contra los elementos liberales de la fuerza de gobierno que integraba. En realidad, esto no era nuevo. Una y otra vez esos intentos conciliatorios chocaron no solo contra los desacuerdos entre partidos sino contra la ferocidad de las luchas facciosas dentro de un mismo grupo político. 7Pero en 1878, después de la muerte de Madariaga, las desavenencias tocaron fondo: autonomistas y liberales hicieron comicios, nombraron colegios electorales y gobernadores paralelos obligando al presidente Avellaneda a designar como interventor federal al doctor Victorino de la Plaza. De la Plaza se retiró sin normalizar la situación, y nuevamente la violencia se enseñoreó en la provincia. Lo sucedió una nueva intervención a cargo de José Inocencio Arias quien, muy a pesar del gobernador autonomista Manuel Derqui, considerado gobernador legal por las autoridades nacionales, supo granjearse la simpatía de los liberales al no desarmar sus milicias compuestas por diez mil hombres. En esas condiciones, consideró pacificada la provincia, llamando a elecciones, que dejaron el poder en manos de los liberales de José Felipe Cabral, quien debió mantenerse sostenido por las armas. Los liberales apoyaron, acuerdo mediante, la candidatura presidencial de Rufino de Elizalde primero y de Carlos Tejedor después. Excusa última que precisaba Julio A. Roca, ahora nuevo presidente, para “disciplinar” a la siempre díscola Corrientes, mediante intervenciones federales y el establecimiento de un orden que respetara el nuevo estado de cosas imperante. 8
Читать дальше