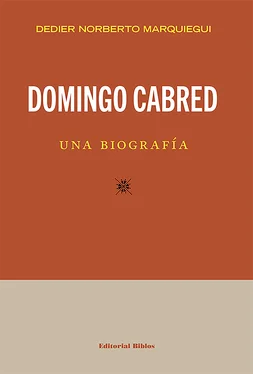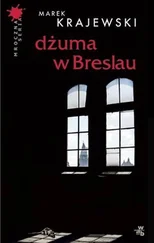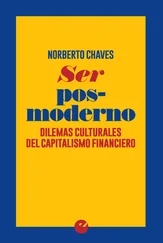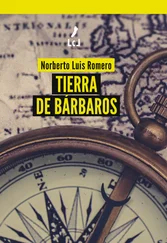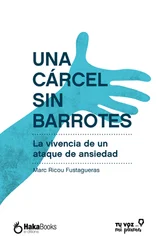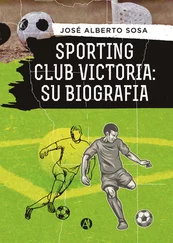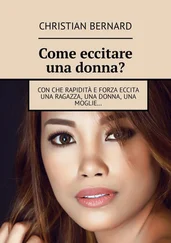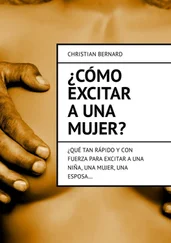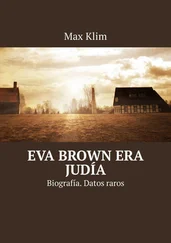Entre ellos, la inesperada reconversión de esa inmigración europea, a la que habían llamado como fuente de civilización, para la remoción de los malsanos hábitos del bárbaro poblador del campo argentino, cuna del caudillaje. Pero que con el tiempo se había transformado en otra clase de barbarie, ahora urbana, que ponía en jaque esa gobernabilidad tan trabajosamente amasada. Prueba de ello era, en un extremo, la superpoblación urbana, el incremento del conflicto social y la radicalización inducida por la introducción de ideas foráneas, pero también, en el otro, la desocupación, la marginalidad, la mendicidad extendida, el abandono, el alcoholismo y la imprevista alteridad de una nueva inmigración que se superponía a la que había llegado antes del Mediterráneo; todos factores que configuraban un abanico de problemas que ponían en riesgo a las clases gobernantes. Unas clases gobernantes que, en lugar de asumir su responsabilidad, como siempre, las querían poner fuera, haciendo de los extranjeros los depositarios, los únicos culpables de todos los males que las aquejaban.
Paralelamente, mientras eso sucedía, iba cobrando vida una nueva generación intelectual y profesional, cuya carrera en algunos casos incluso había sido promovida desde el gobierno, llamada a proponer soluciones específicas para muchas de esas cuestiones entendidas como medulares para la continuidad del progreso del incipiente Estado nacional. Entre ellos, y en contacto con todos los demás, este trabajo se propone estudiar la trayectoria de Domingo Cabred, creador entre varias instituciones de la Colonia Nacional de Alienados y presidente de la Comisión Nacional de Asilos durante el segundo mandato de Julio A. Roca. La idea es examinar su desarrollo y fuentes de inspiración en la encrucijada supuesta entre las necesidades del gobierno, las nuevas propuestas intelectuales y las miradas contrapuestas de una inmigración que desbordaba todos los marcos de contención, sin por eso desmentir su condición de factor necesario para el desarrollo. Es en esa contradicción donde debe verse el origen de algunas propuestas que combinan la idea de curación para la reincorporación al aparato productivo con otras de neto corte represivo, aunque enmascaradas en esas nuevas doctrinas de “rostro humano”.
Eso no resta valor a las enormes dimensiones de la obra cabrediana, ni a su apuesta al trabajo como instrumento de reeducación para la reinserción social de los individuos, en cuanto superadora de las formas de violencia explícita aplicadas antes en perjuicio de los “locos” en las cárceles, hospitales y asilos donde habían estado recluidos. “Loco”, una palabra si las hay ambivalente, que en realidad carece de un significado preciso si se prescinde de las épocas y los lugares en que se la utiliza. Por eso, devolverle sus múltiples dimensiones no supone desmerecer la obra de Cabred, sino que implica restituirle su natural duplicidad, en un contexto donde se ponen en juego numerosas circunstancias. Considerar esa duplicidad, por otra parte, nos aleja de cualquier tentación apologética, al ubicar las cosas “en su lugar”, escuchando todas las voces, incluidas las de los pacientes que son sus beneficiarios o víctimas según se los entienda, y ayuda a comprender por qué el Estado, siempre esquivo a invertir más de la cuenta en un asunto que en definitiva afecta a una minoría, se muestra dadivoso con una persona y un conjunto de iniciativas difíciles de financiar y, más allá de su necesidad, difíciles por su magnitud de sostener en el tiempo. En cualquier caso, y eso independientemente de haber sido en su momento en el elogioso comentario del presidente Julio A. Roca “el hombre que el país necesita”, la personalidad de Cabred debe ser comprendida en todas sus múltiples facetas y en relación con su entorno.
Ególatra, orgulloso miembro de una generación intelectual más allá de las valoraciones personales de características excepcionales, trabajador y realizador incansable, de fuerte carácter, tan riguroso en el trato con los enfermeros, guardianes y personal a su cargo como condescendiente y hasta compinche (por lo menos desde la mirada de Georges Clemenceau, con los enfermos de los establecimientos que dirigía), docente universitario, formador de toda una generación de profesionales médicos destinada a gestionar y/o trabajar en los institutos que él había creado. Las características que lo distinguen deben ser apreciadas en su totalidad, en lo que tienen de bueno y lo que tienen de malo –aunque calificar no es función de historiadores–, en su individualidad, pero sobre todo también como parte de una generación, como hombre de un tiempo cuyas ideas no podía sino compartir sin eludirlas, aunque a nosotros nos resulten anacrónicas, chocantes a veces, difíciles de entender y hasta es probable que imposibles de compartir en el presente. Pero no lo eran en ese momento, cuando constituían más bien el espíritu de su tiempo. Él era hijo de su época, como nosotros lo somos de la nuestra. No podemos juzgarlo desde nuestras ideas, sino comprenderlo en su contexto, en el tiempo en que vivió. Hacer lo contrario sería malinterpretarlo, algo inaceptable para quien ejerce el oficio de historiador. Aunque después, desde nuestra ideología, desde nuestras instituciones, desde nuestra actualidad, hasta desde nuestro fuero íntimo, pensemos que las cosas pudieron haber sido de otra forma. Pero proyectar nuestras ideas hacia atrás sería una injusticia para con los protagonistas de una época en cuyo lugar, incluso contra nuestras convicciones, debemos hacer el esfuerzo de ponernos. Nuestra obligación en todo caso es exponer, interpretando, cómo fueron las cosas en su tiempo, que no es poco. Queda al lector justipreciar los alcances de una obra en sus múltiples dimensiones, una razón que legitima la pretensión de dar vida a una biografía como la que en las próximas páginas trataremos de desarrollar con el mayor equilibrio que podamos hacerlo.
CAPÍTULO 1
Primeros años en Corrientes. El traslado a Buenos Aires. Integrante de la generación del 80
Una burguesía comercial activa y extendida en el gobierno, un alto grado de rotación en el ejercicio de las responsabilidades gubernamentales, diversificación productiva, astilleros, granos, cueros, tabaco, yerba mate y azúcar, políticas proteccionistas y una eficaz red fiscal e impositiva como garantía última de funcionamiento de todo este sistema eran las características distintivas que hacían de Corrientes un caso único, sui generis , dentro del conjunto de unas provincias argentinas sumidas en los dilemas del caudillismo en la primera mitad del siglo XIX. 1Y un férreo opositor a las políticas librecambistas de Buenos Aires en la construcción de un Estado nacional, sin por eso renunciar a la defensa y preservación de su autonomía como estado soberano, surgido de la implosión ocurrida con los gobiernos centrales a partir de la Revolución de Mayo. Proteccionista de raíces neomercantilistas en defensa de su economía diversificada, compartía esa característica con otras provincias del interior, pero ninguna del litoral, monoproductoras ganaderas y cerealeras partidarias del libre comercio.
Al frente de todo ese proceso una burguesía mercantil poderosa, institucionalista, gustosa de la rotación y la alternancia de los funcionarios en los poderes gubernamentales, con aperturas industrialistas, como lo evidencia la juventud y los primeros años de la trayectoria de Pedro Ferré, desde temprano un renombrado constructor de barcos y de botes, además de partícipe activo del comercio fluvial. Colaborador en la campaña de Manuel Belgrano a Paraguay, capitán de milicias urbanas de José Gervasio Artigas en 1819 y comandante de marina con Francisco “Pancho” Ramírez, el gobierno de su provincia era un destino inevitable para él. Un destino al que alcanzaría por primera vez en 1824, por un plazo de tres años, aunque la calidad de su desempeño hacía irremediable su reelección, una posibilidad que le era negada por la Constitución provincial que no la permitía. Respetuoso de las instituciones y de la carta magna correntina, pidió que se hiciera una excepción, que le será concedida por el presidente Bernardino Rivadavia, un hombre al que admiraba y respetaba pero al que se opuso sin dudar cuando buscó la sanción de la Constitución unitaria de 1826. Cabal representante de los hombres de su clase, introdujo la imprenta en Corrientes, con la que se publicó el decano de los periódicos correntinos, La Verdad sin Rodeos , emitió por primera vez papel moneda, creó el Consejo de Educación provincial, acordó la paz con las tribus del Chaco, el fin del sistema de reducciones y obtuvo de ellas además el permiso de transitar libremente y de explotar los ricos recursos madereros de su territorio. Fundó las ciudades de Mercedes, Empedrado, San Cosme, San Luis del Palmar y Bella Vista, además de pelear por las armas y obtener para su provincia una participación en el reparto del territorio de Misiones, abriendo el puerto al comercio como fiel representante de la dominante burguesía de su provincia. Fue electo gobernador en dos nuevas oportunidades.
Читать дальше