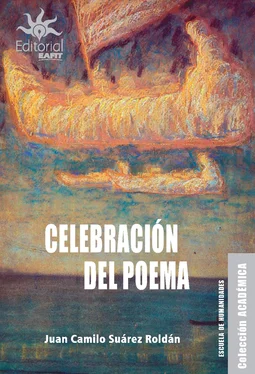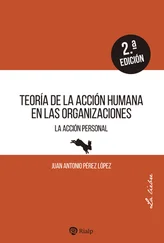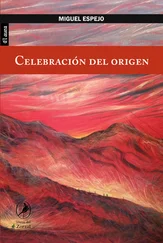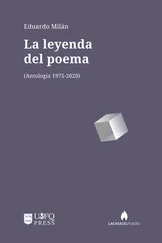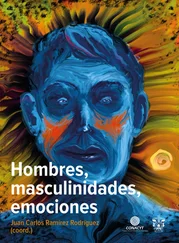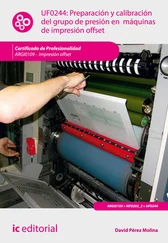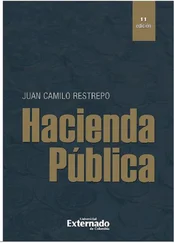El panorama cognitivo anteriormente descrito permite ubicar la presente labor en el espacio teórico de las humanidades. El desarrollo de la visión celebrativa del poema en este ámbito propicia el trazo de vínculos de pertinencia con diversas disciplinas para las que la obra lírica constituye un caso insigne de realización estética, un modelo en el que puede observarse el complejo entramado de las operaciones desplegadas para obtener sentido por medio del lenguaje y las implicaciones generadas para actividades de valor simbólico al interior de las actuales comunidades.
Las investigaciones sobre el texto han permitido iluminar la estructura y el funcionamiento interno de objetos que desempeñan un papel central en la cultura de Occidente. Esta tradición es, sin duda, fundamentalmente textual, y el estudio inmanente de los discursos fijados por la escritura ha consolidado una vía expedita para dotar de peso los rendimientos cognitivos de las humanidades. La transmisión de saber a través de este medio y la manera como se permite tal sucesión encuentran en la literatura un tipo de realización central para la tradición occidental. Frente a esta circunstancia, tanto la interpretación como la apropiación del sentido que entraña el poema se definen como operaciones importantes en la experiencia de los sujetos que participan de un proceso de altos rendimientos semánticos, simbólicos, artísticos y existenciales. En este marco, el caso particular del poema y su proposición como ocasión celebrativa, permite obtener conclusiones sobre el modo como este tipo de creaciones incrementan las posibilidades del lenguaje y cumplen un papel específico en la vida de las sociedades.
Este trabajo atiende igualmente a un panorama teórico al interior del cual se renueva la pregunta por el estatuto de la lírica actual, entendiendo por tal un escenario en el que el estructuralismo y la semiótica se reconocen como aproximaciones que han ocupado un lugar en la historia reciente del estudio del poema, pero que aquí atenderán, de la mano de otros acercamientos, a aspectos de la obra poética que refuerzan el papel de los sujetos que intervienen en el acto y las experiencias que este supone al interior de una comunidad. En Palabras en el cuerpo. Literatura y experiencia (2007), Laura Scarano no duda en llamar a este momento “la segunda revolución del lenguaje poético”, y advierte algunas de sus características así:
En un repaso del giro efectuado por la teoría literaria –y especialmente en las discusiones en torno al género–, podemos advertir que ya no se trata de leer poesía sólo para identificar inventarios de tropos o estructuras de relaciones diferenciales, sino de atender al hecho retórico, más allá del dicho , con una atención especial por los discursos que lo cruzan, producen y despliegan. No nos alcanza hoy con contemplar el texto sólo como “artefacto” o “monumento”, o bien entenderlo como “permutación constante” de otros textos en la serie, consagrado a un juego endogámico e incesante de signos lingüísticos, sino que necesitamos advertir las torsiones que sujetos históricos en culturas específicas le imprimen (2007, p. 73).
El estudio del discurso poético, la pregunta por el decir del poema como discurso, se aborda tanto en las reflexiones sobre la interpretación como en los avances de la filosofía del lenguaje y los estudios de la comunicación. Los resultados obtenidos en estos campos amplían las posibilidades de aproximación a una teoría de la lírica y, al mismo tiempo, estimulan la visión del poema como acto cualificado de transmisión y provocación de experiencias. Tal vez sea este modo vicario de relacionarse con el mundo el que mayores utilidades ofrece al advertir la relación entre celebración y liturgia. El poema como acto festivo permite, además, abordajes en los que se constata un espacio de sacralidad reocupado por la poesía en las condiciones históricas de la Modernidad y su proceso de secularización. Es esta una respuesta que, en cualquier caso, encuentra un lugar de pertinencia en los estudios sociales, históricos y de recepción de los textos líricos.
Al referir el ámbito cognitivo y las herramientas teóricas empleadas en la tarea propuesta, es necesario recordar la importancia aglutinante de los esfuerzos y recursos que aportan las humanidades. En esta tradición, la Poética (1974) de Aristóteles funda las posibilidades de un estudio que identifica materia, partes, funcionamiento y relación con los destinatarios del arte con palabras. Pero, igualmente, establece un modelo de autorreflexión para la creación, en un tratado que aspira a describir el quehacer poético y alcanza efectos modélicos, prescriptivos, que, por extensión, han dado lugar a esfuerzos equivalentes para la lírica. Este tipo de aproximación nutre la actual tarea y la pone en condición de obtener beneficios adicionales, si se recuerda que el poema es algo más que un artefacto lingüístico.
Conviene anotar que recientes concepciones del estado y del rumbo próximo de la literatura señalan la importancia de abrir el canon tradicional, de modificar el paradigma de estudio vigente hasta el momento, con el propósito de recuperar pertinencia y funcionalidad en el ámbito humanístico. Además, dicha apertura busca abarcar objetos de creación verbal que escapan a los postulados actuales del canon literario y que constituyen ocasiones de experiencia poética (baste mencionar, como ejemplo de este giro, el reciente otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a la obra de Bob Dylan). Para Jean-Marie Schaeffer, es posible constatar que “a menudo se oyen quejas de que la poesía ha perdido público. Sin embargo, a mi entender, ningún estudio cuantitativo viene a corroborar esta afirmación, e incluso todo hace pensar lo contrario” (2013, p. 14). Esto lo afirma asistido por los resultados de investigaciones que incluyen la reflexión estética y admiten la posibilidad de una crisis en los estudios literarios, pero no en las prácticas literarias, propendiendo, igualmente, por esfuerzos de recepción y valoración más amplios.
La hermenéutica moderna –vale decir, filosófica y de corte fenomenológico–, que tiene en Gadamer y Ricœur a dos de sus más notables teóricos, aporta pues las bases de la construcción interpretativa que presenta al poema como celebración. Tal elaboración articula acciones descriptivas, analíticas y formales con esfuerzos de comprensión, aplicación y proyección del poema tanto al individuo que participa de este como al mundo que refiere y al grupo humano en el cual se encuentra. Se articulan, por tanto, estos desarrollos con las propuestas de otros autores que se han ocupado de la interpretación de la obra literaria, del poema o de la categoría fiesta , para discernir aspectos relativos al papel del sujeto que participa del acontecimiento literario, explicando, comprendiendo, interpretando o aplicando sentido. En suma, participando.
El recorrido descrito se cumple de acuerdo con el siguiente orden: el capítulo 1del libro está destinado a la presentación del concepto de fiesta y su aplicación al lenguaje. Allí se expone el contexto en el que surge la calificación del poema como un caso de apertura máxima de sentido que, en razón de tal particularidad, debe articularse a la celebración. La obra de Ricœur es la base de una construcción que busca desarrollar las implicaciones hermenéuticas de la expresión referida y su relación con el discurso. La noción primaria de fiesta y sus implicaciones inmediatas son expuestas en esta primera sección. Además, el estudio de la relación entre metáfora y símbolo permite identificar la particularidad de los discursos simbólicos, entre los cuales la celebración tiende un puente: poesía y religión. Esto ayuda a entender por qué la acción interpretativa adquiere aquí relevancia, al propiciar la promoción de sentido. En esta cadena reflexiva se incluye a la función poética del lenguaje y a las facultades de percepción del destinatario del poema, para derivar hacia el planteamiento del vínculo entre lo sagrado y lo poético.
Читать дальше