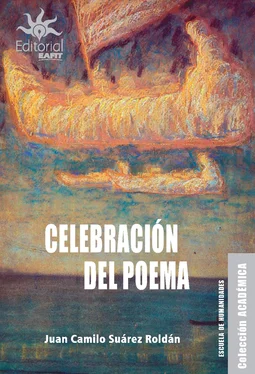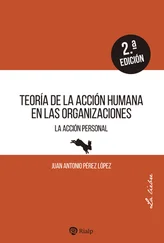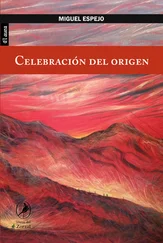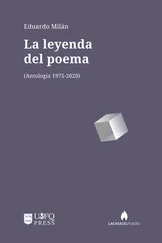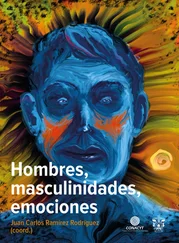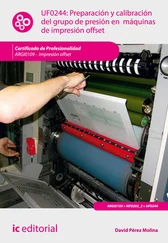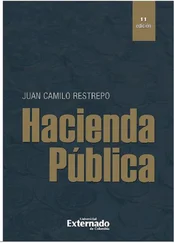Uno de los tópicos que integra el horizonte de expectativas en el que se recibe socialmente la obra lírica está dado por el valor solemne atribuido a la palabra poética. La lectura del poema es precedida por gestos de dicción ceremonial –titubeante o grandilocuente, por lo mismo–, que obedecen al recogimiento y a la intensificación de la atención en razón de su particular valor simbólico y la consecuente expectativa frente a la predicación. Estamos ante un caso en el que se abandona la univocidad ordinaria imperante en la enunciación discursiva, para dar paso a un decir de amplias posibilidades en la atribución de sentido. El poema genera una apertura de sentido, a la que se suma la explotación de recursos expresivos de la lengua, como la forma y el sonido, que, en este caso, adquieren un singular valor significativo. El poema altera los modos ordinarios y automáticos de percepción, y propone al destinatario una predicación inusual o, cuando menos, un reto interpretativo del sentido que entraña.
Pero, hay que recordarlo, el poema no es solamente un acto, también es texto –discurso fijado por la escritura, en palabras de Ricœur (2006a, p. 127)– y, en esa medida, susceptible de análisis como realización de lengua. Obra de arte literaria que puede ser estudiada en su inmanencia. Palabra, signo, significado y semiótica representan una de tantas cadenas de explicación posibles para la naturaleza de la estructura del texto lírico. Naturaleza que debe ser abordada con el ánimo de encontrar además, en este nivel, los rasgos celebrativos del poema. En suma, tenemos dos dimensiones del poema, como texto y como acto, que dan lugar a sendas exploraciones en busca del carácter celebrativo del mismo.
La filiación hermenéutica del asunto presentado promueve la búsqueda de referencias al poema como fiesta del lenguaje en otros autores de esta disciplina. En el trabajo de Hans-Georg Gadamer, por ejemplo, desempeña un papel destacado la poesía como escrito eminente; no obstante, en su libro Poema y diálogo (1999a) no encontramos específicamente un desarrollo relativo a la celebración en este sentido. La noción de fiesta es importante para Gadamer y surge en diversos pasajes de su obra; la emplea –relacionada con el juego– para la presentación de la experiencia estética y también aporta reflexiones valiosas sobre la misma para la actual inquietud; sin embargo, se trata de aspectos que aún deben ser referidos específicamente a la obra poética.
Asimismo, en este orden de ideas, conviene señalar que en la obra de Martin Heidegger no existe un tratamiento específico del poema en los términos de la idea enunciada; pero, sin duda, hay allí un filón importante para respaldar el desarrollo de la búsqueda propuesta. Por su parte, autores como Jean Bollack, José Manuel Cuesta Abad, Ángel Luis Luján Atienza, Richard Palmer, Fernando Romo Feito y Péter Szondi han publicado obras que tienen por objeto el texto literario o el poema, en una perspectiva que incluye asuntos como la definición del género literario, la caracterización o la interpretación del mismo, entre otros temas fundamentales, pero no bajo la influencia del régimen festivo.
Algo similar ocurre en el campo de los estudios literarios, donde es preciso reconocer la existencia de una amplia bibliografía dedicada a la definición del género lírico, a la determinación de su naturaleza, objeto, modos enunciativos y valores miméticos. Si bien en estos textos el poema es caracterizado como obra literaria y se revisan las vicisitudes de su constitución genérica, la concepción del mismo como fiesta no pasa de ser, en el mejor de los casos, una alusión. Teorías sobre la lírica como la coordinada por Fernando Cabo Aseguinolaza (1999), elaboraciones de corte histórico como la de Gustavo Guerrero (1998), estudios sobre los rasgos de la lírica moderna como los de Hugo Friedrich (1959) o el de Robert Langbaum (1996) aparecen al lado de revisiones críticas sobre el análisis de textos literarios, como la de José Domínguez Caparrós (2001), o, del mismo modo, reflexiones didácticas más recientes, como la de Terry Eagleton (2010) y Ángel Luis Luján Atienza (2007), en las cuales se busca responder a la pregunta ¿cómo se lee un poema? Son todos ellos escritos que si bien aportan a este libro, no se pueden presentar como esfuerzos basados en una concepción del poema desde el concepto de celebración .
Ahora, para el caso del poema como acto comunicativo, se destaca la publicación de monografías importantes firmadas por José María Paz Gago (1999) y, nuevamente, Luján Atienza (2005). Allí se diseña un elaborado esquema pragmático para el estudio de la poesía, pero la naturaleza celebrativa es un aspecto que aún espera desarrollo o realce. Desde esta perspectiva, cabe mencionar la vertiente que ofrecen los estudios sobe la comunicación, pues allí se obtienen herramientas que aumentan los rendimientos de esta y otras vías de estudio anteriormente reseñadas. Es similar el caso de la estética, cuyos aportes despejan un componente lúdico de la experiencia de la obra de arte, que es aprovechado para el caso del poema.
En un contexto más cercano, la investigación Oficios del goce (2000), realizada por Enrique Yepes, aporta una aproximación a la poética y la política del goce en la América hispana durante la segunda mitad del siglo XX, un referente del beneficio que puede obtenerse al estudiar el campo cultural y literario de la acción poética. En este texto, además de revelar estimulantes instancias del concepto central de su propuesta: “Tal es la demanda del goce: develar lo excluido” (Yepes, 2000, p. 38), el autor activa un nivel oficiante de la poesía, que resulta afín a la perspectiva de esta investigación, aunque en una dirección de aplicación específica. Yepes puntualiza su propuesta con el análisis de obras como las de Alejandra Pizarnik, Cristina Peri Rossi, Renée Ferré y Gioconda Belli, además de movimientos poéticos como el nadaísmo y situaciones de marginalidad en la ciudad de Medellín.
A su vez, el poema, visto como experiencia, da lugar a una perspectiva que permite articular varios de los enfoques hasta el momento referidos, para proyectarlos a la concepción del mismo como celebración. La propuesta de Robert Langbaum ( La poesía de la experiencia , 1996) se ocupa del papel que ha cumplido, para la concepción de la lírica moderna, el concepto de Erlebnis (experiencia) y también, en términos generales, el papel del Romanticismo en la constitución del género. Dichos abordajes son revisados en este texto, atendiendo reformulaciones y desarrollos más recientes, de los que resulta en principio claro que esta vía constituye una posibilidad vigente e ineludible para el estudio de la producción poética contemporánea.
Por último, es preciso señalar el camino sugerido por el profesor José Luis Villacañas, quien, en el seminario doctoral impartido en la Universidad EAFIT, partió de la obra de Max Weber para indicar una relación importante con el trabajo de Hans Blumenberg en el rastreo del valor celebrativo en la Modernidad. Celebración , liturgia , secularización y sociedad son nociones tratadas en dichas obras que, si bien no están referidas de manera específica al poema, enriquecen indudablemente el recorrido y la respectiva aplicación contextual del mismo en el ámbito hispanoamericano, a través de aportes como los de Octavio Paz y Rafael Gutiérrez Girardot. La puerta que se abre en esta dirección no solo revela un vínculo fértil entre estética y teología; también obliga a hacer un sondeo para dar mayor profundidad y peso al concepto de liturgia . La obra de Blumenberg ( La legitimación de la Edad Moderna , 2008), y otras como las de José Manuel Bernal Llorente ( Celebrar, un reto apasionante. Bases para una comprensión de la liturgia , 2000) o Cesáreo Bandera ( El juego sagrado. Lo sagrado y el origen de la literatura moderna de ficción , 1997), constituyen las fuentes para el desarrollo de este aspecto.
Читать дальше