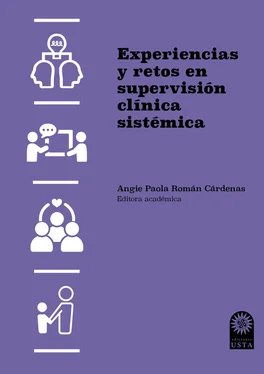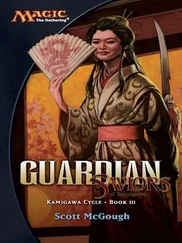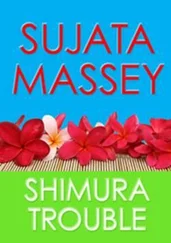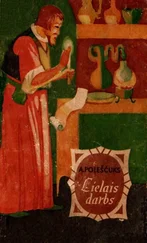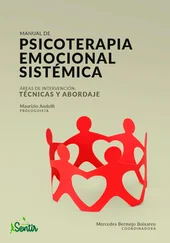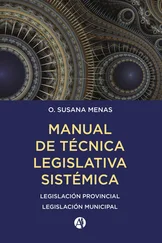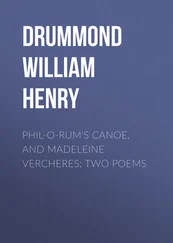Para quienes se han desempeñado en escenarios de supervisión, no resulta extraño escuchar a algunos practicantes decir que están “desubicados” o sentirse “menos ellos mismos”, como si cuestionaran su autenticidad personal con la llegada a las prácticas. Al parecer, el desarrollo de actividades diferentes, ligadas al papel profesional, junto con un manejo distinto de las relaciones interpersonales desde el nuevo papel asumido, llevan a la emergencia de novedades identitarias, que son experimentadas por el estudiante como una especie de re-descubrimiento y que en algunos casos son vistas como extrañas o ajenas. Para algunos resulta sorpresivo verse asumiendo comportamientos que connotan como “serios”, o utilizando un lenguaje formal, como si se tratara de otras personas que llegaran a “reemplazarlos”. En otros casos, las versiones identitarias previas parecen hacerse rígidas, por lo que devienen excluyentes de las versiones emergentes en el ejercicio de la práctica, como el practicante que ha venido dedicándose a algún tipo de manifestación artística, y luego piensa que debe elegir entre la nueva identidad, el ser psicólogo y la que venía narrando: el ser artista.
En algunas ocasiones, las historias que se salen de lo hasta ahora canónico llevan a que las identidades se descentren y se alejen de lo establecido (McNamee, 1996). Por eso devienen en versiones empobrecidas del sí mismo que dificultan la articulación de capacidades y recursos personales. Estas narraciones organizan experiencias de incapacidad frente al manejo de los dilemas humanos abordados. Es casi como si no pudieran integrarse competencias disciplinares ni profesionales para el desarrollo de las tareas de la práctica.
Por lo tanto, el supervisor puede invitar a reflexionar al practicante acerca de la plasticidad —como capacidad de transformarse en contextos de relación— de la identidad, planteando que puede haber diferentes formas de autenticidad identitaria, de acuerdo con el momento vital en que se encuentra una persona. En efecto, los discursos dominantes sobre el yo —muchos de ellos de orden disciplinar— los asumen como constantes y duraderos a través del tiempo, por lo que se supone que un yo auténtico debe mostrarse casi sin modificaciones en distintos escenarios y en los diferentes momentos de la vida. Estas versiones privilegiadas atraviesan también la narrativa identitaria del practicante. No obstante, desde la re-comprensión narrativa sobre la identidad, se entiende que esta es dinámica y se encuentra en continua renegociación en diferentes contextos, por lo que no suele ser igual en todos los momentos de la historia de vida. De este modo, puede plantearse que la identidad no es un atributo del sujeto, sino un proceso continuo que fluye en las relaciones ecosistémicas.
A partir de esta re-comprensión, es válido afirmar que ser auténtico no constituye una expresión estable del relato identitario, sino que en la medida en que avanza y se desarrolla la historia de vida, emergen nuevas versiones que actualizan la identidad y, por ende, las formas de autenticidad.
Es por esto por lo que el trabajo en supervisión debe encaminarse a articular estas nuevas versiones identitarias de los practicantes con las versiones privilegiadas que venían narrándose con otros y consigo mismos. Este ejercicio de articulación puede desarrollarse mediante estrategias de re-membrar o re-integrar (en términos de White, 2002a, 2002b; Payne, 2000), que permitan la conversación entre las versiones dominantes y las emergentes, así como la inclusión de estas últimas en la trama que se co-construye en el contexto de supervisión, y que contribuye con la re-construcción de la identidad del practicante.
Prácticas de poder y cambios identitarios
Las historias humanas no suelen ser estáticas —a no ser que se trate de historias que organizan malestar y “síntomas” narrados como “psicopatológicos”—, sino que se desarrollan en la temporalidad que propicia el lenguaje. Esto, sumado a que las tramas se despliegan en contextos relacionales, invita a pensar en el curso que toman las historias dentro de los escenarios de supervisión, teniendo en cuenta que estas conllevan transformaciones identitarias.
Cuando se habla de discursos o versiones dominantes obstaculizantes, suele hacerse referencia al efecto opresor que estas pueden tener en la vida de las personas que llegan a acudir al contexto clínico. No obstante, con frecuencia olvidamos que los discursos dominantes atraviesan toda la vida humana en diferentes órdenes, incluyendo el quehacer psicológico y, desde luego, el proceso formativo.
Con base en esto, puede afirmarse que los psicólogos en formación se encuentran también atravesados en sus historias por tales discursos, aspecto que constituye, en ocasiones, enormes cargas profesionales, disciplinares y emocionales en la vida de los estudiantes. White (2002a) entiende los discursos profesionales como tecnologías de poder —inspirado claramente en Foucault (1990)—, que no solo invitan a realizar determinados procedimientos entendidos como parte de lo clínico, sino que llevan al terapeuta y al estudiante que realizan una práctica clínica a la autovigilancia constante. Estas versiones de las historias de los practicantes se relacionan muchas veces con narrativas de ser “salvadores” de las personas que los consultan, que invitan a que asuman cargas demasiado pesadas y, si el curso de los procesos interventivos no sale según lo esperado, llevan a que identifiquen y sitúen los problemas en su “identidad”.
En otras ocasiones, esta narrativa del “salvador” dificulta el proceso de estudio de la demanda que traen los consultantes, por lo que no se traza una distinción entre las solicitudes de terapia y de consultoría/asesoramiento —de acuerdo con Battistini, Falaschi y Riceputi (1994)—. Este posicionamiento con frecuencia lleva al practicante a buscar la construcción de transformaciones profundas en los sistemas consultantes, sin que sean solicitadas por ellos. De tal modo se aumenta, por un lado, la deserción de los consultantes a los procesos psicológicos, y por otro, las cargas asumidas, el desgaste y la fatiga emocional. Posicionarse como salvador implica confrontarse con la situación de querer salvar a quien no desea ser salvado.
Partiendo de las ideas de White (2002a), puede decirse que los terapeutas y los psicólogos en formación son vulnerables también a “enredarse” en conversaciones internalizadoras 2 2 Para White (1994, 2002a, 2002b), las conversaciones o prácticas internalizadoras constituyen el efecto de las tecnologías de poder. Desde este tipo de prácticas, se asume que las características propias de procesos de relación sean ubicadas e identificadas dentro de las personas, como si se tratara de rasgos constitutivos. Otro ejemplo de estas prácticas serían los “síntomas” y los diagnósticos psiquiátricos. 3 En ocasiones, esto puede ser un isomorfismo que surge del sentirse cuestionados por el supervisor y los miembros del equipo de supervisión, en casos en que las relaciones en el contexto no sean generativas y se centren en la descalificación. 4 Se ha planteado que la supervisión clínica puede ser entendida como isomórfica de las acciones de intervención, en cuanto se centra en las relaciones entre interventores y consultantes, abordando al terapeuta en sus prejuicios, historias, significados, formas de interacción, etc. (Niño et al, 2015).
, que invitan a situar la fuente de las dificultades en diferentes sitios de su identidad o de la identidad de los sistemas que buscan apoyo clínico. Así como ocurre en las historias que traen los consultantes, los practicantes pueden organizar sus propias historias en “continuums de normalidad/anormalidad, competencia/incompetencia, dependencia/independencia, etc.” (White, 2002a, p. 191). Como resultado de estas prácticas internalizadoras, se derivan conclusiones ralas o magras sobre el fracaso y la inadecuación personal y profesional, aspecto que conlleva estrategias de autorregulación y autovigilancia, enfocadas en el autogobierno basado en “verdades” normalizadoras, es decir, tecnologías de poder. A pesar de los esfuerzos que haga el psicólogo en formación, estas prácticas restringen las posibilidades de acción en la intervención y dificultan que este se sienta capacitado para cumplir con sus tareas.
Читать дальше