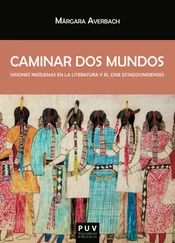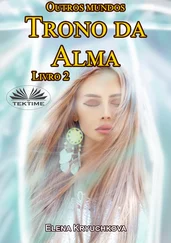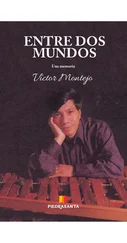Pero la trompada de Porchia y la definitiva huida del cafisho con su miserable bigotito raleado y sus gominas deshechas ya no pudieron suceder ante la indiferencia. Aquello sacudió, despertó. Porchia se convirtió en el héroe del boliche. La prostituta ya para siempre “buena” se arrojó a sus pies y le dijo que ningún hombre la había defendido jamás y le juró amor eterno, y Porchia se puso de novio con la prostituta y estaban a punto de casarse cuando ella murió, tuberculosa. La Mujer, la Imagen en el Cielo de la Mujer murió seguramente entonces y, otra vez, una historia de Porchia digna de Libertad Lamarque, otra vez una historia ridícula, sublime, de suprema belleza.
“Siempre hablaba de la belleza –me dijo Badii–. Nunca relataba anécdotas de su vida, solo se refería a temas abstractos y eternamente relacionados con la gran Armonía. Nunca le escuché una palabra amarga y sin embargo había sufrido como pocos. Pero cada golpe se convertía, después de años de meditación, en una breve frase de sabiduría. Nadie se ha dado cuenta aún de que las Voces de Porchia son autobiográficas minuto a minuto, una por una lo narran, pero no a la manera directa de un hombre que cuenta cómo le han dolido las cosas, sino a la manera trascendida de un auténtico Iluminado. Porchia tenía la paz. Pagó con su soledad, con su vida de monje, tanta ventura. Pero yo lo aplaudo. A mí me hacía bien estar con él y escucharle de vez en cuando una palabra de admiración por lo creado, por la Belleza, por la Perfección del Instante. O simplemente que se callara, como lo hacía tanto. No era necesario hablar. Él decía que todo el conocimiento se condensa en veinte palabras y se espantaba ante la mole de libros que le llegaban por día. “Cuántas palabras”, se lamentaba. Escribía muy poco. Cuatro, cinco frases por año. Pero trabajaba cada una con un rigor no solamente interior sino también de artífice del lenguaje. Era maniático por las comas, porque una coma resultaba fundamental para marcar matices de su pensamiento. Solamente lo he visto furioso por eso: por una coma equivocada en la imprenta”.
Y era humilde, pero ¿le gustaba que André Breton lo admirara y que Henry Miller tuviera las Voces en su mesa de luz, o que Roger Caillois lo hubiera “descubierto” en Francia y traducido al francés, tras ese prólogo tan lleno de dudas de racionalista (que tanto irritaban, en Caillois, a Aldo Pellegrini), pero las dudas por fin vencidas y entregadas a la fe en esa difícil, ardua, reseca verdad de las frases del taoísta de barrio porteño? Le gustaba, sí, le gustaba. Le gustaba, pienso, por su tremenda soledad, por ese margen de afectuosidad insatisfecha que se colmaba con los libros enviados por amigos desconocidos, con las visitas continuas de jóvenes que lo rodeaban para hacerle preguntas o simplemente para sentir la “sensación áurea” que circundaba su cabeza y que Badii captó en el retrato espiritual de Porchia. Un hueco, naturalmente, un hueco, silencioso camino, Tao, aliento detenido en el punto de luz blanca del éxtasis y recorrido por los dos ejes del equilibrio armónico; un hueco lleno del encuentro del yo consigo mismo, allí donde son perfectos el mal, el horror,“Il figlio del prete”, la prostituta muerta, el miedo con el coraje, la pobreza franciscana con el temor a gastar los ahorros, allí donde los opuestos se confunden. Toda la poesía de Porchia es poesía de antinomias neutralizadas allí, en el centro mismo del vacío. Toda su poesía es la gran aquiescencia, el sí pronunciado como fin de una senda donde la aceptación total incluye la negación y la vuelve Gracia. Y así, de sus Voces al principio demasiado personales y autobiográficas van surgiendo nuevas voces metafísicas, áridamente puras, y de su rostro juvenil con cierta falsa hermosura de cantante de ópera va naciendo su rostro definitivo, esa cara para la que él trabajó desde adentro con tremendo fervor; dos ojos de viejo bueno llenos de luz y lágrimas, y dos pliegues alrededor de una boca que extrañamente fue, en este raro asceta, su rasgo distintivo. Badii lo comprendió también en un dibujo donde Porchia aparece con un borde impreciso de continente que linda con el misterio y un largo tajo de boca de monje, de boca que no comía, ni besaba, de boca parca en palabras, ancha en silencios.
¿Era bueno? ¿Porchia era bueno? Que era bueno lo afirmó el hijo de Badii cuando tenía seis años y fue con su padre a visitar al anciano de la calle Malaver. Que era bueno lo afirma la sobrina de Porchia, una deliciosa señora de Niada que vive atesorando los libros del tío, el disco con la voz de ásperos ecos del tío, la memoria quemante del tío que era uno de esos buenos de bondad interminable, militante, exasperante, indiscutible, fuera de duda. Era bueno. Tal vez fuera esa la clave de una inteligencia fuerte y penetrante que jamás se aplicó a otra cosa sino a la búsqueda de relaciones, de lazos ocultos. Que jamás pretendió desunir, cortar. La cultura, cierta forma de la cultura, a la que solemos llamar “occidental” o “racionalista”, diferencia, distingue, separa. El místico Chuang-Tzu se oponía a Confucio porque negaba las sutiles, precisas, inútiles distinciones de Confucio. Schabi, Rumi, Rezi de Artiman, todos los místicos del sufismo desdeñaban la aparente sabiduría de la separación. Separar y cortar, ¿no es una de las actividades del demonio? ¿Representaba Porchia una fuerza del Bien, de un tan absoluto Bien que renegaba de cualquier diferencia con su contrario? La maraña de palabras de la literatura, ¿le molestaba porque intuía que la cultura, en el sentido de ejercicio de la distinción, puede ser “actividad del demonio”, y sabía, con Meister Eckhart, que “hay una sola cosa importante: Dios”? Al afirmarse ateo, por otra parte, pero ateo amante de Dios, ¿no estaba Porchia en el camino más puro del budismo y, lo repetimos, en el Tao para las que Dios es apenas pantalla de Dios?
“Figlio del prete”, miedoso capaz de amansar a un perro furioso y de trompear a un cafisho, refinado espiritual capaz de comprarse un pijama a rayitas especialmente para recibir a una distinguida poetisa que iba a visitarlo y de agasajarla, a la hora del té, con vino y queso, enamorado de Beatriz en imagen de prostituta de muerte romántica, oledor teatral y auténtico de rosas, Porchia poeta difícil de masticar, difícil de descartar, difícil de abandonar y olvidar, ¿inmortal?, ¿hacedor de una Biblia nueva, simple, santa? ¿santo él mismo y humilde, asceta, bueno, sabio, verdadero?
Yo creo que de una fuente bebía y que realmente, cuando fue viejo, cuando llegó por fin a la forma de carne para la que tanto había trabajado en su alma, en su cara se dibujaba el árbol primero, las ramas desnudas que crecen como ruego y llamado en los cuadros ingenuos. Curiosamente, como un ruego a lo que ya se tiene, como un llamado a lo presente. Sin angustia ninguna.
Clarín,
8 de noviembre de 1973
El conde Eugenio de Chikoff o
el magisterio de los buenos modales
Cuando subía hacia el departamento del conde Eugenio de Chikoff, ensayando ante el espejo una gentil sonrisa,el ascensor se detuvo entre dos pisos. Diez minutos de encierro y una eficaz y heroica acción del portero dieron como resultado que mi presentación ante el conde, lejos de caracterizarse por los gorgoritos previstos, ocurriera aproximadamente de la siguiente manera: “¡Qué horror, qué claustrofobia, qué angustia, no se imagina cuánto he sufrido!”. Sin embargo, la firme mano de bienvenida y la imperturbable sonrisa no expiraron en el extremo del brazo ni en los labios del conde Chikoff. Por mi parte, estreché esa sólida diestra sin detenerme a observar los ojos clavados en los míos (hay que demostrar a cada señora que ese momento es único y que ella, momentánea pero certeramente, es la primera dama de la tierra) ni la rectitud de los hombros y la recia apostura con que aquel raro gigante de ochenta y un años se cuadraba ante mí. Solo cuando el conde me condujo hasta una habitación y me instaló frente a un escritorio –donde esperaba en orden y brillantez perfectos un ejército de platos, platitos, vasos, copas, saleros diminutos y tiernísimos y cubiertos de varias formas especialmente diseñados para comer cangrejo del Mar de la China, pez fosforescente de Tahití, mariposas del Himalaya y quién sabe si no, inclusive, mondongo a la española– dejé de protestar contra el ascensor-vientre materno y lo vi.
Читать дальше