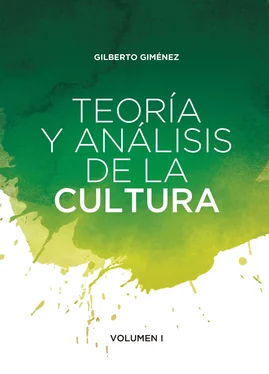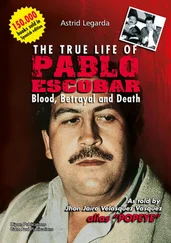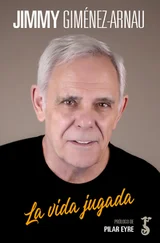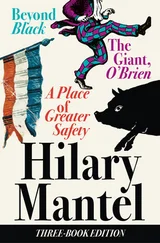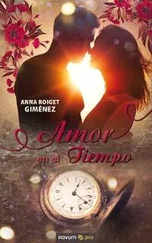En el siglo XVIII los filósofos alemanes confieren a la cultura un sentido totalizante que desborda el plano meramente individual o personal, definiéndola como un ideal de vida colectiva que abarca la totalidad de las acciones humanas (Herder), o como un vasto conjunto de rasgos histórico–sociales que caracteriza a una nación y garantiza la identidad colectiva de los pueblos (Fichte). (7)
Simultáneamente la burguesía triunfante promueve, bajo el nombre de civilidad o civilización, su propio ideal de progreso material, basado en valores utilitarios abonados por la revolución tecnológica e industrial. Se las concebía como un proceso paralelo al de la cultura, entendida en sentido más “espiritual”, es decir, como desarrollo ético, estético e intelectual de la persona o de la colectividad. De aquí la famosa dicotomía entre cultura y civilización, muy frecuentada por la filosofía alemana, que algunos autores han intentado incorporar a la sociología (8) y que ha transmigrado a la antropología bajo la forma de una problemática distinción entre “cultura ideal” y “cultura material”.
En el curso del mismo siglo XVIII se consuma el proceso de autonomización de la cultura, ya esbozado desde el siglo precedente: la cultura se constituye en un campo especializado y autónomo, valorado en sí y por sí mismo, independientemente de toda función práctica o social. Para comprender el carácter novedoso de este proceso debe tenerse en cuenta que en las sociedades preindustriales las actividades que hoy llamamos culturales se desarrollaban en estrecha continuidad con la vida cotidiana y festiva, de modo que resultaba imposible disociar la cultura de sus funciones práctico–sociales, utilitarias, religiosas, ceremoniales, etcétera. En cambio, según la concepción moderna la cualidad cultural se adquiere precisamente cuando la función desaparece. La cultura se ha convertido, por lo tanto, en una noción “autotélica”, centrada en sí misma. Por eso se le asocia invariablemente un aura de gratuidad, de desinterés y de pureza ideal.
La constitución del campo cultural como ámbito especializado y autónomo —concomitante con la aparición de la escuela liberal definida como “instrucción pública” o “educación nacional”— puede explicarse como un efecto más de la división social del trabajo inducida por la revolución industrial. No debe olvidarse que el industrialismo introdujo, entre otras cosas, la división tajante entre tiempo libre (el tiempo de las actividades culturales, por antonomasia) y tiempo de trabajo (el tiempo de la fabrilidad, de las ocupaciones “serias”). (9)
En concomitancia con el proceso de autonomización de la cultura, se eclipsan los sentidos activos del término y comienza a privilegiarse el sentido de un estado objetivo de cosas: “obras”, patrimonio científico y/o artístico–literario, acervo de productos de excepción. Surge de este modo la noción de “cultura–patrimonio”, entendida como un acervo de obras reputadas valiosas desde el punto de vista estético, científico o espiritual. Se trata de un patrimonio fundamentalmente histórico, constituido por obras del pasado, aunque incesantemente incrementado por las creaciones del presente.
El patrimonio así considerado posee un núcleo privilegiado: las bellas artes. De donde la sacrosanta ecuación: cultura = bellas artes + literatura + música + teatro.
La producción de los valores que integran este “patrimonio cultural” se atribuye invariablemente a “creadores” excepcionales por su talento, carisma o genio. Existe, en efecto, la persuasión generalizada de que la cultura entendida en este sentido sólo puede ser obra de unos pocos, de una minoría capaz de tematizar en la literatura y en el arte “las cuestiones centrales que afectan al destino de todos”. (10) En fin, se supone que la frecuentación de este patrimonio enriquece, perfecciona y distingue a los individuos, convirtiéndolos en “personas cultas”, a condición de que posean disposiciones innatas convenientemente cultivadas (como el “buen gusto”, por ejemplo) para su goce y consumo legítimos.
LAS TRES FASES DE LA CULTURA–PATRIMONIO
La cultura así autonomizada y definida ha ido pasando, según Hugues de Varine, por diferentes fases, antes de adquirir su configuración actual. (11)
La primera fase, que se despliega a lo largo de todo el siglo XIX, puede llamarse fase de codificación de la cultura. Ésta consiste en la elaboración progresiva de claves y de un sistema de referencias que permiten fijar y jerarquizar los significados y los valores culturales, tomando inicialmente por modelo la “herencia europea” con su sistema de valores heredados, a su vez, de la antigüedad clásica y de la tradición cristiana. De este modo se van definiendo el buen gusto y el mal gusto, lo distinguido y “lo bajo”, lo legítimo y lo espurio, lo bello y lo feo, lo civilizado y lo bárbaro, lo artístico y lo ordinario, lo valioso y lo trivial.
Uno de los códigos más conocidos de valoración cultural remite, por ejemplo, a la dicotomía nuevo/antiguo. Se considera valioso o bien lo genuinamente antiguo (vino añejo, modas retro , objetos prehispánicos, etcétera), o bien lo absolutamente nuevo, único y original (vanguardias artísticas, la última moda, etcétera).
Por lo que toca a los códigos de jerarquización, es muy frecuente la aplicación del modelo platónico–agustiniano de la relación alma/cuerpo a los contenidos del patrimonio cultural. Según este código, los productos culturales son tanto más valiosos cuanto más “espirituales” y más próximos a la esfera de la interioridad; y tanto menos cuanto más cercanos a lo “material”, esto es, a la técnica o a la fabrilidad manual. De aquí deriva, seguramente, la dicotomía entre cultura y civilización aludida brevemente más arriba.
El resultado final de este proceso de codificación será un diseño de círculos concéntricos rígidamente jerarquizados en el ámbito de la cultura: el círculo interior de la alta cultura legítima, cuyo núcleo privilegiado serán las “bellas artes”; el círculo intermedio de la cultura tolerada (el jazz, el rock, las religiones orientales, el arte prehispánico); y el círculo exterior de la intolerancia y de la exclusión donde son relegados, por ejemplo, los productos expresivos de las clases marginadas o subalternas (artesanía popular, “arte de aeropuerto”, “arte porno”).
A partir del 1900 se abre, siempre según Hugues de Varine, la fase de institucionalización de la cultura en sentido político–administrativo. Este proceso puede interpretarse como una manifestación del esfuerzo secular del Estado por lograr el control y la gestión global de la cultura, (12) bajo una lógica de unificación y centralización.
En esta fase se consolida la escuela liberal definida como educación nacional obligatoria y gratuita; aparecen los ministerios de la cultura como nueva extensión de los aparatos de Estado; las embajadas incorporan una nueva figura: la de los “agregados culturales”; se crean en los países periféricos institutos de cooperación cultural que funcionan como verdaderas sucursales de las culturas metropolitanas (Alianza Francesa, Instituto Goethe, USIS, British Council); se fundan por doquier, bajo el patrocinio del Estado, casas y hogares de la cultura; se multiplican en forma espectacular museos y bibliotecas públicas; surge el concepto de “política cultural” como instrumento de tutelaje político sobre el conjunto de las actividades culturales; se institucionalizan y se refinan los diferentes sistemas de censura ideológico–cultural; y, en fin, “brota como por milagro una red extraordinariamente compleja de organizaciones internacionales, gubernamentales o no, mundiales o regionales, lingüísticas o raciales, primero del seno de la Sociedad de las Naciones, y luego, con mayor generosidad, de las Naciones Unidas. En lo esencial, el sistema de institucionalización de la cultura en el nivel local, nacional, regional o internacional termina de montarse hacia 1960 como una inmensa telaraña que se extiende sobre todo el planeta, sobre cada país y cada comunidad humana, rigiendo de manera más o menos autoritaria todo acto cultural; enmarcando la conservación del pasado, la creación del presente y su difusión”. (13)
Читать дальше