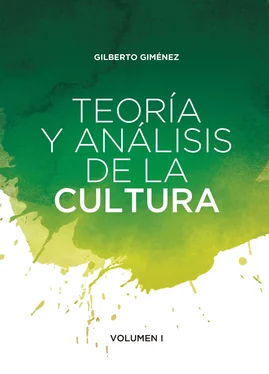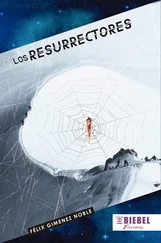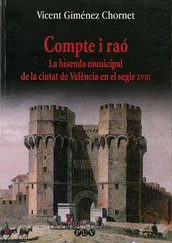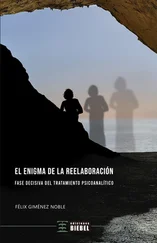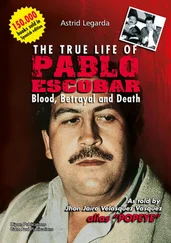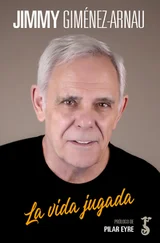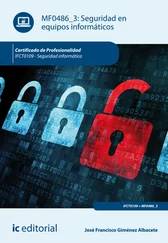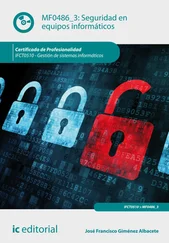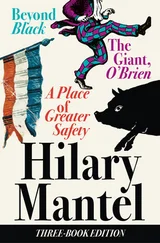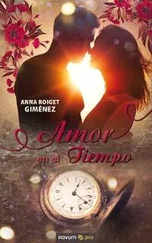La propuesta anterior de Guillermo Bonfil busca el conocimiento de la pluralidad cultural de la sociedad mexicana. No son sólo los pueblos indios los que contribuyen a esa pluralidad sino las culturas regionales, varias de las cuales incluyen la convivencia entre indios y mestizos. La nación mexicana lo es por la voluntad política de los pueblos que la conforman y no por la homogeneidad de la cultura. La variedad ha caracterizado la situación cultural de México, aún antes de la formación de la nación, cuyos comienzos se localizan con el establecimiento del régimen colonial. Bastaría recordar que en los tiempos prehispánicos, las diferencias culturales entre cultivadores complejos y pueblos nómadas fueron advertidas incluso por los propios castellanos.
Gilberto Giménez ha elaborado más que una antología tradicional, un diálogo amplio entre quienes se preocupan o se han preocupado por analizar la dimensión cultural de la vida social. En el camino ha establecido un intercambio entre voces que son, al mismo tiempo que analíticas, culturales. En otras palabras, esta antología permite analizar el contexto cultural donde ocurre la discusión sobre el concepto de cultura y la importancia en el mundo contemporáneo de la diversidad cultural. No es menor este aporte. Nos indica que es mucho aún lo que debemos descubrir sobre una dimensión de la vida en permanente movimiento, como parte de la propia transformación de las sociedades. Con ello, nuestro autor oferta una obra que estimula el análisis cultural del pasado y su presencia en los escenarios culturales contemporáneos. Es el contrapunto entre pasado y presente, como una realidad, el escenario mismo de la creatividad. Una obra así está llamada a provocar un amplio debate y a dejar una huella permanente en las ciencias sociales y en la práctica de la difusión cultural. Bienvenida.
1- Como apareció en la edición original de 2005 de Teoría y análisis de la cultura, volumen I, publicado por el Instituto Coahuilense de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como parte de la colección Intersecciones.
2- Ver, Stanley Diamond, In search of the primitive. A critique of civilization , prólogo de Eric R. Wolf, Transaction Books, Nueva Jersey, 1974.
3- Ver, Alfred L. Kroeber y Clyde Kluckhohn, “Culture: a Critical Review of Concepts and Definitions”, en Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology , Harvard University Press, 1952.
GILBERTO GIMÉNEZ
1. La cultura en la tradición filosófico–literaria y en el discurso social común
UN OBSTÁCULO PERSISTENTE: LA POLIVALENCIA DEL TÉRMINO
El estudioso que se dispone a explorar el territorio de la cultura en las ciencias sociales se topa desde el inicio con un serio obstáculo: la extrema diversidad de significados que amenaza con desalentar de entrada cualquier intento de aprehensión sistemática y de conceptualización rigurosa.
Se han escrito libros enteros sobre esta polivalencia semántica y sobre la querella de definiciones que han acompañado incesantemente la historia de la formación de este concepto, aun después de su incorporación al léxico de la filosofía y de las ciencias sociales. (1)
Una dificultad adicional se deriva del hecho de que, tanto en el campo de la filosofía como en el de las ciencias sociales, el concepto de cultura forma parte de una familia de conceptos totalizantes estrechamente emparentados entre sí por su finalidad común, que es la aprehensión de los procesos simbólicos de la sociedad, y que por eso mismo se recubren total o parcialmente: ideología, mentalidades, representaciones sociales, imaginario social, doxa , hegemonía, etcétera. De aquí se origina un problema de delimitación de fronteras y de homologación de significados que también han hecho correr ríos de tinta. (2)
Una primera manera de reducir drásticamente el margen de indeterminación semántica del término que nos ocupa, sería retener solamente los conceptos construidos por la sociología y la antropología, desechando sistemáticamente la variedad de sentidos que le han conferido la tradición filosófico–literaria y el discurso social común.
Pero ocurre que aun en el campo de la sociología y de la antropología, que supuestamente trabajan con conceptos construidos en función de paradigmas teóricos muy precisos, la cultura ha sido y sigue siendo objeto de definiciones muy diversas según la amplia gama de los intereses teóricos y metodológicos en juego. (3)
La situación señalada nos impone una doble tarea: por una parte una nueva revisión crítica del estatuto teórico del concepto de cultura en las principales corrientes o tradiciones de la antropología y de la sociología, y, por otra, la propuesta de un concepto de cultura que responda a las exigencias epistemológicas de coherencia y homogeneidad semántica, y a la vez esté suficientemente vinculado con la práctica científica para poder lograr un relativo consenso entre los científicos sociales. Esta doble tarea será el objeto específico de este capítulo introductorio.
ETIMOLOGÍA Y FILIACIÓN HISTÓRICA DEL TÉRMINO (4)
A pesar de que teóricamente se pueden distinguir los conceptos construidos de cultura por parte de las ciencias positivas de las nociones corrientes de la misma, consagradas por el uso común y las múltiples referencias filosófico–literarias del presente y del pasado, de hecho no se puede prescindir del todo de estas últimas cuando se trata de dilucidar el sentido y la intención profunda de los primeros.
En efecto, la historia de las ciencias nos demuestra que la filosofía y el sentido común han sido los grandes proveedores de la mayoría de los conceptos que circulan en el campo de las ciencias sociales y que, aun después de reconstruidos y reformulados por la teoría, con frecuencia no logran liberarse totalmente de sus connotaciones históricas y hasta políticas de origen. Tal ha sido el caso, por ejemplo, del concepto de ideología, que a pesar de haber sido reformulado una y otra vez por las más diferentes tradiciones teóricas, se resiste a cancelar su origen político y su connotación crítica. En las ciencias sociales, los conceptos teóricos más abstractos —producción, reproducción, estructura, clases sociales, etcétera— nos llegan siempre grávidos de historia y cargados de etimología.
De aquí la necesidad de incursionar brevemente en la etimología y la historia semántica del término cultura para comprender mejor la tradición y las premisas históricas a partir de las cuales ha sido adoptado y reconstruido de múltiples maneras por las ciencias sociales.
Veamos, en primer lugar, las posibilidades semánticas que nos ofrece el término en cuestión.
Como todo término sustantivado a partir de un verbo de acción, el término cultura admite dos grandes familias de acepciones: las que se refieren a la acción o proceso de cultivar (donde caben significados como formación, educación, socialización, paideia , cultura animi , cultura vitae ), y las que se refieren al estado de lo que ha sido cultivado, que pueden ser, según los casos, estados subjetivos (representaciones sociales, mentalidades, buen gusto, acervo de conocimientos, habitus o ethos cultural en el sentido de Bourdieu, etcétera), o estados objetivos (como cuando se habla de “patrimonio” artístico, de herencia o de capital cultural, de instituciones culturales, de “cultura objetiva”, de “cultura material”).
Al parecer, inicialmente predomina el sentido activo del término, que hasta el siglo XV se aplica casi exclusivamente al cultivo de la tierra. (5) Sólo excepcionalmente encontramos el uso analógico referido al “cultivo” de las facultades o de las capacidades humanas, como en el caso de la cultura animi ciceroniana, con una connotación fuertemente selectiva, elitista e individualista. La agricultura constituye entonces el analogante principal —el “foro” de comparación— de toda la constelación de sentidos analógicos o derivados que históricamente se ha ido configurando alrededor del término cultura . (6)
Читать дальше