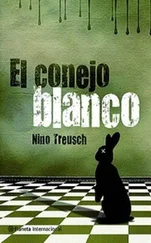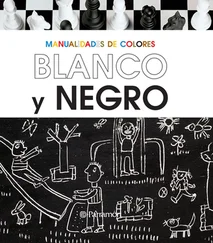—Ya pues…, usted también…
—No tiene por qué ser retardada, además.
Mi tía me quitó el fono de entre los dedos llenos de saliva. Desde lejos seguía defendiéndome mi madre:
—Es dulce y buena, pero la pobrecita…
—¡Déjate de pamplinas! —rugió mi tía, echándome hacia un lado—. La pobrecita, qué pobrecita; si está siempre callada es porque no tiene para qué hablar—. Se dirigió a mí por segunda vez—. Te entretiene tu mundo interior, ¿no es cierto? —desde entonces principió a gustarme su manera de decir las cosas, una forma que yo llamaba poética, porque ella embellecía el tono para sus palabras, al revés de otros—. Para lo que hay que ver, es preferible no ver nada…
Mi madre lanzó un quejido incomprensible.
—¿No perdona aún, Clara? —dijo.
Yo, molesta, deseaba recuperar mi mano y comencé a forcejear.
Como se acercaba José Luis, mi madre trató de hacerme desaparecer. Le dolía que me viera todo el círculo familiar y cuando llegaba un extraño trataba de esconderme. Pero esta vez no alcanzó y sentí a mi primo fríamente cercano.
—Soy ciega —dije yo sonriente, porque esa frase me volvía importante—. Soy ciega, soy ciega, soy… —siempre que decía esa palabra los demás callaban. Aplaudí contenta, con las palmas abiertas—. Soy ciega. ¿No es cierto, mamá, que nací ciega?
Escuché alejarse los pasos de José Luis, acongojarse a mi madre y la abuela distrajo por un instante su último pesar, mientras mi tía comenzaba a tararear una canción. Para todos, excepto para mí, la ceguera era trágica, humillante y a nadie le gusta reconocer una verdad fea. La abuela entonces se puso de pie, porque nunca le gustó sufrir y siempre buscaba cosas que la distrajesen para sentirse otra vez alegre. Decía que ella necesitaba alegría para vivir y que siempre esta era escasa. Así, ahora también echó a un lado la ceguera, su responsabilidad y los problemas familiares. Me propuso que fuéramos al jardín a pasear a los perros. Cuando salíamos dijo como para sí misma:
—Escribiré a la compañía y haré un reclamo en forma —pero como esa frase se oía a menudo, me puse a pensar dónde estaría mi primo.
Me gustaban la noche y su sonido. Me gusta hasta hoy la fresca conversación de las cosas durante la noche. El sonido nocturno es rico y cada voz difiere de otras voces, así como diferentes son las voces del día. Las aves diurnas cantan, gritan y pelean mientras se picotean jugando cerca de la acequia y quieren, creía mi madre, como los hombres, bañarse en el mismo hilo de agua y caminar en el mismo rincón del corral, pero yo creo que lo que desean es encontrarse bajo ese mismo hilo de agua y juntos estar en el trozo de corral. De noche, los pájaros son discretos y tímidos, se mueven con avances solapados, porque tienen miedo y chocan sus alas nocturnas y blandas, porque no saben las distancias. Los charcos de la noche se unen en un concierto y la gente cree que la que canta es la rana. Ahora pienso, recordando las noches de mi infancia —porque entonces no pensaba, tan distraída andaba en otros menesteres—, que me gustaba la noche porque nos hacía a todos iguales. Yo podía conducir a cualquiera en la noche, y era curioso oír que los otros debían disminuir su velocidad y hacer indecisos sus pasos cuando caminaban a oscuras. En la oscuridad, yo era más fuerte.
Por eso algunas veces, después del primer sueño, dejaba yo mi cama, apoyada en el recodo que hacía el pasadizo entre la pieza de mi madre y la entrada de la galería, y daba a mis pasos un ritmo de quejido nocturno para deslizarme hasta el jardín. Junto al último poste del parrón, había una piedra (estuvo ahí mucho tiempo, porque en casa las cosas permanecían siempre en su lugar y nadie movía nada a no ser que decidiera hacerlo un tercero y tomara solo la iniciativa, porque entonces también por no tener que cambiar, quedaba la cosa ya cambiada, en su nuevo sitio, y allí permanecía), a la que me gustaba allegarme y poner sobre ella mi mejilla. No dejaba que nadie se sentara en la piedra, la sentía mía y pasaba a su lado; cuando era de día, disimuladamente para que no la vieran, me alejaba para aislarla, volvía a otra parte para no atraer el deseo de otros sobre ella.
Sin embargo, una mañana cualquiera de cualquier invierno de mi pequeña infancia, al llegar al borde del parrón, presentí a una persona; antes de asustarme reconocí a mi tía Clara, que agarraba un débil rayo de sol. Un “a dónde vas” interrumpió mi huida y comencé a temblar.
—Ven y siéntate para que conversemos —dijo secamente.
Asentí aferrándome al poste.
—¿Por qué no hablas?
—Sí hablo.
—¡Cómo saber qué hay dentro de ti…!
—Mmm…
—Por quién y cuándo fuiste concebida…
—¿Eres una veta pobre o un rico mineral?
—Mmm…
—Tu madre llora porque no ves y…
—Yo veo…, veo…, veo; la gente cree que porque soy ciega, no veo nada.
—¿Qué ves? —la voz de mi tía parecía declamar.
—Veo a la gente, veo las caras de la gente, veo la luz del sol y el frío del nublado.
—No lo dudo —respondió mi tía, distraída ahora, desilusionada—. No tienes por qué no ver. Eso es cierto. Ser ciega es como cualquier cosa, como ser rubia o ser morena, fea o bonita. La ciega es ciega y no tiene por qué no serlo. ¿Qué significa? Es una cualidad, como cualquier otra. Me gustaría que me dijeras cómo ves la luna. La luna es para mí como un manto rojo, ¿comprendes?, sobre un vestido de novia.
Comprendí muy bien, porque los vestidos de novia eran como mantos y los mantos podían ser como la luna.
—El mundo entero es ciego, niñita —agregó ahora con voz dramática, agarrándome tan fuertemente del cuello que sentí ahogo—. Uno pasa la vida llena de luz y a oscuras, y como uno ve, cree una cantidad de tonterías y describe lo que ve, otra gran tontería, y así…, ¿de qué estábamos hablando?
—Del tiempo.
—¿Crees en el tiempo?
—¿Qué tiempo?
—Ya verás. No existe el tiempo. Yo estaba sentada en este mismo sitio, no, más allá, cerca del comedor, cuando vi detenerse un coche y bajar de él a un desconocido. Supe de inmediato que era él y me saludaría sonriente y vendría a sentarse a mi lado; conversaríamos largo y me diría que pensaba construir puentes y tranques y cosas duras… No puedo contarte todo lo que me habló ni cómo él me besó, ni mi miedo, ni la forma de la luna que salía allí detrás de ese almendro, así como interrumpida de hojas y ramas y como claveteada. Era terrible dejarse besar por un desconocido y me volvió el miedo, porque mi papá era difícil y podía verme besándome con él, que estaba haciéndole un trabajo, pero yo le dije de inmediato, para que se me pasara el miedo, que mi padre no me dejaría casarme porque era su hija predilecta y que él era joven y yo aún no sabía su nombre.
—¿Su nombre?
—Óyeme sin interrumpirme. ¿Crees en el tiempo? —me puse a pensar si contestaría sin interrumpir, pero ella no me esperó—. Tiempo después, un año quizá, llegó a casa. Y yo ya lo había conocido. Se lo dije y él respondió que venía del sur y que nunca había estado en la zona, pero le expliqué que eso era una tontería, porque yo lo había visto bajo el parrón una noche de luna, no, era una tarde de luna, son mucho más lindas las tardes de luna, y él aceptó el hecho y dijo que yo era cómica y que le gustaría casarse conmigo. ¿Te gustan los cuentos?
—No.
—A mí tampoco.
Las conversaciones con mi tía eran así y me agradaba oír su voz ronca de fumadora poética y, al oírla, me parecía que tomaba el tono de la persona que lee. Sí, leía sus recortados trozos de memoria, me bañaba su voz, de cuando en cuando me salpicaba su saliva y ella ponía un dejo especial que nadie usaba y ese hablar era para mí.
Читать дальше