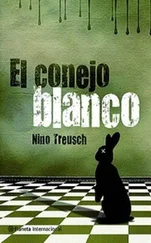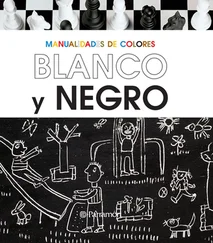Más que esa frase que no me aludía, me impresionaba otra dicha por tío Miguel o su mujer: “Ustedes, mocosos, háganse humo”. Sentía un raro pánico y, a pesar de oír los pasos, carreras y gritos de burla y rebeldía, comenzaba mi desazón: ¿Y si mis primos dejasen de existir y llegara de repente hasta mí el aire contaminado que producía tal escozor en los ojos y la nariz; y si sus cuerpos-humo volvían a la pieza hechos nada, intocables, molestos como el vaho de una tetera, como el olor del dulce de moras o la mermelada de duraznos al llegar a su punto, como el agua de la acequia que consumía al sol del verano en el fondo del jardín, como el paso de Rosa, la cocinera, y el galope terrible de los caballos que anunciaban incendio en los bosques del vecino? Entonces me escurría del grupo mayor y con torpeza golpeaba las piernas de mis tíos o estrellaba la silla de la abuela. Preocupada solo de escudar el rostro con mis dedos antes de llegar al primer poste del parrón, y ahí, en espacio abierto, me atrevía, para igualarlos, a correr también hasta asegurarme de que aún eran ellos mismos, tangibles. Trataban de engañarme usando mil trucos para esconderse y asustarme, pero los delataban ciertos pedazos de risas a medio sofocar. Feliz, reía yo también, batía palmas y me echaba sobre algún niño próximo, porque me encantaban sus caras y, al tratar de encontrarlas, sentía sobre mí alguna bofetada: “Ya llegó la tonta, siempre a la cola…”.
Era agradable la vida en la casa de la abuela.
Nací en la capital y, en un momento perdido en mi memoria, mi padre decidió llevarnos al campo, pues le ofrecían un trabajo en sus cercanías. Ahora sé que preparaba su fuga facilitándole la tarea a su conciencia. Porque allí, en su casa, mi madre no sería tan desgraciada ni la vida tan costosa. Como había viajado poco, creo recordar ese éxodo que nos llevó a un tren, luego a un coche, mientras yo apretaba a una muñeca que nunca quise, entre voces desconocidas y lugares extraños, tirada por la mano de mi padre. Comprendí que llegábamos al notar cierta indecisión en los cascos de los caballos, algunos suspiros entrecortados y una caricia lacia contra el pecho que me apoyaba. En ese viaje perdí a mi padre, porque después otras voces reemplazaron la suya y extraños pasos ahogaron su andar. Nuevas manos me cogieron y olvidé cómo era la palma de la suya.
No recuerdo más de él; en cambio, sí está viva en esa primera memoria la presencia de varios miembros de la familia, que acudían según las necesidades de compañía o alimento. Tíos o primos llegaban o partían, se buscaban las sábanas limpias, se hacían camas y la casa tomaba un diferente ritmo; subía la cuenta del pan y había que mandar por carne; se ponía más templada la voz del abuelo y todos andábamos con cierto desorden de tránsito. Cualquier día volvimos otra vez a la calma. En un momento de parecido afán, mi padre dejó de estar.
La primera vez que vi a tía Clara debió haber sido luego. Quizá vino a casa por la muerte del abuelo, pero el abuelo y su desaparición no dejaron huella en mí; se hablaba de ello como un hecho nada más, era como una historia que se cuenta y se va. No así mi tía Clara. Ella formó con su presencia tal revuelo y sus frases eran tan distintas a las de mi madre que se grababan, y su llegada fue un acontecimiento. Había estado ausente de la casa durante mucho tiempo, y ciertos rumores sobre su conducta liviana y su gran amistad con una tal Flora, que se nombraba en casa como quien nombra al demonio, la hacían sospechosa y tal vez temible. Mi madre le temía, esto lo sé. A pesar de ser muy querida por el abuelo, no se apareció por la casa hasta su muerte. ¿Temía ella su reproche o intuía ella su pena? Después se olvidaron los malentendidos y quedaron para más adelante los reproches, hasta que estos se fueron también, dejándole abierta otra vez la puerta de la casa materna.
—Ven aquí —decía fríamente mi madre, cuando me sentaba yo sobre las rodillas de su hermana. Como si ella me contaminara.
También pertenece a esa época el primer recuerdo de mi primo José Luis. Vivía con su madre en la capital, aceptando malamente la esporádica presencia del padre, mi tío Luciano, que parecía ser borracho, mujeriego, “artista”, y gastaba a manos llenas la fortuna de su hermosa mujer.
El arribo de José Luis, que pese a su edad ya viajaba solo, causaba un revuelo distinto al que producían las llegadas de otros miembros de la familia. Cuando se anunciaba, la abuela, con la esperanza de que el niño viniera con su madre, mandaba a abrir la otra sala de baños, que olía a humedad y cuya tina era suave, de porcelana algo dulce a mi lengua. Me gustaba acostarme en la tina y quedarme allí adentro como en una casa de loza que sentía amable contra mis espaldas. Entonces daba vuelta la llave y el agua corría un rato sobre mi cabeza y me ahogaba la nariz, cosa que me divertía en extremo.
Las visitas se anunciaban por teléfono. O, más bien, el sonido de la campanilla hacía suponer alguna visita, porque se oía mal y no se sabía de quién era la voz. El teléfono en nuestra casa era el único medio de comunicación con el resto de la familia y con la gran ciudad, pero estaba viejo y siempre descompuesto. Esto alteraba profundamente a la abuela.
—Son los cables —gemía, sin alzar la voz—. Aló… Aló… ¡Aló! —empezaba a angustiarse, a ceder, luego gritaba y, por último, con un desolado ¡ALÓ!, se daba por vencida.
Desde mi escondrijo yo deseaba ayudarla, pero no podía descubrir cómo. Hasta muchos años después no conseguí que me pasaran el fono y, por eso, las voces de mis parientes eran para mí misterios que agitaban hasta el paroxismo a mi familia.
—¿Quién llama?… Pero sí. No oigo nada… No se oye, señorita, no se oye —colgaba y en su asiento seguía lamentándose—. ¡Cómo es posible que durante años esté yo pagando una cuenta y cuando quiero hablar…!
Mi madre volvía a levantar el fono por si lograba oír, lo que enfurecía más aún a mi abuela.
—Te digo que no se oye. Si yo no oigo nada, ¿por qué vas a oír tú? Son los cables que están viejos.
—No se aflija, mamá —decía mi madre, que nunca pasaba por mi lado sin poner la punta de los dedos sobre mi pelo—. Quiere decir que alguien viene.
Y así, tras el anuncio roto de un cable telefónico, llegó José Luis, pero solo.
—¿Y tu madre? —preguntó la abuela cortésmente, y mi primo, que desde pequeño fue petulante y veraz, respondió con soltura:
—No creo que venga nunca más. Dijo que ya nada tenía que ver con la familia.
—¿Y Luciano acepta tal insolencia? —preguntó mi madre, afligida.
—¿Mi papá?… Hace mucho tiempo que no veo a mi papá.
No recuerdo exactamente las frases, solo está claro en mí el silencio que siguió. El mover silencioso de los palillos del tejido de la abuela, la respiración callada de mi madre y allá lejos, en el fondo de alguna puerta abierta, la risa de mi tía Clara, que no podía evitar exclamar:
—¡Ya era tiempo!
Aprovechando la distracción general, yo me escabullí a tomar el fono, porque me gustaba el fono silencioso: no oí ni siquiera el eco de respiraciones ocultas en el hilo.
—¿Tampoco oyes? —preguntó mi tía, sin apremio.
Sonreí netamente, porque me gustaba el tono silencioso con cierto olor a boca y humedad.
—¿Pensará algo esta niñita? —continuó, pero yo no me di por enterada, porque la corneta era redonda y la boca en el hueco me cabía perfectamente y podía imitar su forma con mis manos.
—Comprende todo —se excusó mi madre.
—Tu padre debe estar loco —murmuró la abuela, dirigiéndose a mi primo.
—Así dice mi mamá…
—Que se calle esa… —la abuela podía insultar a su hijo, no así a la nuera. Se levantó furiosa—. Y que no te oiga hablar de ella nunca más, ¿entiendes?, nunca más.
Читать дальше