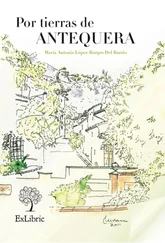—¿Alguna otra cosa relevante? —preguntó el inspector.
—Mi percepción es que Irina Petrov está acostumbrada a mentir. Aunque a mí y a Tamayo no nos la mete. —Levantó la mejilla astutamente.
—Está bien, Sierra —dijo Rodrigo tamborileando con sus dedos sobre el escritorio. Se levantó de la silla y se abotonó la americana—. Tengo que ir al juzgado, a ver qué más consigo averiguar de los desaparecidos. Que la vigilancia de Irina continúe. Tú y Tamayo seguid con la del sospechoso. Alguno de los dos tendrá que dar un paso en falso en algún momento y nosotros tenemos que estar presentes cuando eso ocurra.
David asintió.
—Amigo, qué elegante te has puesto. Quién diría que vas a ver a un juez. —Elevó ambas cejas al aire. Rodrigo sonrió.
Efectivamente, su amigo estaba en lo cierto. Sin saberlo, había dado en la diana. La elección de su ropa nada tenía que ver con ir a ver a un delincuente y a un astuto abogado. Chandani era a quien tenía en mente cuando eligió esos pantalones vaqueros grises, la camisa negra y el blazer entallado. Arantxa siempre le decía que su cuerpo estaba hecho para llevar aquel tipo de americanas. Y la verdad es que hacía más robustos los hombros y estrecha la cintura.
—Estás en todo, amigo —espetó sin disimular su entusiasmo y sin darle ninguna pista más.
—Está bien, ya me enteraré de quién es la víctima. Aunque, si quieres, puedes traértela en carnavales. Hemos quedado, ¿te apuntas? —dijo con gesto guasón.
—Ya veré.
—Como quieras, jefe —se despidió David con su especial y habitual saludo militar.
Sentados junto al juez, el fiscal, el comisario y Rodrigo ansiaban conocer qué información les facilitaría el acusado. Habían pasado cinco minutos de la hora acordada y la tensión por la espera se palpaba en el ambiente.
Pidieron permiso para entrar con dos fuertes golpes. Los allí presentes, por instinto, se recolocaron en sus asientos. El momento por fin había llegado.
El juez Alcázar, con tono serio e imponente, ordenó que pasaran. El resto se levantó de un salto de sus asientos, poniendo especial atención a esa doble puerta veteada que se abrió demasiado lenta.
Un hombre latino que no superaba el metro setenta, de tamaño menudo y rollizo y piel bronceada fue el primero que entró en el despacho.
Caminaba con paso firme y seguro, como si el ser escoltado por dos agentes a cada lado fuera algo con lo que convivía cada día. Sin embargo, esos dos funcionarios estaban allí porque eran los encargados de que ese hombre volviera a estar entre rejas cuando terminara la reunión.
Tras ellos, un hombre delgado con gafas de pasta y un maletín marrón se presentó como el letrado del detenido.
El juez, con un gesto impávido, les pidió a los dos policías que esperasen fuera.
Rodrigo escrutó al acusado para intentar descifrar qué tipo de hombre era. Una persona, solo por su aspecto, puede dar tanta información de uno mismo que la documentación que escoltaba el juez Alcázar podría quedarse en una ridícula libreta con apuntes. Solo hace falta saber dónde hay que mirar.
Vestía una prenda de alta calidad, el corte dejaba entrever que un sastre había confeccionado con esmero la chaqueta gris marengo. Sin embargo, el abogado iba ataviado con una chaqueta color café de alguna firma conocida. Ambos denotaban el alto nivel económico que tenían.
—Señor Corrales, tome asiento y empecemos cuanto antes —profirió el juez.
El letrado del señor Iñigo Corrales, conocedor de cómo se llevaban a cabo esos acuerdos, extendió al juez y al fiscal un escrito con las condiciones que exigía su cliente antes de que les brindara la información que disponía. El juez, sin más, cogió el folio bien redactado y leyó su contenido en silencio.
Rodrigo, sin quitar los ojos del magistrado, se dio cuenta enseguida de que la sonrisa suspicaz que se iba dibujando en la comisura de su boca no traería nada bueno.
—Señor Iñigo, para que aceptemos el documento que nos está presentando, tendría que demostrarnos con pruebas irrefutables la información de la que dispone.
—Su señoría —dijo el abogado del señor Corrales—, mi cliente no facilitará ninguna información si antes no firman este documento.
—Entonces, no hay nada más que decir. Señores, hemos terminado —se dirigió al resto de los presentes deslizando el documento que le había entregado el abogado como si le quemara en las manos.
Rodrigo no podía creerse que, con todas las esperanzas que tenían puestas en esa reunión, esta se hubiera volatilizado así, sin más. No podía ser que todo terminara tan rápido.
Aguantó la respiración y apretó los puños a cada lado. El comisario, con gesto plano, le recordó a Rodrigo que aquello podía pasar.
—Espere, su señoría —pidió el detenido sin que la decisión tomada por el magistrado lo hubiera pillado de improviso—. Si le digo dónde pueden encontrar el cuerpo de Nuria Requena, ¿podremos empezar con la negociación? —preguntó el señor Corrales manteniendo la mirada al frente sin inmutarse porque el juez Alcázar se disponía a despedir a los que habían asistido a la reunión—. Si le digo dónde está el cuerpo de la mujer, tendrá que asegurarme que la condena será de tres años —reivindicó mirando al fiscal—, es lo único que no negociaré. Del resto, estoy dispuesto a hablar.
El juez Alcázar, tal y como hizo el señor Corrales, miró al fiscal. Una mujer de mediana edad, regordeta y con unos carrillos tan desprendidos como los de un bulldog asintió a desgana.
—De acuerdo, díganos el lugar y, cuando lo comprueben los agentes del inspector Torres, hablaremos.
—Carretera M-506, km 36,300. Al pasar la gasolinera, encontrarán una señal de vivero. Sigan esa dirección. Cuando lleguen a un vivero abandonado, continúen recto; a medio kilómetro fuera de la finca, nada más pasar una torre de alta tensión, hallarán el cuerpo semienterrado de la señorita Nuria Requena.
Rodrigo, sin recibir la orden del juez Alcázar para que corroborara la información, llamó al agente Tamayo y le indicó lo que el acusado les había referido.
En escasos veinte minutos, el teléfono de Rodrigo comenzó a sonar. Miró al comisario y este asintió para que contestase la llamada.
Rodrigo se levantó de un salto y, sin ser consciente de los allí presentes, se alejó de ellos para hablar con Tamayo. Sentía el corazón en la garganta. Si Arantxa le confirmaba lo que el acusado les había dicho, tendrían nuevas pistas con las que empezar a trabajar. Y eso era algo que le sirvió para renovar fuerzas.
—Dime, Tamayo, ¿qué tenemos? Sí, sí, vale —contestó el inspector.
Se guardó el teléfono en el interior de la americana y, nervioso, buscó al juez Alcázar entre los presentes.
—Han encontrado el cuerpo de una mujer donde nos ha dicho el señor Corrales.
El semblante de Iñigo no cambió ni un ápice ante la sorpresa de los presentes. Él sabía que el cadáver de esa mujer llevaba enterrado desde hacía seis meses o, al menos, eso calculó él cuando lo descubrió.
El día que se enteró, de manera fortuita, de dónde se hallaba el cuerpo de la desaparecida que mostraban todos los medios de comunicación, se propuso recopilar toda la información que le fuera posible. Las autoridades lo tenían acorralado, así que necesitaba algo que le sirviera de moneda de cambio cuando fuese detenido. Era algo inevitable, lo habían cercado como una manada de hienas hambrientas.
Cuando desmantelaron el piso donde procesaban y cortaban la cocaína, sabía que su nombre saldría a la palestra de manera inminente. Había llegado el momento de girar las tuercas para conseguir la mínima condena.
—Señor Corrales, ¿tiene más información con la que podamos negociar? —quiso saber el magistrado.
Читать дальше