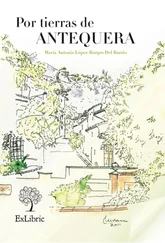Estaba inquieto, angustiado…, como si no dar con ella fuese un gran problema.
Con movimientos rudos y precisos, apartaba los setos a manotazos buscando entre ellos un rincón donde hubiese podido esconderse.
Por suerte, la oscuridad la protegía, parecía que había cambiado de bando y quisiera fusionar a Chandani con las sombras que la vegetación proyectaba. Sin embargo, aquel individuo no se daba por vencido. Cada vez estaba más cerca de ella y su presencia, cada segundo que pasaba, era más palpable.
Con un solo paso, se puso a su altura y se colocó frente al matorral que le valía de refugio.
Chandani apretó con fuerza las manos contra su boca y las aletas de su nariz palmearon nerviosas para hacerse con oxígeno. Bajó la mirada al suelo y unos zapatos negros encerados con cordones aparecieron como por arte de magia.
—Por mucho que te escondas, no te servirá de nada. Más tarde o más temprano, vendrás conmigo.
El convencimiento en las palabras de ese hombre le hizo cerrar sus ojos anegados en lágrimas y comenzó a rezar en silencio. El aroma de un perfume caro la hizo temblar en su escondite mientras suplicaba al dios que correspondiera que la protegiera, que no dejase que la encontrara. El crujir de una rama la sobresaltó, por lo que no pudo evitar dar un respingo en el sitio y provocar con eso que ese hombre volviera a situarse a escasos centímetros de ella.
Chandani aguantó la respiración y volvió ceñir sus ojos, hasta que unas diminutas arrugas de miedo se plasmaron en la comisura de sus párpados.
El pánico corría por su cuerpo, paralizando su mente y desbocando sus sentidos. Escuchaba sonidos misteriosos y veía figuras espeluznantes que le aceleraban el corazón.
El intenso perfume de ese hombre se fusionaba con el de la vegetación, de tal manera, que se hacía irreconocible. Aún sentía su presencia. Aunque le sacaran los ojos de sus cuencas, sabía que seguía allí, que seguía buscándola. Alzó los brazos para cubrir con las manos sus orejas y, meciéndose lo suficientemente despacio como para que ni una sola hoja que la envolvía se moviera, esperó lo peor. El silencio enmudeció los sonidos de la naturaleza, dándole un respiro. Solo se escuchaba a sí misma, a esos pensamientos que no la llevaban a nada, pero que, veloces como la luz, estaban induciéndola a entrar en estado de pánico. «Uno, dos, tres, cuatro, cinco…», enumeró veloz para acallar a su descontrolada mente. Parecía haber perdido el juicio, pero se sentía bien, cada número que decía aplacaba al miedo. «Cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete…», continuó turbada. «Sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta…». Toda ella estaba absorta, perdida en una burbuja de números correlativos.
Su nariz aleteó de nuevo, avisándola de que esa espesa fragancia había desaparecido. En su lugar, la frescura de la hierba mojada le revelaba que todo había pasado. «Noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, cien». Con ese último número, sus ojos se abrieron. Era como si se hubiese accionado la palanca que la llevaba de nuevo al camino de la cordura.
Los nervios habían vuelto, pero de forma pausada y cabal. Miró por los irregulares agujeros que formaban los matorrales y vio a su captor alejarse. Lucía frustrado, con la corbata aferrada en su mano derecha.
Con el miedo aún en el cuerpo y las mejillas anegadas de lágrimas, vio desde su escondite cómo se dirigía al coche mientras seguía buscándola entre los coches aparcados.
Abrió la puerta trasera y, antes de que pudiera cerrarla, el coche arrancó dejando el chirrido de sus ruedas como melodía.
Chandani suspiró aliviada al verse a salvo. Sin embargo, su cuerpo comenzó a temblar de nuevo. Ya no sabía si era por la intensa bajada de adrenalina que había sufrido o el gélido frío que se había levantado con la caída de la noche.
Como pudo, salió aturdida de su escondite, siendo esa sensación la que guiaría sus pasos en sentido opuesto adonde ese todoterreno se había dirigido.
—¡Cómo se te ha podido escapar, Ranjit! Estaba sola.
—Perdone, mahāna bābā 3 . Cuando he girado la calle, ya no estaba. Ha debido esconderse en algún edificio. Algunos de ellos tienen porteros —se justificó—, seguro que la han refugiado dentro.
—Quiero que la sigáis y cuando encontréis el momento, me la traigáis. Eso sí —avisó—, no quiero que sufra ningún daño. Si por casualidad viene con algún rasguño, tú serás el culpable y el que cargue con las consecuencias —lo amenazó.
Para Ranjit, era muy importante no decepcionar a su pitā 4 , aunque sería más preciso llamarlo mentor, porque la sangre que manaba por su cuerpo nada tenía que ver con la de él.
Cuando vivía en la India, y con solo diez años, sus progenitores lo vendieron por trescientas míseras rupias a un comerciante. Esos escalofriantes negocios eran muy habituales en su país natal. Las familias con muchas bocas que alimentar y pocos ingresos para subsistir vendían a sus hijos mayores a empresarios para quitarse una carga en casa. En el caso de él, con cinco hermanos más pequeños, sus padres no tuvieron otra alternativa que venderlo a un comerciante que tenía una fábrica de souvenirs.
Allí pasó dos años, aunque, en esos momentos, parecía que había sido una vida entera. Trabajaba los siete días de la semana fabricando artículos a bajo costo que luego se vendían en Europa a un precio irrisorio. Su jornal consistía en un plato de comida caliente al día y un catre donde pasar la noche dentro de la fábrica.
Esa situación, para Ranjit, se volvió insostenible, así que, cansado de malvivir de aquel modo, ideó un plan para escaparse. Era eso o quitarse la vida y, con solo doce años, esa opción no la contemplaba. Así que, una noche, sin mirar atrás, y sabiendo que a partir de aquel momento su hogar serían las calles de Calcuta, y las ratas sus compañeras, se fue de esa fábrica y no volvió jamás.
La vida en la gran ciudad de Calcuta fue difícil para Ranjit, aunque mucho mejor que en la fábrica. Para sobrevivir, no le quedó
más remedio que robarles a los turistas, mendigarles a los vecinos del barrio y compartir lo poco que tenía con sus compañeros de viaje, otros como él.
Allí, las malas compañías abundaban día sí y día también, por lo que Ranjit enseguida cayó en los malos vicios de las drogas, el alcohol y la prostitución. Su vida iba en decadencia a pasos agigantados, así que, cuando ya era más un rastrojo humano que una persona, acabó mendigando en la entrada del templo de Kalighat cuando contaba con dieciocho años.
Prácticamente, todo el dinero que conseguía con las limosnas lo gastaba en comprar opio y hachís para colocarse. Una mañana, mientras dejaba que el humo de la hierba lo transportara a un mundo donde todo parecía más sencillo y feliz, un hombre le pidió que lo acompañara. Él, perdido en su adicción, le preguntó para qué y la respuesta que obtuvo le hizo levantarse del suelo y seguirlo. «Voy a cambiar tu vida», fue lo que le dijo.
Como bien prometió, su vida cambió. Su pitā, como le gustaba llamarlo, le enseñó los tejemanejes de los negocios fraudulentos y la manera inteligente de tratar con ellos. Si consumía, la droga lo llevaría a la decadencia, pero si sabía moverla, le haría poderoso. Esa fue la primera lección que tuvo que aprender.
La deuda que había adquirido con él era inestimable. Una vida de lujos, poder y esperanzas no podría compensarlo ni en dos vidas reencarnadas. Así que su lealtad sería la moneda de cambio con la que pagaría.
—Entendido, mahāna bābā. Le prometo que se la entregaré sin ningún daño.
Читать дальше