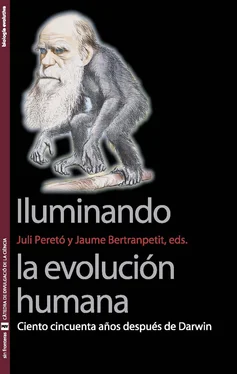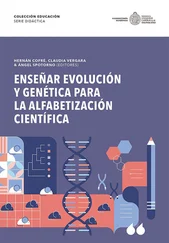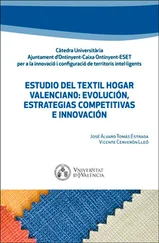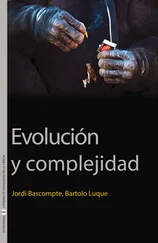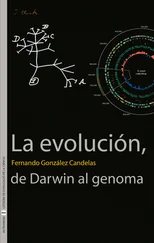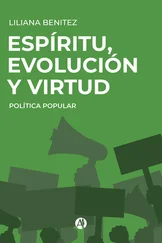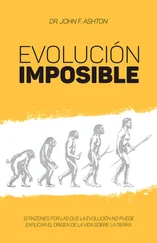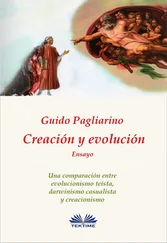Un aspecto central de Descent es el despliegue de argumentos a favor de la continuidad evolutiva en la aparición de las capacidades mentales más complejas y sofisticadas. En « El origen del hombre : Darwin y la psicología», Ester Desfilis nos detalla las pruebas psicológicas que presenta Darwin en Descent y se adentra en las relaciones, no siempre amistosas, entre evolucionismo y psicología. La aproximación darwinista al comportamiento humano ha sido y sigue siendo un terreno abonado para las controversias más ácidas. Joana Rosselló, Liliana Tolchinsky y Carme Junyent revisan los argumentos evolutivos, de desarrollo y lingüísticos empleados por Darwin para tratar el origen de la capacidad del lenguaje en «La evolución humana: evidencia lingüística». Las autoras nos descubren el profundo conocimiento de Darwin sobre el lenguaje que hizo que Descent ofreciera una conjetura muy potente sobre esta cuestión compleja y crucial en su defensa del origen natural de las capacidades mentales humanas.
Como hemos señalado, Darwin argumentó sobre la evolución de los humanos sin disponer de ninguna prueba paleontológica significativa. La situación actual es muy diferente. María Martinón-Torres presenta, en «Evolución humana en Eurasia: los fósiles que Darwin no conoció», una actualización de nuestros conocimientos sobre paleoantropología complementados con las modernas tecnologías paleómicas que han cambiado nuestra visión de la filogenia de los humanos y sus ancestros. La autora también expone el debate actual sobre las múltiples migraciones de nuestra especie y sus antepasados en el marco de las diferentes versiones del modelo «Out of Africa» en el que empiezan a tomar protagonismo las expansiones hacia Asia. Por su parte, David Comas y Francesc Calafell nos ofrecen, en «La evolución humana: evidencia genómica», una cuidada descripción del alcance y las limitaciones de la lectura del pasado inscrita en nuestros genomas y en los recuperados de especies extinguidas. Esta excepcional ventana evolutiva ofrece una panorámica de las relaciones entre humanos, neandertales, denisovanos y, tal vez, otros homininos que pueden haber contribuido a nuestros genomas actuales. Las tecnologías asociadas al DNA antiguo no solo permiten recuperar nuestra historia más profunda, como el origen africano de la humanidad, sino también la más reciente, representada por las migraciones de las poblaciones humanas por todo el planeta.
Uno de los pilares de la investigación de Darwin sobre qué es lo que nos hace humanos fue la anatomía comparada con el resto de primates. En «Las adaptaciones que nos han hecho humanos: morfología», David M. Alba y Sergio Almécija actualizan nuestro conocimiento sobre las características humanas más distintivas, como el bipedismo habitual, la manipulación y la reducción del dimorfismo sexual. Darwin tuvo grandes intuiciones, como la propuesta sobre nuestro pasado arborícola, pero la falta de fósiles no le permitió ir más allá. Hoy sabemos que la aparición de la mayoría de las adaptaciones morfológicas típicamente humanas coincide con el origen del género Homo . Para su parte, Elena Bosch ofrece una revisión de aspectos evolutivos que Darwin nunca podría ni soñar en «Las adaptaciones que nos han hecho humanos: el genoma». Ahora es posible detectar la huella de la selección natural en los genomas e identificar las adaptaciones, no solo morfológicas sino fisiológicas o metabólicas, que han esculpido la especie humana.
En «¿Cómo evolucionamos los humanos?», Eudald Carbonell y Policarp Hortolà reflexionan sobre los procesos que nos han hecho humanos, tales como la forma de obtener energía, cómo intercambiamos la información y cómo nos agrupamos a varias escalas durante la socialización. Los autores reivindican la necesidad de construir un marco teórico sólido para entender bien nuestra evolución desde la perspectiva de que la humanización es un proceso inacabado.
Un tema que Darwin pasó por alto fue el del origen del arte; sin embargo, en «El arte como elemento humano», Inés Domingo Sanz sostiene que el pensamiento darwinista es el gran escenario de los debates que históricamente se han mantenido sobre la emergencia de un comportamiento simbólico idiosincrático humano. Como se sugiere en el artículo, el más reciente de estos debates es la discusión sobre la capacidad artística de los neandertales.
Como ya hemos comentado, Descent tiene una parte central muy extensa dedicada a la selección sexual, un mecanismo evolutivo que Darwin situó al lado de la selección natural en su esquema teórico. Roberto García-Roa y Pau Carazo argumentan, en «La selección sexual: tras el legado de Darwin», que esta parte, a veces menospreciada, del tratado darwinista es una aportación capital a la biología evolutiva, así como a la biología en general, ya que la selección sexual se puede considerar como una de las áreas más complejas del estudio actual de la evolución. Por su parte, Mauro Santos y Susana A. M. Varela analizan un aspecto fascinante de la selección sexual en «Evolución genética y cultural de la elección de pareja», como es el componente de transmisión cultural añadido a los determinantes genéticos del comportamiento durante la elección de pareja.
Finalmente, el monográfico se cierra con nuestro artículo «El futuro genético (evolutivo) de la humanidad», en el que discutimos hasta qué punto la intervención cultural y tecnológica de los humanos puede influir sobre su propio futuro evolutivo.
TRADUCCIONES DE DESCENT AL ESPAÑOL Y AL CATALÁN 4
Cinco años después de publicarse Descent se edita en Barcelona (en Imprenta de la Renaixensa) la primera traducción al español a cargo del poeta, conferenciante y periodista interesado en la difusión de la ciencia, Joaquim M. Bartrina (Gomis y Josa, 2009 b ). Hasta entonces, de Darwin solo había circulado en castellano un capítulo sobre geología dentro del Manual de investigaciones científicas; dispuesta para el uso de los oficiales de la Armada y viajeros en general (Cádiz, 1857) y una traducción incompleta de Origin (Madrid, 1872). La traducción de Bartrina también corresponde solo a una parte de Descent , curiosamente, con el añadido de textos de otros autores. Hay que señalar que las versiones abreviadas de obras traducidas eran una práctica habitual en la época y nada despreciables como recurso divulgativo. Entre 1892 y 1897 Trilla y Serra Editores (Barcelona) reimprimirán la versión de Bartrina. En 1885, José del Perojo y Enrique Camps traducirán la segunda edición inglesa con el título La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo (Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas , Madrid), que se puede considerar la primera traducción completa de la obra. La editorial Sempere de Valencia (la imprenta de El Pueblo , periódico fundado por Blasco Ibáñez) publicará en 1902 la versión de A. López White, que será reeditada en varias ocasiones durante las décadas siguientes, ya bajo el sello de la editorial Prometeo, cuyo director editorial era Blasco. Hay que señalar que esta traducción, de la que circularon unos 56.000 ejemplares (29.000 en América Latina), según el editor, es solo la primera parte del libro de Darwin (capítulos I-VII) y no incluye la parte sobre selección sexual ni los capítulos finales (figura 4). Hasta la Guerra de España circularán varias traducciones, la mayoría parciales, con una diversidad de títulos: El origen del hombre: selección natural y sexual, El pasado y el porvenir de la humanidad, La lucha por la existencia, Precursores y descendientes o Las facultades mentales en el hombre y en los animales . Fueron publicadas por editoriales de Madrid, Barcelona, Granada y Valencia, vinculadas a sectores progresistas y laicos. Las traducciones de las obras de Darwin durante el siglo XIX han recibido la atención de filólogos y especialistas en traductología (véase Pelayo y Puig-Samper, 2019, y referencias citadas). Así, Carmen Acuña-Partal ha investigado con detalle las traducciones de Darwin al español y los contextos culturales en los que se produjeron. Darwin valoraba mucho la difusión de su obra en otros idiomas, pero, mientras vivió, apenas podía controlar las estrategias editoriales o los trasfondos ideológicos que había detrás de la difusión (o la censura) de sus ideas (Acuña-Partal, 2016). Su obra siempre ha sido combustible para la manipulación.
Читать дальше